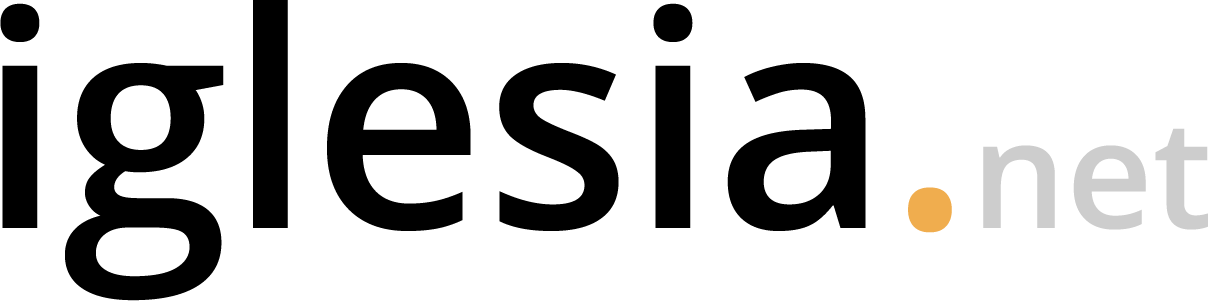Pero ¿podría ser que, por el contrario, el clero no sea necesario, ni, a la larga, bueno para la iglesia? ¿Es posible que una de las mejores cosas que le podrían suceder hoy a la iglesia es que todos los clérigos abandonaran sus puestos y se dedicasen a realizar trabajos seculares? ¿Sería posible que la iglesia sin clérigos fuese la mejor clase de iglesia?
Ciertamente para muchos esta cuestión es como si les preguntáramos si nos deberíamos pegar un tiro en la cabeza. Pero bajo un examen más próximo, esta contingencia no es tan lunática como parece en un principio. El hecho es que aunque nuestro sistema clerical es una de las características dominantes de la iglesia de hoy, apenas si tiene que ver con el Nuevo Testamento, es esencialmente perjudicial y una obstrucción inherente a la vida saludable y bíblica de la iglesia.
Ante todo quiero que perciba que cuando hablamos sobre el clero, no estamos hablando concretamente de aquellos que son clérigos. Los hombres y mujeres concretos que ejercen como sacerdotes, ministros y pastores, en su generalidad, son gente estupenda. Aman a Dios, quieren servirle y servir al pueblo de Dios. Típicamente son sinceros, compasivos, inteligentes, se dan a sí mismos y son sufridos. Quede claro, pues, que el problema con el clero no es las personas que son clérigos, sino la profesión de la que forman parte.
Quiero también dejar muy claro que a pesar de los serios problemas con la profesión, el clero, actualmente, proporciona mucho bien a la iglesia. No es que los clérigos no ayuden a la gente de una manera relevante. La mayoría de ellos lo hace – lo cual es una razón del porqué son una figura tan dominante en la vida de la iglesia. Pero todo lo bueno que el clero es capaz de aportar es a pesar de su profesión, más bien que a causa de ella.
No hay duda que el clero es una profesión y sus miembros son unos profesionales. Así como los abogados protegen e interpretan la ley y los médicos protegen y administran la medicina, el clero protege, interpreta y administra la verdad de Dios. Esta profesión, como cualquier otra profesión, dicta unas normas de conducta sobre cómo vestir, hablar y actuar, tanto estando de servicio como sin estarlo. Y como otras profesiones, dictan unas normas de educación, preparación, admisión a la profesión, procedimientos para buscar y solicitar trabajo, jubilación, etc. Claramente, tanto de los ministros católicos como protestantes, se espera –por parte de sus parroquianos, amigos, jerarquías, autoridades denominacionales, e incluso por ellos mismos– que tengan una clase distintiva de preparación, que sean un determinado tipo de personas y que desarrollen una cierta índole de obligaciones.
Tradicionalmente la profesión ha demandado que los clérigos sean hombres; en algunas denominaciones preferentemente casados y, si lo están, que sea felizmente casados. La profesión pide que sus miembros posean una graduación en un seminario y que estén oficialmente ordenados. La profesión, fuera de todo sentido de la realidad, requiere que los clérigos estén extraordinariamente dotados: Líderes naturales, oradores distinguidos, administradores capaces, consejeros compasivos, que tomen decisiones sabias, que resuelvan conflictos desapasionadamente, además de avispados teólogos. Naturalmente el estándar profesional insiste en que los clérigos posean un alto grado moral y que sean ejemplo en todo. Y, como signo externo, deben vestir respetablemente y hablar con autoridad y convicción.
Los clérigos funcionan, esencialmente, como directores profesionales de iglesia, siendo los responsables de preparar las enseñanzas, sermones, homilías, visitar a los enfermos, dirigir funerales y bodas, administrar los sacramentos adecuadamente, supervisar las actividades sociales de la iglesia, la escuela dominical, los programas de catequesis, preparar a las parejas que piensan contraer matrimonio, aconsejar a quienes tienen problemas, preparar los informes denominacionales, atender a las reuniones denominacionales, dirigir programas misioneros y evangelísticos, reunir y supervisar departamentos (como: auxiliares de ministros, líderes de grupos de jóvenes, administración, equipo de evangelización), levantamiento de fondos, atender las relaciones comunitarias, uso de las instalaciones y mantenimiento del edificio, animar, disciplinar y edificar a los miembros, y establecer la visión y dirección de la iglesia.
Así que existen una serie definida de tareas que todos (incluso los no cristianos) saben que son el deber de un miembro del clero. Todos lo saben porque es una profesión institucionalizada, creada y sustentada por denominaciones, jerarquías, seminarios teológicos, laicos y, finalmente, por el mismo clero.
El primer problema con el clero es que Dios no pretende que tal profesión exista. No hay, inequívocamente, ningún mandato o justificación divina para la profesión clerical tal como la conocemos hoy día. De hecho el Nuevo Testamento apunta a una forma muy diferente de ejercer el ministerio eclesial y pastoral.
Sin embargo, las sociedades humanas, a través de la historia, han creado continuamente ciertas castas espirituales de chamanes, sacerdotes, adivinos, médicos brujos, magos, profetas, gurúes, etc., y la iglesia cristiana no ha sido la excepción. No tardó mucho la iglesia en construir una sólida superestructura institucional y jerárquica, basada en un puñado de ambiguos versículos de la Escritura: "Sobre esta roca edificaré mi iglesia", "No pondrás bozal al buey que trilla". Esto produjo el efecto de la creación de un sistema autoritario de dos castas en el seno de la iglesia, en la que se consideraba al clero más espiritual que al laicado.
Los protestantes rompieron con la iglesia católica, cierto. Pero los protestantes son tan ‘católicos’ como los católico-romanos en lo que se refiere al clero. Aunque la Biblia reemplazó a los sacramentos como el centro de la revelación de Dios, en el caso de los protestantes, la profesión que ellos establecieron para proteger y distribuir esta revelación es funcionalmente idéntica al sacerdocio católico. Así como el sacerdote administra correctamente la hostia, el ministro interpreta correctamente la Palabra de Dios.
Pero cuando volvemos a la Palabra de Dios y la leemos de nuevo, vemos que la profesión clerical es el resultado de nuestra cultura e historia humanas y no la voluntad de Dios para la iglesia. Es sencillamente imposible elaborar una defensa bíblica que justifique la institución del clero tal como la conocemos hoy.
El segundo problema con la profesión clerical es que destroza la ‘vida del cuerpo’. En el Nuevo Testamento vemos que Dios no pretende que la iglesia sea una asociación formal a la que pertenezca una membresía de gente del montón en virtud de la asistencia a unas reuniones y el pago de unos tributos, ni una asociación organizada, dirigida y gobernada por un líder profesional (o en organizaciones más grandes por una burocracia administrativa). Sin embargo, esto es exactamente lo que son la mayoría de las iglesias.
Por el contrario, Dios quiere que la iglesia sea una comunidad de creyentes en la que cada miembro contribuya con sus talentos especiales, sus dones o habilidades, en beneficio de los demás, para que mediante la participación y contribución activa de todos, sean cubiertas las necesidades de la comunidad. En otras palabras, lo que se debería ver en nuestras iglesias es un "ministerio de las personas", no un "ministerio del profesional". De esta manera la iglesia actuaría como un cuerpo con cada parte, única y necesaria, trabajando para beneficio de todo el cuerpo. Pablo argumenta con claridad que el don de cada miembro es indispensable, que el cuerpo necesita que cada parte contribuya o el cuerpo estará cojo. (1Cor 12:20-25).
El problema es que, a pesar de lo que nuestros teólogos nos dicen acerca del propósito del clero, el efecto actual de la profesión clerical es dejar cojo el cuerpo de Cristo. Esto sucede, no porque el clero lo desee (más bien desean lo contrario), sino porque la naturaleza objetiva de la profesión, inevitablemente, convierte en receptores pasivos a los laicos.
El papel del clero es esencialmente la concentración y profesionalización en una sola persona, de los dones de todo el cuerpo. Así el clero representa la capitulación de la cristiandad a la tendencia de la sociedad moderna hacia la especialización; los clérigos son especialistas espirituales, especialistas eclesiásticos. Todos los demás en la iglesia son meros creyentes ‘ordinarios’ que realizan trabajos ‘seculares’ especializándose en actividades ‘no espirituales’, como fontanería, enseñanza o marketing. Así, en efecto, todo lo que debería realizarse de manera normal, descentralizada, no profesional, por todos los miembros de la iglesia juntos, es sin embargo realizado por un solo profesional a tiempo completo: el Pastor.
Puesto que al pastor se le paga para ser especialista en las actividades y dirección de la iglesia, es simplemente lógico y natural que los laicos comiencen a asumir un papel pasivo en la iglesia. En vez de aportar su parte para edificar la iglesia, van a la iglesia como receptores pasivos, para ser edificados. En vez de usar el tiempo y la energía activamente para ejercitar su don en beneficio del cuerpo, se sientan dejando al pastor que lleve a cabo su espectáculo.
Pensemos en la mañana del domingo. Los fieles llegan a la hora fijada, se sientan tranquilamente en los bancos observando y escuchando al ministro que está frente a ellos, cuya presencia domina el culto. Se ponen en pie, hablan y cantan sólo cuando el ministro o el programa se lo indica. En realidad lo que sucede durante esas dos horas del domingo por la mañana es sólo una fotografía, a escala microcósmica, de la realidad de toda la iglesia.
Si los miembros de una congregación empezasen a tener la visión de que la iglesia no es una asociación formal, sino una comunidad, que los dones son distribuidos –aparte de la ordenación– a cada persona, que todos deben participar contribuyendo activamente al trabajo de la iglesia, que no hay un don más importante que otro y que la participación de todos asegura una vida de iglesia saludable y plena –en definitiva, una visión bíblica de la vida de iglesia– sospecho que muchos empezarían a preguntarse para qué están pagando a un ministro. Esa sería una pregunta razonable. Los clérigos profesionales a tiempo completo sólo son necesarios cuando los miembros de la iglesia no hacen su parte. Dicho de otra manera; cuando cada miembro de la iglesia participa y contribuye activamente con su labor para beneficio del cuerpo, es innecesario un ministro profesional. Esto es un hecho probado cada día en decenas de miles de comunidades e iglesias domésticas por todo el mundo.
El tercer problema con la profesión clerical es que es contraproducente. Su propósito determinado es educar para que la iglesia madure espiritualmente – un objetivo valioso. Sin embargo, en la actualidad produce el efecto opuesto, pues educa creando una dependencia permanente de los laicos respecto de los clérigos. En sus congregaciones, los clérigos son como padres cuyos hijos jamás se desarrollan, como médicos cuyos clientes jamás sanan, como profesores cuyos alumnos nunca se gradúan. La existencia de un ministro profesional a tiempo completo hace demasiado fácil a los miembros de las iglesias no tomar responsabilidad alguna en la vida de la iglesia. ¿Por qué habrían de hacerlo? Ese es trabajo del pastor (así se piensa). Pero el resultado es que el laicado permanece en un estado de dependencia pasiva.
Sin embargo, imagine una iglesia cuyo pastor se hubiese marchado y a quien no se le pudiese encontrar sustituto. Idealmente, de manera eventual, los miembros de esa iglesia tendrían que levantarse de sus bancos, reunirse y pensar quién enseñaría, quién aconsejaría, quién mediaría en las disputas, quién visitaría a los enfermos, quién dirigiría la adoración, etc. Con un poquito de perspicacia se darían cuenta que la Biblia llama al cuerpo, como un todo, a hacer estas cosas juntos, indicando a cada uno que considere qué don posee para que contribuya con el, qué papel puede realizar para edificación del cuerpo. Y con una pizca de coraje, esa iglesia daría los difíciles pasos en dirección a un cambio a largo plazo. Puede que algunos se marchasen a otras iglesias con ministros a tiempo completo. Pero aquellos que se quedaran para participar de la tarea de edificar la vida del cuerpo, madurarían más rápido y más allá de lo que jamás habrían madurado con un pastor que se lo diera todo hecho.
El cuarto problema con la profesión clerical es el efecto que produce en aquellos que pertenecen a esta profesión. Ser miembro del clero, como ya sabemos, es difícil. Hacerlo muy bien es casi imposible. Aunque hay hombres y mujeres bienintencionados que, convencidos de que así están sirviendo a Dios, derraman sus vidas en esta tarea de manera admirable. Sin embargo, lo que hallan, como clérigos profesionales, es estrés, frustración y quemarse.
¡No es de extrañarse, por cuanto los clérigos tratan de hacer todo el trabajo de la congregación ellos mismos! ¿Cómo puede ser una sola persona a la vez un líder natural, hábil orador, soñador, administrador capaz, consejero compasivo, que sepa tomar sabias decisiones, resolver conflictos desapasionadamente, además de un teólogo avispado? ¿Por qué hacemos que una sola persona sea todas las cosas para todos los miembros de la congregación?
Ser un ministro es sencillamente irreal. Es tan irreal como una empresa que pretendiese que un único empleado fuera capaz de desempeñar o supervisar con éxito todas las funciones, desde conserje hasta secretario de subdirección e incluso presidente, mientras los demás empleados van al trabajo un día a la semana limitándose a observar esta hazaña sobrehumana (haciendo de vez en cuando alguna tarea solicitada por el super-empleado). De esta manera, la profesión clerical demanda ejecutorias y resultados super-cristianos, super-humanos. Los cristianos –con nuestra comprensión real de las limitaciones y flaquezas humanas– deberíamos considerar algo mejor que eso. Dios ciertamente lo hizo; por eso otorgó la tarea de edificar y mantener la iglesia como una labor de responsabilidad compartida por todos los creyentes, no la tarea centralizada, especializada y profesional de una sola persona.
Los clérigos son los guardadores de la iglesia; pero la iglesia, realmente, no necesita ser guardada de esa manera porque Dios es quien la guarda y pide a todos los creyentes su participación en esta tarea. Al clero, como profesión, le está asignado preservar, proteger y dispensar la verdad cristiana, unas enseñanzas correctas, la Biblia, los sacramentos y la autoridad. Pero la verdad cristiana no necesita una casta profesional que la proteja. La verdad no es tan frágil.
La verdad cristiana no es una clase de material clasificado como peligroso que sólo puede ser manipulado por expertos con una tarjeta identificativa en la solapa. Tampoco es como las riquezas, que necesitan la protección de una caja acorazada y guardias de seguridad. La preservación de la verdad cristiana, a lo largo de la historia, es labor del Espíritu Santo, no de una jerarquía o del trabajo de una denominación. Y el Espíritu Santo lo hace distribuyéndola a todo el pueblo de Dios para que esa labor sea compartida por todos juntos.
Tal como hemos visto, el problema del clero no es las personas que pertenecen a el, sino el papel social de la profesión a la que pertenecen. Con frecuencia los ministros tienen la esperanza de reformar ese papel de maneras más realistas y bíblicas. Pero eventualmente descubren que, la mayoría de las veces, no pueden cambiarlo a su gusto porque sus congregaciones y denominaciones esperan de ellos lo habitual. Por supuesto, esa es la naturaleza de los papeles sociales: estos conforman el criterio de las personas en vez de ser las personas quienes les conforman a ellos. Un problema aun más básico y serio que el papel del clero, es que la mayoría de los cristianos tienen completamente definido la apariencia de una iglesia saludable. En primer lugar, para la mayor parte de los asistentes a las iglesias, una iglesia sólida y saludable es aquella que crece numéricamente, que tiene un pastor extraordinario y que ofrece una gran diversidad de actividades y programas. Esta también podría ser la apariencia de una activa y apasionante asociación no gubernamental conformada por voluntarios, como Green Peace. Pero si la Biblia es nuestra autoridad, esos factores son irrelevantes cuando se refieren a la iglesia.
Lo importante en la iglesia, según la Biblia, es que cada miembro contribuya al bien común de todo el cuerpo mediante la participación activa del ejercicio de sus dones. Lo importante en la iglesia, según la Biblia, es que los creyentes crezcan fuertes hacia la madurez en su fe mediante la mutua edificación. Una iglesia bíblica es una "iglesia de las personas" con un ministerio descentralizado.
Por cierto, cuando decimos "una iglesia sin clérigos", no quiere decir la eliminación de los ministros a tiempo completo. Damos por supuesto que la iglesia necesita más ministros a tiempo completo. Pero la cuestión relevante es: ¿Qué clase de ministerio deberían estar ejerciendo estas personas a tiempo completo? Según el Nuevo Testamento, estos ministros deberían estar ministrando en y al mundo, en tareas tales como: trabajar con los pobres, evangelizando y llevando paz donde hay conflicto y violencia. Bíblicamente hablando, es el mundo, no la iglesia, quien necesita tales ministros cristianos a tiempo completo.
Lo que hoy necesitamos es una iglesia sin clérigos. Los mismos pastores necesitan ser liberados de la exigencia de ser ultra–versátiles, multi–talentosos y super–humanos. El laicado necesita ser librado de la cómoda ilusión de que es suficiente con asistir a la iglesia las mañanas de los domingos y ofrendar el diez por ciento de sus ingresos.
Una iglesia sin clérigos no es una iglesia fácil, pues demanda la participación activa de todos. Pero las recompensas de una iglesia sin clérigos –riquezas de participación, solidaridad y comunidad– hacen que el esfuerzo merezca la pena con creces. Y aquellos que hagan el esfuerzo se sentirán bien al transformar la iglesia, de un lugar al que simplemente se va, en algo que ellos juntos son.
Christian Smith
Ciertamente para muchos esta cuestión es como si les preguntáramos si nos deberíamos pegar un tiro en la cabeza. Pero bajo un examen más próximo, esta contingencia no es tan lunática como parece en un principio. El hecho es que aunque nuestro sistema clerical es una de las características dominantes de la iglesia de hoy, apenas si tiene que ver con el Nuevo Testamento, es esencialmente perjudicial y una obstrucción inherente a la vida saludable y bíblica de la iglesia.
Ante todo quiero que perciba que cuando hablamos sobre el clero, no estamos hablando concretamente de aquellos que son clérigos. Los hombres y mujeres concretos que ejercen como sacerdotes, ministros y pastores, en su generalidad, son gente estupenda. Aman a Dios, quieren servirle y servir al pueblo de Dios. Típicamente son sinceros, compasivos, inteligentes, se dan a sí mismos y son sufridos. Quede claro, pues, que el problema con el clero no es las personas que son clérigos, sino la profesión de la que forman parte.
Quiero también dejar muy claro que a pesar de los serios problemas con la profesión, el clero, actualmente, proporciona mucho bien a la iglesia. No es que los clérigos no ayuden a la gente de una manera relevante. La mayoría de ellos lo hace – lo cual es una razón del porqué son una figura tan dominante en la vida de la iglesia. Pero todo lo bueno que el clero es capaz de aportar es a pesar de su profesión, más bien que a causa de ella.
No hay duda que el clero es una profesión y sus miembros son unos profesionales. Así como los abogados protegen e interpretan la ley y los médicos protegen y administran la medicina, el clero protege, interpreta y administra la verdad de Dios. Esta profesión, como cualquier otra profesión, dicta unas normas de conducta sobre cómo vestir, hablar y actuar, tanto estando de servicio como sin estarlo. Y como otras profesiones, dictan unas normas de educación, preparación, admisión a la profesión, procedimientos para buscar y solicitar trabajo, jubilación, etc. Claramente, tanto de los ministros católicos como protestantes, se espera –por parte de sus parroquianos, amigos, jerarquías, autoridades denominacionales, e incluso por ellos mismos– que tengan una clase distintiva de preparación, que sean un determinado tipo de personas y que desarrollen una cierta índole de obligaciones.
Tradicionalmente la profesión ha demandado que los clérigos sean hombres; en algunas denominaciones preferentemente casados y, si lo están, que sea felizmente casados. La profesión pide que sus miembros posean una graduación en un seminario y que estén oficialmente ordenados. La profesión, fuera de todo sentido de la realidad, requiere que los clérigos estén extraordinariamente dotados: Líderes naturales, oradores distinguidos, administradores capaces, consejeros compasivos, que tomen decisiones sabias, que resuelvan conflictos desapasionadamente, además de avispados teólogos. Naturalmente el estándar profesional insiste en que los clérigos posean un alto grado moral y que sean ejemplo en todo. Y, como signo externo, deben vestir respetablemente y hablar con autoridad y convicción.
Los clérigos funcionan, esencialmente, como directores profesionales de iglesia, siendo los responsables de preparar las enseñanzas, sermones, homilías, visitar a los enfermos, dirigir funerales y bodas, administrar los sacramentos adecuadamente, supervisar las actividades sociales de la iglesia, la escuela dominical, los programas de catequesis, preparar a las parejas que piensan contraer matrimonio, aconsejar a quienes tienen problemas, preparar los informes denominacionales, atender a las reuniones denominacionales, dirigir programas misioneros y evangelísticos, reunir y supervisar departamentos (como: auxiliares de ministros, líderes de grupos de jóvenes, administración, equipo de evangelización), levantamiento de fondos, atender las relaciones comunitarias, uso de las instalaciones y mantenimiento del edificio, animar, disciplinar y edificar a los miembros, y establecer la visión y dirección de la iglesia.
Así que existen una serie definida de tareas que todos (incluso los no cristianos) saben que son el deber de un miembro del clero. Todos lo saben porque es una profesión institucionalizada, creada y sustentada por denominaciones, jerarquías, seminarios teológicos, laicos y, finalmente, por el mismo clero.
El primer problema con el clero es que Dios no pretende que tal profesión exista. No hay, inequívocamente, ningún mandato o justificación divina para la profesión clerical tal como la conocemos hoy día. De hecho el Nuevo Testamento apunta a una forma muy diferente de ejercer el ministerio eclesial y pastoral.
Sin embargo, las sociedades humanas, a través de la historia, han creado continuamente ciertas castas espirituales de chamanes, sacerdotes, adivinos, médicos brujos, magos, profetas, gurúes, etc., y la iglesia cristiana no ha sido la excepción. No tardó mucho la iglesia en construir una sólida superestructura institucional y jerárquica, basada en un puñado de ambiguos versículos de la Escritura: "Sobre esta roca edificaré mi iglesia", "No pondrás bozal al buey que trilla". Esto produjo el efecto de la creación de un sistema autoritario de dos castas en el seno de la iglesia, en la que se consideraba al clero más espiritual que al laicado.
Los protestantes rompieron con la iglesia católica, cierto. Pero los protestantes son tan ‘católicos’ como los católico-romanos en lo que se refiere al clero. Aunque la Biblia reemplazó a los sacramentos como el centro de la revelación de Dios, en el caso de los protestantes, la profesión que ellos establecieron para proteger y distribuir esta revelación es funcionalmente idéntica al sacerdocio católico. Así como el sacerdote administra correctamente la hostia, el ministro interpreta correctamente la Palabra de Dios.
Pero cuando volvemos a la Palabra de Dios y la leemos de nuevo, vemos que la profesión clerical es el resultado de nuestra cultura e historia humanas y no la voluntad de Dios para la iglesia. Es sencillamente imposible elaborar una defensa bíblica que justifique la institución del clero tal como la conocemos hoy.
El segundo problema con la profesión clerical es que destroza la ‘vida del cuerpo’. En el Nuevo Testamento vemos que Dios no pretende que la iglesia sea una asociación formal a la que pertenezca una membresía de gente del montón en virtud de la asistencia a unas reuniones y el pago de unos tributos, ni una asociación organizada, dirigida y gobernada por un líder profesional (o en organizaciones más grandes por una burocracia administrativa). Sin embargo, esto es exactamente lo que son la mayoría de las iglesias.
Por el contrario, Dios quiere que la iglesia sea una comunidad de creyentes en la que cada miembro contribuya con sus talentos especiales, sus dones o habilidades, en beneficio de los demás, para que mediante la participación y contribución activa de todos, sean cubiertas las necesidades de la comunidad. En otras palabras, lo que se debería ver en nuestras iglesias es un "ministerio de las personas", no un "ministerio del profesional". De esta manera la iglesia actuaría como un cuerpo con cada parte, única y necesaria, trabajando para beneficio de todo el cuerpo. Pablo argumenta con claridad que el don de cada miembro es indispensable, que el cuerpo necesita que cada parte contribuya o el cuerpo estará cojo. (1Cor 12:20-25).
El problema es que, a pesar de lo que nuestros teólogos nos dicen acerca del propósito del clero, el efecto actual de la profesión clerical es dejar cojo el cuerpo de Cristo. Esto sucede, no porque el clero lo desee (más bien desean lo contrario), sino porque la naturaleza objetiva de la profesión, inevitablemente, convierte en receptores pasivos a los laicos.
El papel del clero es esencialmente la concentración y profesionalización en una sola persona, de los dones de todo el cuerpo. Así el clero representa la capitulación de la cristiandad a la tendencia de la sociedad moderna hacia la especialización; los clérigos son especialistas espirituales, especialistas eclesiásticos. Todos los demás en la iglesia son meros creyentes ‘ordinarios’ que realizan trabajos ‘seculares’ especializándose en actividades ‘no espirituales’, como fontanería, enseñanza o marketing. Así, en efecto, todo lo que debería realizarse de manera normal, descentralizada, no profesional, por todos los miembros de la iglesia juntos, es sin embargo realizado por un solo profesional a tiempo completo: el Pastor.
Puesto que al pastor se le paga para ser especialista en las actividades y dirección de la iglesia, es simplemente lógico y natural que los laicos comiencen a asumir un papel pasivo en la iglesia. En vez de aportar su parte para edificar la iglesia, van a la iglesia como receptores pasivos, para ser edificados. En vez de usar el tiempo y la energía activamente para ejercitar su don en beneficio del cuerpo, se sientan dejando al pastor que lleve a cabo su espectáculo.
Pensemos en la mañana del domingo. Los fieles llegan a la hora fijada, se sientan tranquilamente en los bancos observando y escuchando al ministro que está frente a ellos, cuya presencia domina el culto. Se ponen en pie, hablan y cantan sólo cuando el ministro o el programa se lo indica. En realidad lo que sucede durante esas dos horas del domingo por la mañana es sólo una fotografía, a escala microcósmica, de la realidad de toda la iglesia.
Si los miembros de una congregación empezasen a tener la visión de que la iglesia no es una asociación formal, sino una comunidad, que los dones son distribuidos –aparte de la ordenación– a cada persona, que todos deben participar contribuyendo activamente al trabajo de la iglesia, que no hay un don más importante que otro y que la participación de todos asegura una vida de iglesia saludable y plena –en definitiva, una visión bíblica de la vida de iglesia– sospecho que muchos empezarían a preguntarse para qué están pagando a un ministro. Esa sería una pregunta razonable. Los clérigos profesionales a tiempo completo sólo son necesarios cuando los miembros de la iglesia no hacen su parte. Dicho de otra manera; cuando cada miembro de la iglesia participa y contribuye activamente con su labor para beneficio del cuerpo, es innecesario un ministro profesional. Esto es un hecho probado cada día en decenas de miles de comunidades e iglesias domésticas por todo el mundo.
El tercer problema con la profesión clerical es que es contraproducente. Su propósito determinado es educar para que la iglesia madure espiritualmente – un objetivo valioso. Sin embargo, en la actualidad produce el efecto opuesto, pues educa creando una dependencia permanente de los laicos respecto de los clérigos. En sus congregaciones, los clérigos son como padres cuyos hijos jamás se desarrollan, como médicos cuyos clientes jamás sanan, como profesores cuyos alumnos nunca se gradúan. La existencia de un ministro profesional a tiempo completo hace demasiado fácil a los miembros de las iglesias no tomar responsabilidad alguna en la vida de la iglesia. ¿Por qué habrían de hacerlo? Ese es trabajo del pastor (así se piensa). Pero el resultado es que el laicado permanece en un estado de dependencia pasiva.
Sin embargo, imagine una iglesia cuyo pastor se hubiese marchado y a quien no se le pudiese encontrar sustituto. Idealmente, de manera eventual, los miembros de esa iglesia tendrían que levantarse de sus bancos, reunirse y pensar quién enseñaría, quién aconsejaría, quién mediaría en las disputas, quién visitaría a los enfermos, quién dirigiría la adoración, etc. Con un poquito de perspicacia se darían cuenta que la Biblia llama al cuerpo, como un todo, a hacer estas cosas juntos, indicando a cada uno que considere qué don posee para que contribuya con el, qué papel puede realizar para edificación del cuerpo. Y con una pizca de coraje, esa iglesia daría los difíciles pasos en dirección a un cambio a largo plazo. Puede que algunos se marchasen a otras iglesias con ministros a tiempo completo. Pero aquellos que se quedaran para participar de la tarea de edificar la vida del cuerpo, madurarían más rápido y más allá de lo que jamás habrían madurado con un pastor que se lo diera todo hecho.
El cuarto problema con la profesión clerical es el efecto que produce en aquellos que pertenecen a esta profesión. Ser miembro del clero, como ya sabemos, es difícil. Hacerlo muy bien es casi imposible. Aunque hay hombres y mujeres bienintencionados que, convencidos de que así están sirviendo a Dios, derraman sus vidas en esta tarea de manera admirable. Sin embargo, lo que hallan, como clérigos profesionales, es estrés, frustración y quemarse.
¡No es de extrañarse, por cuanto los clérigos tratan de hacer todo el trabajo de la congregación ellos mismos! ¿Cómo puede ser una sola persona a la vez un líder natural, hábil orador, soñador, administrador capaz, consejero compasivo, que sepa tomar sabias decisiones, resolver conflictos desapasionadamente, además de un teólogo avispado? ¿Por qué hacemos que una sola persona sea todas las cosas para todos los miembros de la congregación?
Ser un ministro es sencillamente irreal. Es tan irreal como una empresa que pretendiese que un único empleado fuera capaz de desempeñar o supervisar con éxito todas las funciones, desde conserje hasta secretario de subdirección e incluso presidente, mientras los demás empleados van al trabajo un día a la semana limitándose a observar esta hazaña sobrehumana (haciendo de vez en cuando alguna tarea solicitada por el super-empleado). De esta manera, la profesión clerical demanda ejecutorias y resultados super-cristianos, super-humanos. Los cristianos –con nuestra comprensión real de las limitaciones y flaquezas humanas– deberíamos considerar algo mejor que eso. Dios ciertamente lo hizo; por eso otorgó la tarea de edificar y mantener la iglesia como una labor de responsabilidad compartida por todos los creyentes, no la tarea centralizada, especializada y profesional de una sola persona.
Los clérigos son los guardadores de la iglesia; pero la iglesia, realmente, no necesita ser guardada de esa manera porque Dios es quien la guarda y pide a todos los creyentes su participación en esta tarea. Al clero, como profesión, le está asignado preservar, proteger y dispensar la verdad cristiana, unas enseñanzas correctas, la Biblia, los sacramentos y la autoridad. Pero la verdad cristiana no necesita una casta profesional que la proteja. La verdad no es tan frágil.
La verdad cristiana no es una clase de material clasificado como peligroso que sólo puede ser manipulado por expertos con una tarjeta identificativa en la solapa. Tampoco es como las riquezas, que necesitan la protección de una caja acorazada y guardias de seguridad. La preservación de la verdad cristiana, a lo largo de la historia, es labor del Espíritu Santo, no de una jerarquía o del trabajo de una denominación. Y el Espíritu Santo lo hace distribuyéndola a todo el pueblo de Dios para que esa labor sea compartida por todos juntos.
Tal como hemos visto, el problema del clero no es las personas que pertenecen a el, sino el papel social de la profesión a la que pertenecen. Con frecuencia los ministros tienen la esperanza de reformar ese papel de maneras más realistas y bíblicas. Pero eventualmente descubren que, la mayoría de las veces, no pueden cambiarlo a su gusto porque sus congregaciones y denominaciones esperan de ellos lo habitual. Por supuesto, esa es la naturaleza de los papeles sociales: estos conforman el criterio de las personas en vez de ser las personas quienes les conforman a ellos. Un problema aun más básico y serio que el papel del clero, es que la mayoría de los cristianos tienen completamente definido la apariencia de una iglesia saludable. En primer lugar, para la mayor parte de los asistentes a las iglesias, una iglesia sólida y saludable es aquella que crece numéricamente, que tiene un pastor extraordinario y que ofrece una gran diversidad de actividades y programas. Esta también podría ser la apariencia de una activa y apasionante asociación no gubernamental conformada por voluntarios, como Green Peace. Pero si la Biblia es nuestra autoridad, esos factores son irrelevantes cuando se refieren a la iglesia.
Lo importante en la iglesia, según la Biblia, es que cada miembro contribuya al bien común de todo el cuerpo mediante la participación activa del ejercicio de sus dones. Lo importante en la iglesia, según la Biblia, es que los creyentes crezcan fuertes hacia la madurez en su fe mediante la mutua edificación. Una iglesia bíblica es una "iglesia de las personas" con un ministerio descentralizado.
Por cierto, cuando decimos "una iglesia sin clérigos", no quiere decir la eliminación de los ministros a tiempo completo. Damos por supuesto que la iglesia necesita más ministros a tiempo completo. Pero la cuestión relevante es: ¿Qué clase de ministerio deberían estar ejerciendo estas personas a tiempo completo? Según el Nuevo Testamento, estos ministros deberían estar ministrando en y al mundo, en tareas tales como: trabajar con los pobres, evangelizando y llevando paz donde hay conflicto y violencia. Bíblicamente hablando, es el mundo, no la iglesia, quien necesita tales ministros cristianos a tiempo completo.
Lo que hoy necesitamos es una iglesia sin clérigos. Los mismos pastores necesitan ser liberados de la exigencia de ser ultra–versátiles, multi–talentosos y super–humanos. El laicado necesita ser librado de la cómoda ilusión de que es suficiente con asistir a la iglesia las mañanas de los domingos y ofrendar el diez por ciento de sus ingresos.
Una iglesia sin clérigos no es una iglesia fácil, pues demanda la participación activa de todos. Pero las recompensas de una iglesia sin clérigos –riquezas de participación, solidaridad y comunidad– hacen que el esfuerzo merezca la pena con creces. Y aquellos que hagan el esfuerzo se sentirán bien al transformar la iglesia, de un lugar al que simplemente se va, en algo que ellos juntos son.
Christian Smith