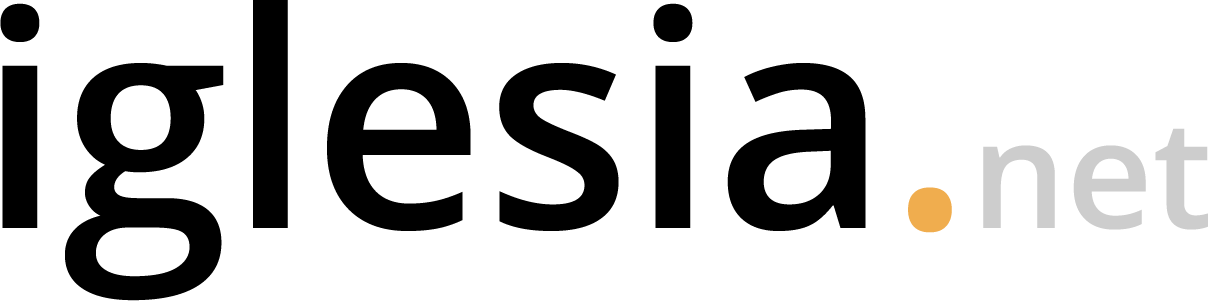Título del original francés, Vie de Madame Guyon Traducción, hijo mayor de Epafrodito
“Que la luz del Eterno brille sobre ti, querida madre”
La versión bíblica usada corresponde a Reina Valera Actualizada 1994. En ocasiones se ha utilizado la versión de Reina Valera Actualizada 1960.
Primera impresión, diciembre 1998 Círculo Santo
Madrid
Traducida de la versión:
Scanned from the edition of Moody Press, Chicago by Harry Plantinga, 1995
NOTA
Bienvenido a la historia. Está usted a punto de leer a uno de los escritores más loados de su época. Jeanne Guyon está considerada, después de William Shakespeare, uno de los autores más considerados del siglo XVII. Cuando se trata de biografías, como es el caso que nos ocupa, la narración en primera persona se considera por lo general la más auténtica y leal a los hechos. Actualmente existen biografías de Madame Guyon narradas en tercera persona, pero, ora tienden a exagerar los hechos, cediendo ante una excesiva subjetividad personal, ora pervierten aquellos sucesos que verdaderamente marcaron la vida del sujeto.
Hay otro punto que debemos mencionar, y es que existen muchos que encuadran vidas, como la que va a leer, bajo el anatema de “misticismo”. Debemos tener mucho cuidado con ese término. Han sido precisamente los que nunca entraron en una resignación y en una profunda relación con Jesucristo, aquellos que aplicaron a ese vocablo el significado que todos, inconscientemente, tenemos; aquellos que vivieron, o intentaron vivir, con un Dios cercano y real, nunca hubieran pensado que estaban viviendo algo denominado “misticismo”, aunque incluso hiciesen referencia a este vocablo en sus escritos. Jeanne Guyón, por ejemplo, ha sido enmarcada - quizás conscientemente, quién sabe - en un movimiento denominado “quietismo”, incluido en el misticismo; pero, como va usted a poder comprobar, ella siempre estuvo precisamente muy en contra de todo lo que tuviera que ver con levitaciones, éxtasis, y visiones. No obstante, sus escritos fueron revisados por autoridades eclesiásticas de su época, y condenados. Sopese usted también, pero hágalo con ojos espirituales, no vaya a ser que se convierta en una segunda inquisición, sin saberlo. No es el texto en sí, sino el corazón que encierra esta narración. Tenemos que mirar un poco más allá, y extraer la verdad espiritual que otros hermanos nos han legado, y que, en el caso que nos ocupa, deja tras sí una vida llena de vituperios, persecución, peligro,... y desnudez.
Pero puede que no esté preparado para muchas de las cosas que se mencionan en este manuscrito. No se preocupe. Él es fiel para guiarle al conocimiento de Aquel que le sacó de las tinieblas a Su luz, sin necesidad de libro alguno. Así es. Este libro es un apoyo y una ayuda sólo para ciertas almas que han entrado en cierto buscar y anhelo espiritual.
Otra cosa. Si es usted un alma apasionada y de natural encendida, es posible que a medida que vaya leyendo, se levante en su interior cierta envidia, e incluso se sienta tentado a culparse de ciertas cosas. No es esa la intención de este texto. Su autora, sobre todas las cosas, deseaba mostrar la bajeza y debilidad en que continuamente se encontraba. Siempre estaba remitiendo a Dios las obras de caridad y demás actos bondadosos que Dios le permitía realizar, y esto ha de escucharlo con el corazón, no con la cabeza, como un leve susurro que dice: soy Yo el que es Bueno y Bondadoso, no tú; soy Yo el que obra en ti tanto el hacer como el querer, no tú; soy Yo el Redentor y el Salvador de tu alma, no tú. ¿Quién se acordó de ti en el día de tu tribulación? Yo, el que Soy.
Y hay muchos que tardan toda una vida aprender esta verdad.
Jeanne-Marie Bouvier de la Motte
Aclamada mística del siglo diecisiete; nacida en Montargis, en la región del Orleans, el 13 de abril de 1648; muerta en Blois, el 9 de junio de 1717. Su padre era Claude Bouvier, uno de los procuradores del tribunal de Montargis. De una delicada y sensible constitución, estuvo muy enferma durante su niñez y su educación fue muy descuidada. Con apenas dieciséis años de edad la hicieron casarse con un hombre veintidós años mayor que ella. Sufrió persecución a manos de los religiosos de su época, al punto de sufrir más de ocho años de calabozo, siete de ellos en Bastilla.
Despreciada, apreciada, insultada y loada. Alguien ha escrito de Guyon que era una niña que venía de otro mundo, traída por ángeles con un propósito.
Han tachado su doctrina de locura, y de ser una enseñanza ajena a los principios de las Escrituras, y actualmente sus escritos están en el Índice católico de “obras heréticas”.
Por primera vez en español se presenta la biografía de una de las vidas más controvertidas de los últimos cuatro siglos de cristianismo.
“LA LUZ EN LAS TINIEBLAS RESPLANDECE, Y LAS TINIEBLAS NO PREVALECIERON CONTRA ELLA”
(Juan 1:5)
I
Existieron omisiones de importancia en la anterior narración de mi vida. Gustosamente cumplo con su deseo, al darle una relación más circunstancial; aunque el trabajo parece ser más bien doloroso, pues no puedo utilizar del mucho estudio o reflexión. Mi más ardiente deseo es pincelar con colores genuinos la bondad de Dios hacia mí, y la profundidad de mi propia ingratitud. Pero es imposible, ya que un sin número de pequeñas situaciones han escapado a mi memoria. Además, usted me ha expresado el hecho de que no tengo por qué darle una minuciosa relación de mis pecados. No obstante, intentaré dejar fuera del tintero tan pocas faltas como sea posible. De usted dependo para que la destruya, una vez que su alma haya absorbido aquellas ventajas espirituales que Dios haya dispuesto, y a cuyo propósito quiero sacrificar todas las cosas. Estoy plenamente convencida de Sus designios hacia usted para la santificación de otros, y también para su propia santificación.
Permítame cercionarle de que esto no se obtiene, salvo a través de dolor, sufrimiento y trabajo, y será alcanzado a través de una senda que decepcionará profundamente sus expectativas. Aun así, si está completamente convencido de que es sobre la esterilidad del hombre que Dios establece sus mayores obras, en parte estará protegido contra la decepción o la sorpresa. Destruye para poder edificar; pues cuando Él está a punto de poner los cimientos de Su sagrado templo en nosotros, primero arrasa por completo ese vano y pomposo edificio que las artes y esfuerzos humanos han erigido, y de sus horribles ruinas una nueva estructura es formada, sólo por su poder.
Oh, que pueda comprender la profundidad de este misterio, y aprender los secretos de la conducta de Dios, revelados a los bebés, pero escondidos de los sabios y grandes de este mundo, que se creen a sí mismos los consejeros del Señor, capaces de penetrar en Sus procederes, y suponen que han obtenido esa divina sabiduría, oculta a los ojos de todos aquellos que viven en el yo, y de los que están envueltos en sus propias obras. Quienes a través de un vivo ingenio y elevadas facultades se encaraman al cielo, y creen comprender la altura, profundidad y anchura de Dios.
Esta sabiduría divina es desconocida, incluso para aquellos que pasan por el mundo como personas de extraordinario conocimiento eiluminación. ¿Quién la conoce entonces, y quién nos puede revelar algunas de sus incógnitas? La destrucción y la muerte nos aseguran haber escuchado con sus oídos acerca de su fama y renombre. Es pues, muriendo a todas las cosas, y estando verdaderamente perdidos en cuanto a ellas, siguiendo adelante hacia Dios, y existiendo sólo en Él, que alcanzamos algún saber de la sabiduría verdadera. Oh, qué poco se sabe de sus caminos y de sus tratos para con sus muy electos servidores. A lo poco que descubrimos algo de ella, nos sorprendemos de la disimilitud existente entre la verdad recién descubierta y nuestras previas ideas acerca de ella, y clamamos junto a San Pablo: «¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán incomprensibles son sus juicios, e inescrutables sus caminos!» El Señor no juzga las cosas a la manera de los hombres, que llaman al mal bien y al bien mal, y tienen por justo lo que es abominable a sus ojos, cosas que, según el profeta, Él considera sucios harapos. Someterá a estricto juicio a estos que se justifican a sí mismos, y como los fariseos, serán más bien objetos de su ira, en vez de objetos de Su amor, o herederos de Sus recompensas. ¿No es el propio Cristo quien nos asegura que «si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los Fariseos, no entraremos en el reino de los cielos?» ¿Y quién de entre nosotros se acerca siquiera a ellos en justicia?; o, si vivimos en la práctica de virtudes, aun muy inferiores a las suyas, ¿no somos diez veces más ostentosos? ¿Quién no se agrada en contemplarse a sí mismo como justo ante sus propios ojos, y ante los ojos de los demás? O, ¿quién es el que duda que tal justicia basta para agradar a Dios? Sin embargo, vemos la indignación de nuestro Señor manifestada contra tales. Aquel que fue el patrón perfecto en ternura y mansedumbre, aquella que fluye de lo profundo del corazón, y no aquella mansedumbre disfrazada que, bajo forma de paloma, esconde en realidad un corazón de halcón. Él se muestra severo únicamente con estas personas que se justifican, y los deshonró en público. Qué extraña paleta de colores utiliza para representarlos, mientras que sostiene al pobre pecador con misericordia, compasión y amor, y declara que sólo por ellos hubo Él de venir, que era el enfermo el necesitado de médico, y que Él sólo vino a salvar la oveja perdida de la casa de Israel.
¡Oh Tú, Manantial de Amor! ¡Pareces en verdad tan celoso de la salvación de los que has comprado, que prefieres el pecador al justo! El pobre pecador se ve vil y miserable, de alguna forma restringido a detestarse a sí mismo, y viendo que su estado es tan horrible, se echa
en su desesperación en los brazos de su Salvador, y se zambulle en la fuente sanadora, y sale de ella «blanco como la nieve». Confundido entonces por su anterior estado de desorden, sobreabunda de amor hacia Él – el cual teniendo todo el poder, tuvo también la compasión
de salvarle –, siendo el exceso de su amor proporcional a la enormidad de sus crímenes, y la plenitud de su gratitud a la extensión de la deuda saldada. El que se justifica a sí mismo, apoyándose en las muchas buenas obras que imagina ha hecho, parece sostener la salvación en su propia mano, y considera el cielo una justa recompensa a sus méritos. En la amargura de su celo exclama contra todos los pecadores, y perfila las puertas de la misericordia cerradas contra ellos, y el cielo un lugar al que no tienen derecho. ¿Qué necesidad tiene tales auto justificados de un Salvador? Ya tienen la carga de sus propios méritos. ¡Oh, cuánto tiempo acarrean la carga lisonjera, al tiempo que los pecadores, despojados de todo, vuelan con presteza en alas de la fe y del amor hacia los brazos de su Salvador, que sin coste alguno les otorga lo que gratuitamente ha prometido!
¡Cuán llenos de amor y de justicia propios, y cuán vacíos del amor de Dios! Se estiman y admiran a sí mismos en sus obras de justicia, y creen que son una fuente de felicidad. Tan pronto como estas obras son expuestas al Sol de Justicia, y descubren que todas están llenas de impureza y vileza, se inquietan en sobremanera. Mientras, la pobre pecadora, Magdalena, es perdonada porque ama mucho, y su fe y amor son aceptados como justicia. El inspirado Pablo, quien tan bien entendió estas grandes verdades y tanto las investigó, nos asegura que «su fe le fue contada por justicia» (Rom 4:22). Esto es en verdad precioso, pues es cierto que todas las acciones de aquel santo patriarca fueron estrictamente justas; empero, no viéndolas así, y libre del amor hacia ellas, y despojado de egoísmo, su fe fue fundada sobre el Cristo venidero. Esperó en Él incluso en contra de la esperanza misma, y esto le fue tenido en cuenta como justicia, una pura, simple y genuina justicia, obrada por Cristo, y no una justicia obrada por sí mismo, y tenida como suya propia.
Puede usted pensar que esto es una grave disgresión del asunto, sin embargo nos guía sin remedio hacia él. Nos muestra que Dios lleva a cabo Su obra, bien en pecadores convertidos, cuyas pasadas iniquidades sirven de contrapeso a su encumbramiento, bien en personas cuya justicia propia Él destruye, derrocando el orgulloso edificio que habían levantado sobre un cimiento arenoso, en vez de en la Roca... CRISTO.
La instauración de todos estos fines, para cuyo propósito vino Él al mundo, se efectúa por el aparente derribo de esa misma estructura que en realidad ha de erigir. Por unos medios que parecen destruir Su Iglesia, Él la establece. ¡De qué extraña forma funda Él la nueva Casa de Socorro y le da Su beneplácito! El propio Legislador es condenado por los versados e insignes como un malhechor, y muere una muerte ignominiosa. Oh, que entendamos totalmente cuán opuesta es nuestra propia justicia a los designios de Dios... sería un asunto de humillación sin fin, y deberíamos de tener una profunda desconfianza de lo que en este momento constituye el todo de nuestra dependencia.
Partiendo de un amor justo, propio de Su supremo poder, y un celo benigno hacia la humanidad, que se atribuye a sí misma los dones que Él mismo le otorga, le complació tomar una de las más indignas criaturas de la creación, para hacer patente el hecho de que Sus gracias son producto de Su voluntad, no los frutos de nuestros méritos. Es característico de Su sabiduría destruir lo que es construido con orgullo, y construir lo que está destruido; hacer uso de cosas débiles para confundir lo poderoso, y emplear para Su servicio aquello que parece vil y despreciable.
Él hace esto de una forma tan sorprendente, que llega a convertirles en el objeto de la burla y el desprecio del mundo. No es con el fin de atraer sobre ellos la aprobación pública que Él les hace instrumento para salvación de otros; sino para hacerles objeto de disgusto y súbditos de sus insultos, como usted verá en esta vida sobre la que me ha instado usted a que escriba sin demora.
II
Nací el 18 de Abril de 1648. Mis progenitores, en particular mi padre, eran en extremo piadosos; pero para él era algo hereditario. Muchos de sus antepasados fueron santos.
Mi madre, en el octavo mes, debido a un susto tremendo, abortó accidentalmente. Existe la creencia generalizada de que un niño nacido en un mes así no puede sobrevivir. En realidad estuve tan enferma, justo tras mi alumbramiento, que todos los que me atendieron perdieron la esperanza de que viviera, y temían pudiese morir sin recibir el bautismo. Al percibir algunos síntomas de vitalidad, corrieron a informar a mi padre, que de inmediato trajo un sacerdote; pero al entrar en la cámara les dijeron que aquellos síntomas que habían levantado sus esperanzas eran únicamente manotazos de un cuerpo que expiraba, y que todo había terminado.
Tan pronto como mostraba de nuevo signos de vida, otra vez recaía, y permanecí tanto tiempo en un estado incierto, que transcurrió cierto tiempo hasta que pudieron encontrar una oportunidad adecuada para bautizarme. Continué muy enferma hasta que tuve dos años y medio, que fue cuando me enviaron al convento de las Ursulinas, donde permanecí unos cuantos meses.
Al regresar, mi madre se negó a prestar la debida atención a mi educación. No era muy aficionada a las hijas y me abandonó completamente al cuidado de los sirvientes. En realidad podría haber sufrido severamente por su falta de atención hacia mí si la todopoderosa Providencia no hubiera sido mi protectora, porque debido a mi vivacidad tuve varios accidentes. Me caí varias veces a un profundo sótano en el que guardábamos nuestra leña; sin embargo siempre salía ilesa.
La Duquesa de Montbason llegó al convento de los Benedictinos cuando yo tenía unos cuatro años. Cultivaba una gran amistad con mi padre, y éste obtuvo permiso para que yo pudiera ir al mismo convento. Ella se deleitaba de manera peculiar al ver mis retozos y prestaba cierta dulzura para con mi conducta exterior. Me convertí en su constante compañera.
Fui culpable de frecuentes y peligrosas irregularidades en esta casa, y cometí serias faltas. Tenía buenos ejemplos ante mí, y siendo por naturaleza inclinada a ello, los seguía si no había nadie para corregirme. Me encantaba oír hablar de Dios, estar en la iglesia, y el ir vestida de atuendo religioso. Me contaban los terrores del Infierno, que yo creía tenían la intención de intimidarme de lo inquieta que era, y por lo llena que estaba de un tanto petulante brío que ellos denominaban ingenio. A la noche siguiente soñaba con el Infierno, y aunque era tan joven, el tiempo nunca ha sido capaz de borrar las terribles ideas impresas en mi imaginación. Todo era una horrible oscuridad, donde las almas eran castigadas, y mi lugar entre ellas estaba señalado. Con esto lloraba amargamente, y clamaba: “Oh, mi Dios, si tienes misericordia de mí, y me perdonas un poco más, nunca más te volveré a ofender”. Y tú, oh Señor, en misericordia oíste mi llanto, y derramaste sobre mí fuerza y valor para servirte, de una forma fuera de lo común para alguien de mi edad. Quise ir a confesarme en privado, pero, como era pequeña, la encargada de los internos me llevó al sacerdote, y se quedó conmigo mientras era escuchada. El confesor se sorprendió mucho cuando le mencioné que tenía teorías en contra de la fe, y se empezó a reír y a preguntar cuáles eran. Le dije que hasta entonces dudaba que existiera un lugar como el Infierno, y que suponía que mi superiora me había hablado de él con el único propósito de hacerme buena, pero que mis dudas ya se habían disipado. Tras la confesión mi corazón se encendió con cierto fervor, y al momento tuve el deseo de sufrir martirio. Para entretenerse, y para ver hasta que punto este aumento de fervor me habría de llevar, las buenas chicas de la casa me rogaron que me preparara para el martirio. Encontré gran fervor y deleite en la oración, y estaba convencida de que este ardor, siendo tan novedoso como agradable, era prueba del amor de Dios. Esto me inspiró con tal coraje y resolución que esperaba con impaciencia su proceder, para que por medio de ello pudiera entrar en Su santa presencia. ¿Pero no había una latente hipocresía aquí? ¿No era que imaginaba que sería posible que no me mataran, y que tendría el mérito del martirio sin sufrirlo? A primera vista parece que sí que había algo allí de esta naturaleza. Colocada sobre un paño extendido para la ocasión, y viendo detrás de mí una larga espada levantada que habían preparado para comprobar hasta donde me llevaría mi ardor, grité: “¡Esperad, no es bueno que haya de morir sin obtener primero el permiso de mi padre!” Habiendo dicho esto fui reprendida con presteza; me dijeron que podía levantarme y escapar de allí, y que ya no era más un mártir. Estuve mucho tiempo desconsolada, y sin recibir consuelo alguno; algo por dentro me echaba en cara no haber abrazado aquella oportunidad de ir al cielo, cuando todo había dependido de mi propia elección.
Bajo mi petición, y debido a que a menudo caía enferma, al final me llevaron a casa. A mi regreso, teniendo mi madre una criada en la que había depositado su confianza, me volvió a dejar al cuidado de la servidumbre. Es una grave falta, de la que las madres son culpables, cuando, con el pretexto de quehaceres externos, u otro tipo de devociones, obligan a sus hijas a soportar su ausencia. Y no me abstengo de condenar esa injusta parcialidad con la que algunos padres tratan a sus hijos. Es frecuente fruto de divisiones en familias, e incluso supone la ruina de algunas. La imparcialidad, al unir los corazones de los hijos entre sí, establece los cimientos de una unanimidad y armonía duraderos.
Me gustaría ser capaz de convencer a los padres, y a todos aquellos que cuidan de la juventud, de la gran atención que requieren y cuán peligroso es, durante cualquier lapso de tiempo, no tenerles bajo su mirada, o mantenerles faltos de alguna clase de empleo. Esta negligencia es la ruina de multitud de muchachas.
Cuánto ha de lamentarse que las madres inclinadas a la piedad perviertan aun los medios de la salvación, y para su propia destrucción, al cometer las mayores irregularidades cuando aparentemente persiguen aquello que debiera producir la conducta más regular y cauta.
Así, debido a que experimentan cierta ganancia en oración, se pasan todo el día en la iglesia; mientras tanto, sus hijos corren hacia la destrucción. Glorificamos más a Dios cuando impedimos lo que le pueda ofender. ¡De qué naturaleza habrá de ser aquel sacrificio que da pie al pecado! Dios debe ser servido a Su manera. La devoción de las madres debería regularse con el fin de evitar que sus hijas se extravíen. Que las traten como hermanas, no como esclavas. Que parezcan agradadas con sus pequeños entretenimientos. Entonces los hijos se deleitarán con la presencia de sus madres, en vez de evitarla. Si encuentran tanta felicidad con ellas, no soñarán en buscarla en cualquier otra parte. A menudo las madres niegan a sus hijos cualquier clase de libertad. Al igual que los pájaros constantemente confinados a una jaula, que tan pronto como encuentran medios de escape, se marchan para nunca regresar. Para domesticarlos y hacerles dóciles cuando son jóvenes, algunas veces se debería permitirles batir alas, pero como su vuelo es débil, y está siendo observado de cerca, es fácil recuperarlos cuando se escapan. Un vuelo corto les da el hábito de regresar de forma natural a su jaula, la cual se transforma en su aceptada prisión. Creo que las chicas jóvenes deberían ser tratadas de una forma similar a esta. Las madres deberían consentir una inocente libertad, pero nunca perderlas de vista.
Con el fin de guardar las tiernas mentes de los niños de lo que es incorrecto, mucho cuidado se debería tomar en emplearlas en asuntos agradables y de utilidad. No deben de ser atiborradas de una comida que no pueden saborear. Es leche apropiada para niños lo que se les debe administrar, y no dura carne que tanto pueda disgustarles, para que cuando lleguen a una edad en que sea su alimento apropiado, no sólo se limiten a saborearlo. Cada día deberían ser obligados a leer algo de un buen libro, pasar algún tiempo en oración, cosa que debería estar dirigida a fomentar los sentimientos, más que a meditar. ¡Oh, si se siguiera este método de educación, con que rapidez cesarían tantas irregularidades! Cuando estas hijas fueran madres educarían a sus hijos de la forma en que ellas mismas han sido educadas.
Los padres también deberían evitar mostrar el menor indicio de parcialidad en el trato con sus hijos. Esto engendra sigilosa envidia y rencor entre ellos, que con frecuencia aumentan con el tiempo, e incluso continúan hasta la muerte. En cuantas ocasiones vemos que algunos niños son los ídolos de la casa, comportándose como tiranos absolutos, tratando a sus hermanos y hermanas como esclavos, siguiendo el ejemplo del padre y de la madre. Y muchas veces sucede que el favorito resulta ser un azote para los padres, mientras que el pobre despistado y odiado se convierte en su consuelo y apoyo.
Mi madre era muy deficiente en la educación de sus hijos. Me mantenía durante días apartada de su presencia, en compañía de los sirvientes, cuya conversación y ejemplo eran particularmente dañinos para alguien de mi temperamento. El corazón de mi madre parecía estar centrado por completo en mi hermano. A duras penas era favorecida en alguna ocasión con el menor ejemplo de su ternura y cariño. Por consiguiente, me ausentaba de forma voluntaria de su presencia. Es cierto que mi hermano era más simpático que yo, pero el exceso de su afecto para con él la cegó incluso hacia mis buenas cualidades exteriores. Sólo valía para destapar mis defectos, que hubieran sido insignificantes si se me hubiera prestado la debida atención.
III
Mi padre, quien me amaba tiernamente, viendo lo poco que se estaba atendiendo a mi educación, se encargó de enviarme a un convento de las Ursulinas. Tenía casi siete años. En esta casa había dos medias hermanas mías, una por parte de mi padre, y la otra por parte de mi madre. Mi padre me puso bajo los cuidados de su hija, una persona de altísima capacidad y más excelsa piedad, brillantemente cualificada para la instrucción de la juventud. Fue ésta una singular concesión de la providencia y del amor de Dios hacia mí, y acabaron delimitando las primeras trazas de mi salvación.
Ella me amó con ternura, y su cariño la hizo descubrir en mí muchas cualidades afables que el Señor había implantado. Procuró mejorar estas buenas cualidades, y creo que si hubiera continuado en manos tan cuidadosas, habría adquirido tantos hábitos virtuosos como malignos contraje posteriormente.
Esta buena hermana empleó su tiempo instruyéndome en la piedad y en aquellas ramas del aprendizaje que eran apropiadas para mi edad y capacidad. Tenía en sus manos buenos talentos, e hizo buen uso de ellos. Era asidua en la oración y su fe no tenía que envidiar a la de nadie. Se negó a sí misma un placer sí y otro no para estar conmigo e instruirme. Tal era su cariño hacia mí que encontró más placentero estar conmigo que en cualquier otra parte.
Si le daba respuestas razonables, aunque más por casualidad que por juicio, ya se consideraba bien pagada por todo su trabajo. Bajo su tutela pronto me hice dueña de la mayor parte de los estudios adecuados para mí. Muchas personas mayores en edad y categoría podrían no haber respondido a las preguntas.
Debido a que mi padre mandaba a menudo alguien a buscarme, deseando verme en casa, en una ocasión me encontré allí con la Reina de Inglaterra. Tenía casi ocho años. Mi padre le dijo al confesor de la Reina que si deseaba alguna distracción se podía entretener conmigo. Aquel me probó con algunas preguntas muy difíciles, a lo que contesté con respuestas tan pertinentes, que me llevó ante la Reina y le dijo: “Su majestad seguro que se divierte con esta niña”. Ella también me probó, y se agradó tanto de mis vívidas respuestas, y de mi forma de comportarme, que me solicitó a mi padre en un momento un tanto inoportuno. Le aseguró que tomaría especial cuidado de mí, asignándome como doncella de honor de la princesa.
Mi padre se resistió. Sin duda alguna fue Dios quien provocó este rechazo, y por medio de éste desvió el golpe que probablemente habría interceptado mi salvación. Siendo yo tan débil, ¿cómo podría haber resistido las tentaciones y distracciones de una corte?
Regresé con las Ursulinas, al lugar donde mi buena hermana continuó dándome muestras de su cariño. Pero al no ser ella la encargada de los interinos, y como a menudo se me obligaba a ir con ellos, contraje malos hábitos. Me aficioné a mentir, al enojo, a la falta de devoción, pasando días completos sin pensar en Dios; aunque Él me vigilaba de continuo, como más adelante se verá. No permanecía mucho tiempo bajo el poder de tales hábitos porque el cuidar de mi hermana me reponía. Me gustaba mucho oír de Dios, no me apesadumbraba la iglesia, me encantaba orar, tenía ternura hacia el pobre, y una natural antipatía hacia personas cuya doctrina era juzgada insana. Dios ha tenido siempre esta merced para conmigo, aun en mis mayores infidelidades.
Al final del jardín que conectaba con este convento, había una pequeña capilla dedicada al niño Jesús. Aquí me trasladaba yo para la devoción y, por algún tiempo, allá llevaba cada mañana mi desayuno, escondiéndolo tras la imagen. Tan niña era, que consideraba que hacía un sacrificio considerable privándome de él. Delicada en mis preferencias culinarias, deseaba mortificarme; pero el amor propio estaba aún demasiado presente como para someterme de verdad a tal mortificación. Cuando estuvieron limpiando esta capilla, encontraron tras la imagen lo que había dejado allí y pronto adivinaron que fui yo. Me habían visto ir allá cada día. Creo que Dios, que no permite que nada pase sin su debida paga, pronto me recompensó con un interés personal hacia esta pequeña devoción infantil.
Por un tiempo seguí junto a mi hermana, donde retuve el amor y temor de Dios. Mi vida era fácil; Estaba siendo educada al son y compás de ella, y yo estaba a gusto. Mejoraba mucho en los estudios cuando no estaba enferma, pero muy a menudo lo estaba, y era atacada por males que eran tan inesperados, como poco corrientes. Por la tarde, bien; por la mañana, hinchada y llena de marcas azuladas, síntomas previos a una fiebre que al poco llegaba. A los nueve años, me dio una hemorragia tan violenta que pensaron que me iba a morir. Acabé sumamente debilitada.
Poco antes de este duro ataque, mi otra hermana tuvo celos, y quiso tenerme bajo su cuidado. A pesar de que llevaba una vida ordenada, no tenía un don para la educación de los niños. Al principio cuidó de mí, pero todos sus cuidados no dejaron huella alguna en mi corazón. Mi otra hermana hacía más con una mirada, que lo que ella hacía ya con cuidados, o bien con amenazas. Al ver que no la amaba tanto, cambió a un trato riguroso. No me permitía hablar con mi otra hermana. Cuando se enteraba que había hablado con ella, mandaba azotarme, o ella misma me golpeaba. Ya no podía por más tiempo resistir el maltrato, por lo que devolví con aparente ingratitud todos los favores de mi hermana por parte de padre, no yendo más a verla. Pero esto no le impidió darme muestras de su acostumbrada bondad durante la grave enfermedad recién mencionada. Interpretó comprensivamente mi ingratitud como mi temor al castigo, en vez de mal corazón. En verdad creo que este fue el único caso en el que el temor al castigo obró de forma tan poderosa en mí. Desde entonces sufría más por afligir a Aquel al que yo amaba, que soportando el escarmiento de mano de los demás.
Tú sabías, oh mi Amado, que no era el miedo a tus castigos lo que se hundió tan profundamente, ni en mi entendimiento, ni en mi corazón; era la tristeza por ofenderte lo que siempre constituía toda mi angustia, que tan grande era. Me imagino que si no hubiera ni Cielo ni Infierno, siempre habría guardado el mismo temor a disgustarte. Tú sabías que tras mis faltas, cuando, en indulgente misericordia te complacías en visitar mi alma, tus cuidados eran mil veces más insoportables que tu vara.
Al ponerse mi padre al corriente de todo lo sucedido, me volvió a llevar a casa. Casi había cumplido diez años. No estuve mucho tiempo en mi hogar. Una monja del orden de San Dominico, de una gran familia, y uno de los amigos más íntimos de mi padre, le pidió autorización para alojarme en su convento. Era la priora y prometió cuidar de mí y hospedarme en su habitación. Esta dama me había tomado un gran cariño. Estaba tan solicitada por su comunidad, en
sus muchas situaciones problemáticas, que no tenía libertad para cuidar mucho de mí. Tuve la varicela, que me mantuvo en cama durante tres semanas a lo largo de las cuales recibí muy mala atención, aunque mi padre y mi madre pensaban que estaba bajo unos excelentes cuidados. Las damas de la casa tenían tal pavor a la varicela que, imaginándose que era eso lo que tenía, ni se me acercaban. Pasé casi todo el tiempo sin ver a nadie. Una de las hermanas, que sólo me procuraba la dieta a unas horas específicas, se volvía a ir apresuradamente. De forma providencial encontré una Biblia, y al tener una afición hacia la lectura, así como una presta memoria, me pasaba los días leyéndola de la mañana a la noche. Me aprendí totalmente la parte histórica. Pero era verdaderamente muy infeliz en esta casa. Los otros internos, muchachas mayores, me afligían con crueles persecuciones. Estuve tan desatendida, también respecto a la comida, que me quedé bastante escuálida.
IV
A los ocho meses aproximadamente mi padre me trajo a casa. Mi madre me tenía más con ella, empezando a tener por mí un mayor interés que antes. Aún prefería a mi hermano, todo el mundo hablaba de ello. Incluso cuando estaba enferma y no hubiera nada que yo quisiera, eso mismo él lo quería para sí. Me lo quitaban a mí de las manos y se lo daban a él, aunque gozara de una perfecta salud. Un día me hizo subir al techo del carruaje, y luego me tiró abajo. Como consecuencia de la caída me magullé muchísimo. Otras veces me golpeaba. Pero hiciera lo que hiciera, aunque fuera incorrecto, se le guiñaba un ojo, o se le atribuía la más favorable interpretación. Esto agrió mi carácter. No tenía una gran tendencia a hacer lo bueno, y empecé a decir que “nunca había sido persona predispuesta a ello”.
No era entonces sólo por Ti, oh Dios, que hacía el bien, pues dejé de practicarlo al no encontrar en los otros la respuesta que yo esperaba. Si hubiese sabido hacer buen uso de este tu guiar mortificante, pudiera haber conseguido un buen avance. Lejos de desviarme del camino, me habría hecho volver a Ti con mayor anhelo.
Miraba con ojos recelosos a mi hermano, percatándome de la diferencia entre él y yo. Cualquier cosa que él hiciera se consideraba correcta; pero si había culpa, recaía sobre mí. Mis hermanastras por parte de madre ganaban su beneplácito cuidándole a él y persiguiéndome a mí. Cierto, yo era mala. Reincidía en mis anteriores defectos de mentira y enojo. Pero a pesar de todas estas faltas, era muy cariñosa y benéfica con el pobre. Oraba a Dios asiduamente, me encantaba oír a quien fuera hablar acerca de Él, y disfrutaba leyendo buenos libros.
No me cabe duda de que se sorprenda ante una serie así de inconsistencias; pero lo que viene a continuación le sorprenderá más todavía, cuando vea que esta forma de actuar gana terreno a medida que mi edad avanza. Conforme maduraba mi entendimiento, así de lejos estaba de corregirse en este comportamiento irracional. El pecado creció con mayor fuerza dentro de mí.
¡Oh mi Dios, tu gracia parecía redundar por dos al aumento de mi ingratitud! Era conmigo como con una ciudad asediada, rodeando Tú mi corazón, y yo sólo estudiando como defenderme de tus ataques. Levanté fortines en rededor del desdichado lugar, acrecentando el número de mis iniquidades para evitar que Tú lo tomaras. Cuando se daba la apariencia de que Tú estabas siendo en victoria sobre este desagradecido corazón, inicié un contraataque, y alcé murallas para mantener a raya tu bondad, y evitar el normal fluir de tu gracia. Nadie más que Tú podría haber vencido.
No puedo soportar escuchar “no somos libres para resistir la gracia”. He tenido una experiencia demasiado larga y fatal de mi libertad. Cerré las avenidas de mi corazón, para que no pudiera oír esa voz secreta de Dios que me estaba llamando para Sí mismo. En realidad, desde la más tierna infancia, he sufrido una serie de agravios, bien en forma de enfermedad o persecución. La muchacha a cuyo cuidado me dejó mi madre solía golpearme al arreglarme el pelo, cosa que sólo hacía con rabia y a tirones.
Todo parecía castigarme, más esto, en vez de volverme a Ti, oh Dios mío, sólo servía para afligir y amargar mi mente.
Mi padre no sabía nada de esto; su amor hacia mí era tal que no lo habría consentido. Yo le quería mucho, pero al mismo tiempo le temía, por lo que no le dije nada. A menudo mi madre le hostigaba quejándose de mí, a lo cual él no daba más respuesta que “hay doce horas al día; ya madurará”. Este riguroso proceder no fue lo peor para mi alma, aunque agrió mi temperamento, que por lo demás era manso y tranquilo. Pero lo que causó mi mayor daño, era que yo eligiera estar entre los que me mimaban, para terminar de corromperme y estropearme.
Mi padre, al ver que ahora estaba más crecidita, me dispuso entre las Ursulinas en la Cuaresma, para recibir mi primera comunión en la Pascua de Resurrección, pues para entonces ya habría cumplido mis once años. Y en esto que mi más querida hermana, bajo cuya inspección me puso mi padre, triplicó sus cuidados con el propósito de prepararme lo mejor posible para este acto de devoción. Ahora pensaba entregarme a Dios en serio. A menudo percibía una lucha entre mis buenas inclinaciones y mis malos hábitos. Llegué incluso a hacer algunas penitencias. Como casi siempre estaba con mi hermana, y las internas de su clase (que además era la mejor) eran bastante razonables y cívicas, yo también me hice así mientras estuve con ellas. Había sido cruel malcriarme, pues mi propia naturaleza estaba fuertemente inclinada a la bondad.
Con algo de afabilidad se me ganaba enseguida, y con gusto hacía lo que fuera que mi buena hermana deseara. Por fin llegó la Pascua; recibí la comunión con mucho gozo y devoción, y permanecí en esta casa hasta el Pentecostés. Pero como mi otra hermana era la maestra de la segunda clase, exigió que durante su semana estuviera con ella en esa clase. Gracias a sus modales, tan opuestos a los de su otra hermana, me relajé en mi anterior piedad. Ya no sentía más ese delicioso y nuevo ardor que había arrebatado mi corazón en mi primera comunión. ¡Ay!, no duró más que un poco. Mis defectos y mis caídas pronto se hicieron reiterados y me alejaron del cuidado y obligaciones de la religión.
Siendo más alta de lo normal para una chica de mi edad, y esto redundando a un mayor gusto por parte de mi madre, ahora se encargaba de arreglarme y de vestirme, de buscarme la compañía de otros, y de llevarme al extranjero. Tomó un orgullo fuera de lo normal de esa belleza con la que Dios me había formado para bendecirle y alabarle. Pero yo la pervertí en una fuente de orgullo y vanidad. Varios pretendientes vinieron a mí, pero como todavía no había cumplido doce años, mi padre no escuchó ninguna proposición. Me encantaba leer y me encerraba a solas todos los días para leer sin interrupciones.
Lo que tuvo el efecto de entregarme por completo a Dios, al menos durante algún tiempo, fue el que un sobrino de mi padre pasara por nuestra casa en una misión hacia Cochin China. Resultó que en aquel momento yo estaba dando un paseo con mis damas de compañía, cosa que raras veces hacía. Cuando regresé ya se había marchado. Me contaron acerca de su santidad, y de las cosas que
había dicho. Me tocó tanto que me invadió la tristeza. Lloré el resto del día y de la noche. A la mañana siguiente, temprano, fui a buscar a mi confesor muy angustiada. Le dije: “¡Qué, señor padre! ¿Voy a ser la única persona de mi familia que va a perderse? Ay, ayúdeme en mi salvación”. Se sorprendió en gran manera al verme tan afligida y me consoló lo mejor que pudo, sin llegar a creerse que fuera tan mala como parecía. En mis tropiezos era dócil, puntual en la obediencia, cuidadosa de confesarme a menudo. Desde que acudía a él, mi vida era más regular.
Oh, Dios Tú de amor, ¡cuántas veces has llamado a la puerta de mi corazón! ¡Cuántas veces me has aterrorizado con simulacros de una muerte repentina! Todos estos sólo dejaron una impresión pasajera. En breve regresaba otra vez a mis infidelidades. Mas esta
vez te llevabas y raptabas mi corazón. ¡Ay, que pena tenía ahora por haberte desagradado! ¡Qué lamentos, qué suspiros, qué sollozos!
¿Quién hubiera pensado al verme que mi conversión habría de durar toda mi vida? ¿Por qué no, mi Dios, tomaste por completo este corazón para Ti, cuando te lo entregué tan plenamente? O, si fue entonces cuando lo tomaste, ¿por qué lo sublevaste de nuevo? Seguro que eras lo suficientemente fuerte como para dominarlo, pero quizás Tú, al dejarme a mi aire, expusiste tu misericordia para que la profundidad de mi iniquidad pudiera servir como trofeo a tu bondad.
Me apliqué de inmediato a todas mis obligaciones. Hice una confesión general con gran contrición de corazón. Confesé con franqueza y con muchas lágrimas todo lo que sabía. Tanto cambié que a duras penas me reconocían. Nunca hubiera incurrido de forma voluntaria ni en el más mínimo desliz. No encontraron nada de qué absolverme cuando me confesaba. Descubrí los más pequeños defectos y Dios me hizo el favor de capacitarme para conquistarme a mí misma en muchas cosas. Sólo quedaron algunas trazas de pasión que me dieron algunos problemas para conquistarlas. Pero tan pronto como daba algún disgusto, por cualquier motivo, incluso a los empleados domésticos, imploraba su perdón con el propósito de subyugar mi ira y orgullo; porque la ira es hija del orgullo. Una persona de veras humillada no permite que nada le ponga furiosa. Al igual que el orgullo es lo último que se muere en el alma, la pasión es lo último destruido en la conducta externa. Un alma totalmente muerta a sí misma no encuentra furor alguno dentro de ella.
Hay personas que, sobreabundando en gracia y en paz, a la puerta misma de la senda resignada de la luz y del amor, dicen que hasta allí han llegado. Pero están muy equivocadas al ver así su condición. Si están dispuestas a examinar de corazón dos cosas, pronto descubrirán esto. Primero, que si su naturaleza es vivaz, encendida e impulsiva (no estoy hablando de temperamentos necios), encontrarán que de vez en cuando cometen deslices en los que la emoción y la angustia juegan su parte. Incluso entonces aquellos deslices son útiles para humillarles y aniquilarles. (Pero cuando la aniquilación ha sido perfeccionada, toda pasión ha huido, y ya no son compatibles con este ulterior estado). Se enfrentarán al hecho de que con frecuencia surge una moción interna a la ira, pero la dulzura de la gracia tira de la soga. Transgredirían fácilmente si dieran pie de alguna manera a estos indicios. Hay personas que se consideran muy mansas porque nada les frustra. No es de tales de los que estoy hablando. La mansedumbre que nunca ha sido puesta a prueba, por lo general sólo es una falsificación. Aquellas personas que, cuando nadie las molesta, parecen santas, en el momento que son inquietadas por mano de acontecimientos incómodos, se desperezan en ellos un inusual número de defectos. Pensaban que estaban muertos, cuando sólo permanecían dormidos porque nada les hacía despertar.
Continué con mis ejercicios religiosos. Me encerraba todo el día para leer y orar. Di al pobre todo cuanto tenía, llevando incluso ropa de lino a sus casas. Les enseñé el catecismo, y cuando mis padres cenaban fuera, les hacía comer conmigo y les servía con gran respeto. Leí las obras de San Francisco de Sales y la vida de Madame de Chantal. Allí aprendí por primera vez lo que era la oración mental, y supliqué a mi confesor me enseñara aquella clase de oración. Como no lo hizo, utilicé de mi propio esfuerzo para practicarla, aunque sin éxito pensé entonces, pues no era capaz de ejercitar la imaginación; me persuadí a mí misma de que la oración no podía hacerse sin formar en uno mismo ciertas ideas y razonar mucho. Este escollo no me dio pocos quebraderos de cabeza, durante bastante tiempo. Era muy diligente y oraba a Dios con fervor para que me concediera el don de la oración. Todo lo que veía en la vida de Madame de Chantal me encandilaba. Era tan niña, que pensé que tenía que hacer todo cuanto veía en ella. Todos los juramentos que hizo ella, yo también hice. Un día leí que se había puesto el nombre de Jesús en su corazón, obedeciendo al consejo: «Ponme como un sello sobre mi corazón». Para este propósito había tomado un hierro al rojo vivo, sobre el que estaba grabado el nombre santo. Me angustié mucho al ver que yo no podía hacer lo mismo. Decidí escribir aquel sagrado y adorable nombre en letras grandes, sobre papel, y con lazos y una aguja me lo pegué a la piel por cuatro sitios. En esa posición se quedó durante mucho tiempo.
Tras esto, me empeñé en ser monja. Como el amor que tenía hacia San Francisco de Sales no me permitía pensar en ninguna otra comunidad, excepto aquella de la que era él fundador, a menudo me iba a rogarle a las monjas de allí que me recibieran en su convento. Con frecuencia me escabullía de la casa de mi padre y solicitaba reiteradamente mi admisión en aquel lugar. Aunque era algo que ellas solícitas anhelaban, siquiera como una ventaja temporal, nunca se atrevieron a dejarme entrar, porque temían mucho a mi padre, de cuyo afecto hacia mí no eran ajenas.
Había en aquella casa una sobrina de mi padre, a la que debo mucho. La fortuna no había sonreído mucho a su padre. Esto la había llevado a depender hasta cierto punto del mío, a quien puso al corriente de mis deseos. Aunque por nada del mundo él hubiera coartado una verdadera vocación, no podía oír hablar de mis intenciones sin derramar lágrimas. Puesto que en aquel entonces él estaba en el extranjero, mi prima acudió al confesor para suplicarle que evitara mi marcha al convento. Éste no se atrevió, empero, a hacerlo abiertamente, por miedo de atraer sobre sí el resentimiento de aquella comunidad. Yo todavía quería ser monja, e importunaba en demasía a mi madre para que me llevara a aquella casa. No lo hizo por temor a afligir a mi padre, el cual estaba ausente.
V
Tan pronto como llegó mi padre a casa, enfermó de gravedad. Al mismo tiempo, mi madre se encontraba indispuesta en otra parte de la casa. Estuve a solas con él, dispuesta a prestarle cualquier tipo de ayuda que pudiera estar en mi mano, y darle toda muestra servicial partiendo del más sincero afecto. No pongo en duda que mi diligencia le era de mucho agrado. Hice las tareas más bajas, sin que él se percatara, dedicándoles tiempo cuando los sirvientes no estaban a mano, con el fin de mortificarme a mí misma, y así como para dar debido honor a lo que dijo Jesucristo, de que Él no había venido para ser servido, sino para servir. Cuando padre me hacía leerle, lo hacía con una devoción tan sentida que se sorprendía. Recordé las enseñanzas que mi hermana me había dado, y las oraciones y alabanzas en voz alta que había aprendido.
Ella me había enseñado a alabarte, oh mi Dios, en todas tus buenas obras. Todo lo que veía me llamaba a rendirte honra. Si llovía, deseaba que cada gota se volviera amor y alabanzas. Mi corazón se alimentaba sin darse cuenta de tu amor, y de continuo mi espíritu se quedaba absorto con tu recuerdo. Parecíame que participaba y afiliaba con todo el bien que se hacía en el mundo, y hubiera deseado poder unir en uno los corazones de todos los hombres para que todos te amaran. Este hábito arraigó en mí con tal fuerza, que lo retuve en medio de mis mayores ires y diretes.
No poca ayuda ofreció mi prima al apoyarme en medio de estos buenos sentimientos. Muchas veces estuve con ella, y la quería, pues cuidó mucho de mí, y me trató con mucha dulzura. Su fortuna no estaba a la altura de su cuna ni de su virtud, mas hacía con cariño y afecto lo que le proveía su condición. Mi madre empezó a tener celos, temiendo que amara a mi prima demasiado bien y a ella misma demasiado poco. Ella, que me había dejado en mis tempranos años al cuidado de sus criadas, y desde entonces al mío propio, y que sólo exigía que estuviera en casa. No queriendo ya darse más quebraderos de cabeza, ahora me hacía estar siempre con ella, y nunca me permitía estar con mi prima salvo a regañadientes. Mi prima cayó enferma. Mi madre aprovechó aquella ocasión para enviarla a nuestro hogar, lo cual supuso un duro golpe tanto para mi corazón, como para esa gracia que empezaba a aflorar en mí.
Mi madre era una mujer muy virtuosa. Fue una de las mujeres más caritativas de su época. No sólo daba de las sobras, sino incluso de las necesidades de la casa. Los necesitados nunca fueron descuidados. Ni tampoco nunca un desdichado vino a ella sin recibir socorro. Suplía de medios a los obreros para que continuaran con su trabajo, y a los comerciantes con género para sus tiendas. Creo que heredé de ella mi caridad y amor para con el pobre. Dios me concedió la bendición de ser su sucesora en aquel santo ejercicio. No había nadie en la ciudad que no la alabara por esta virtud. En ocasiones daba hasta el último penique de la casa, aunque tenía una gran familia que mantener, y sin embargo se mantenía fiel a su fe.
Desde siempre, la única preocupación de mi madre hacia conmigo fue tenerme en casa, lo que en verdad es un punto esencial para una muchacha. Este hábito de permanecer tanto tiempo puertas adentro, vino a ser muy útil tras mi casamiento. Habría resultado mejor en el caso de que me hubiera posibilitado quedarme más tiempo con ella en su propio aposento, bajo una libertad pactada, y si hubiera preguntado más a menudo en qué parte de la casa me encontraba.
Después de que mi prima me dejara, Dios me otorgó la gracia de perdonar las ofensas de tal buen talante, que mi confesor estaba sorprendido. Él sabía que algunas damiselas, por envidia, me difamaban, y que yo hablaba bien de ellas cuando se presentaba la ocasión. Agarré unas fiebres palúdicas que duraron cuatro meses, durante los cuales sufrí mucho. A lo largo de aquel tiempo fui capacitada para sufrir con mucha resignación y paciencia. Perseveré en este estado de ánimo y forma de vida mientras continuaba con la práctica de la oración mental.
Más tarde nos fuimos a pasar algunos días al campo. Mi padre se trajo con nosotros a uno de sus parientes, un joven caballero de altas esferas. Tenía muchas ganas de casarse conmigo; pero mi padre, teniendo decidido no darme a ningún familiar cercano por la dificultad de obtener bendiciones religiosas, le rechazó sin alegar por ello ninguna razón falsa o frívola. Como este joven caballero era muy devoto, y cada día cumplía el Salve de la Virgen, yo lo recitaba junto a él. Con vistas a disponer del tiempo suficiente para este menester, dejé a un lado la oración, lo cual supuso para mí la principal vía de entrada de males. No obstante, retuve durante algún tiempo parte del espíritu de la piedad, pues me iba a buscar a las pequeñas pastorcillas para instruirlas en sus deberes religiosos. Al no ser alimentado de oración, este espíritu decayó de forma gradual. Me volví fría para con Dios. Todos mis antiguos defectos revivieron, a los que sumé una desmesurada vanidad. El amor que empecé a tener por mí misma extinguió lo que quedaba dentro de mí del amor de Dios.
No abandoné por completo la oración mental sin pedirle permiso a mi confesor. Le dije que me parecía mejor recitar cada día el Salve de la Virgen que practicar la oración; no tenía tiempo para ambas cosas. No veía yo que esto era una estratagema del enemigo para alejarme de Dios, para enredarme en las trampas que había preparado para mí. Disponía de tiempo suficiente para ambas, pues no tenía otra ocupación que aquello que yo misma me imponía. Mi confesor fue blando con el tema. Al no ser un hombre de oración, dio su consentimiento en favor de mi propio perjuicio.
Oh Dios mío, si se llegara a conocer el valor de la oración, la gran ventaja obtenida por el alma cuando conversa contigo, y de qué consecuencia es para su salvación, todo el mundo se aplicaría a ello. Es una fortaleza en la que el enemigo no puede entrar. La puede atacar, asediar, armar ruido tras sus murallas; pero mientras permanecemos fieles y mantenemos nuestros puestos, no nos puede dañar. Es igualmente un requisito instruir a los niños en que la oración es algo tan necesario como su salvación. ¡Ay! Desgraciadamente se cree que basta con decirles que hay un Cielo y un Infierno; que deben esforzarse en evitar el postrero y obtener el primero; sin embargo no se les enseña el camino más fácil y corto de llegar a Él. El único camino que lleva al Cielo es la oración, una oración del corazón de la que todo el mundo es capaz, y no los razonamientos, que son los frutos del estudio; ni el ejercicio de la imaginación, que al llenar la mente de objetos errantes rara vez la asienta; y en vez de hacer entrar en calor al corazón, por medio del amor hacia Dios, lo dejan frío y lánguido. Dejad que el pobre venga, dejad que el ignorante y carnal vengan; dejad que los niños sin razón o conocimiento vengan, dejad que los corazones torpes y duros que no pueden retener nada vengan a la práctica de la oración, y ellos serán sabios.
Y vosotros, grandes, sabios y ricos, ¿no tenéis un corazón capaz de amar lo que os es en vuestro propio provecho y odiar lo que os es de destrucción? Amad al bien soberano, odiad todo mal, y seréis verdaderamente sabios. Cuándo amáis a alguien, ¿es porque conocéis
las razones del amor y sus definiciones? No, por cierto. Amáis porque vuestro corazón está hecho para amar lo que considera gentil y afable. Sabéis a ciencia cierta que no hay nada más precioso que Dios en el universo. ¿No sabéis que Él os ha creado, que ha muerto por vosotros? Mas si estas razones no son suficientes, ¿quién de vosotros no tiene alguna necesidad, problema, o desgracia? ¿Quién de vosotros no sabe cómo expresar su mal, y suplicar socorro? Venid, pues, a esta Fuente de todo bien, sin quejarse a débiles e impotentes criaturas, que no pueden ayudaros; venid a la oración; exponed ante Dios vuestros problemas, suplicad Su gracia... y por encima de todo, suplicad que podáis amarle. Nadie se puede eximir a sí mismo de amar, pues nadie puede vivir sin corazón, ni el corazón sin amor.
¿Por qué han de entretenerse, buscando razones para amar al mismísimo Amor? Amemos sin razonar sobre ello, y nos veremos a nosotros mismos llenos de amor antes de que los otros sepan qué razones indujeron a ello. Poned a prueba este amor, y en él seréis más sabios que los más diestros filósofos. En el amor, como en todo lo demás, la experiencia instruye mejor que el razonar. Venid pues, bebed de esta fuente de vivas aguas en vez de las rotas cisternas de la criatura, que lejos de mitigar vuestra sed, sólo tienden a incrementarla de continuo. En cuanto bebierais de esta fuente, ya no buscaríais de un lado a otro para poder mitigar vuestra sed. Pero si la apartáis, ¡ay!, el enemigo está arriba y tú abajo. Él te dará de sus pócimas envenenadas, que pueden tener un aparente gusto de dulzor, pero de seguro te robarán la vida.
Yo olvidé la fuente de agua viva cuando abandoné la oración. Me volví como una viña expuesta al pillaje, con los setos echados abajo para que con toda libertad los viajeros la pudieran saquear y destrozar. Empecé a buscar en la criatura lo que había encontrado en Dios. Él me dejó a mi aire, porque yo le dejé primero. Fue Su voluntad que permitió que me hundiera en la horrible fosa, para hacerme sentir la necesidad que tenía de acercarme a Él en oración.
Tú has dicho que destruirás aquellas almas adúlteras que se aparten de Ti. ¡Ay!, su partida es lo que causa su destrucción, pues, al apartarse de Ti, oh Sol de Justicia, penetran en las regiones de oscuridad y frialdad de la muerte, de las que nunca se levantarían si Tú no las volvieras a visitar. Si por medio de tu luz divina no iluminases su oscuridad, y por medio de tu calor vivificador no deshicieras sus gélidos corazones, y les restauraras a vida, nunca se levantarían.
Caí entonces en el mayor de todos los infortunios. Errante, me alejé más y más de Ti, oh mi Dios, y te retiraste poco a poco de un corazón que había renegado de Ti. Pero tal es tu bondad, que parecía como si me hubieras dejado con pesar; y cuando este corazón estaba deseoso de regresar a Ti de nuevo, ¡con qué rapidez viniste a recibirlo! Esta prueba de tu amor y misericordia, habrá de ser para mí un eterno testimonio de tu bondad y de mi propia ingratitud.
A medida que la edad otorgaba mayor fuerza a la naturaleza, me volví aún más apasionada de lo que nunca había sido. Con frecuencia era culpable de mentir. Sentía mi corazón corrupto y vano. La chispa de gracia divina casi estaba extinta dentro de mí, y caí en un estado de indiferencia y falta de devoción, a pesar de que guardaba las apariencias. Las pautas de comportamiento que había adquirido en la iglesia me hacían aparentar ser mejor de lo que era. La vanidad, que había sido excluida de mi corazón, volvía ahora a ocupar su lugar correspondiente. Empecé a pasar gran parte de mi tiempo ante un espejo. Encontré tanto placer en mirarme a mí misma, que pensaba que los demás estaban en su derecho de hacer lo mismo. En vez de hacer uso de este exterior, que Dios me había dado para poder amarle todavía más, sólo se convirtió para mí en los recursos de una vana complacencia. Todo en mi persona me parecía bello, pero no llegaba a ver que ocultaba bajo sí un alma contaminada. Esto me hizo tan vana interiormente, que dudo que alguien me haya nunca superado en ello. Había una falsa modestia en mi conducta externa que podía engañar al mundo entero.
La gran estima que tenía por mí misma me hizo encontrar faltas en todo aquel que era de mi propio sexo. No tenía ojos más que para ver mis propias buenas cualidades y para descubrir los defectos de otros. Escondía de mí misma mis propias faltas, o si advertía alguna, para mí parecía poco en comparación con otras. Las excusaba, e incluso me las pintaba a mí misma como perfecciones. Fuera cual fuera la idea que me hiciera de otros, o de mí misma, era errónea. Hasta tal extremo me gustaba leer, particularmente romances, que me pasaba días y noches enteras enfrascada en ellos. Algunas veces el día rompía mientras yo seguía leyendo, hasta el punto que durante un tiempo casi perdí el hábito del sueño. Siempre estaba impaciente de llegar al final del libro con la esperanza de encontrar algo que satisficiera un anhelo y ansia que hallaba dentro de mí. Mi sed de lectura no hacía más que aumentar a medida que leía. Los libros son extrañas invenciones que destruyen a la juventud. Aunque no causaran más daño que la pérdida de precioso tiempo, ¿no es ya demasiado? No me contuve, sino que más bien me animaba a leerlos con el pretexto falaz de que le enseñaban a uno a hablar bien.
Mientras tanto, fluyendo en el seno tu abundante misericordia, oh Dios mío, de cuando en cuando venías a buscarme, y ciertamente llamabas a la puerta de mi corazón. A menudo me traspasaba la más aguda tristeza y derramaba abundancia de lágrimas. Me angustiaba ver que mi condición era muy diferente de la que lograba obtener cuando estaba en tu sacra presencia; mas mis lágrimas no tenían fruto y mi pena era en vano. No era capaz de salir por mí misma de este miserable estado. Habría deseado que una mano tan caritativa como poderosa me hubiera extraído de allí, pues yo misma no tenía el poder necesario. Si hubiese tenido algún amigo que hubiera examinado la causa de este mal, y me hubiese hecho recurrir de nuevo a la oración, que era el único medio de alivio, todo habría ido bien. Estaba, como el profeta, en un profundo abismo de lodo del cual no podía escapar. Me topé con reprimendas por estar en él, pero nadie tuvo la suficiente amabilidad de extender un brazo y sacarme. Y cuando trataba de salir mediante vanos esfuerzos, sólo me hundía más, y cada fallida tentativa únicamente me hacía ver mi propia impotencia y me dejaba más afligida.
Oh, cuanta compasión hacia los pecadores me ha dado esta triste experiencia. Me ha enseñado por qué tan pocos de ellos emergen de este miserable estado en el que han caído. ¡Aquellos que lo ven lo único que hacen es rasgarse las vestiduras ante la desordenada existencia de estas criaturas, y les asustan con amenazas de un futuro castigo! Estos gritos y amenazas al principio surten cierto efecto, y los afectados hacen uso de alguna débil intentona tras su libertad, mas, después de haber experimentado su insuficiencia, se abaten poco a poco en su destino, y pierden el coraje de volver a intentarlo. Todo cuanto el hombre pueda decirles después es perder el tiempo, aunque uno les estuviera predicando sin cesar. Alguno busca alivio y va corriendo a confesarse, cuando el único remedio de verdad para liberarse consiste en la oración, con el fin de presentarse ante Dios como un criminal e implorarle fuerzas para sacarle de este estado. Entonces pronto serían cambiados, y serían sacados del lodo y del fango. Pero el diablo ha persuadido falsamente a los doctos y sabios de esta era de que, para poder orar, primero es necesario estar perfectamente convertido. De aquí que la gente desista, y de aquí que apenas haya alguna conversión que sea duradera. El diablo sólo se pone de uñas con la oración y con aquellos que la ejercitan, pues sabe que es el único y verdadero recurso que puede arrebatarle su presa. Nos deja que padezcamos todas las austeridades que queramos. Él no persigue a los que las disfrutan ni a los que las practican. Pero tan pronto aquel entra en la vida espiritual, una vida de oración, que ha de prepararse para extrañas cruces. Todas las formas de persecución y desprecio de este mundo están reservadas para esa vida.
Miserable era la condición a la que me vi reducida a través de mis infidelidades, y poca la ayuda que recibía por parte de mi confesor, mas no dejé por ello de decir en voz alta mis oraciones todos los días, de confesarme con bastante frecuencia, y de participar en la comunión casi cada quincena. A veces me iba a la iglesia a llorar, y rezarle a la Bendita Virgen para obtener mi conversión. Me encantaba oír a cualquiera hablar de Dios, y nunca me cansaba de esta conversación. Cuando mi padre hablaba de Él, me extasiaba de gozo, y cuando él y mi madre iban a alguna peregrinación y tenían que levantarse temprano, bien no me iba a la cama la noche de antes, o bien pagaba a las muchachas para que me levantaran temprano. En esas ocasiones la conversación de mi padre siempre versaba sobre asuntos divinos, que me concedían el mayor de los placeres, y prefería aquel tema a ningún otro. A pesar de tener tantas faltas, también amaba al pobre y era caritativa. Cuán extraño le puede parecer esto a algunos, y cuán difícil es reconciliar cosas tan opuestas.
VI
Más tarde nos vinimos a París, donde mi vanidad aumentó. No había ocasión desperdiciada para hacerme parecer privilegiada. Era lo suficientemente echada para adelante como para lucirme y exhibir mi orgullo, haciendo un desfile de esta vana belleza. Quería ser amada por todos y no amar a nadie. Se me ofrecieron varias ofertas de matrimonios aparentemente ventajosos, mas no queriendo Dios que me perdiera, no permitió que los acontecimientos se desenvolvieran. Mi padre aún encontraba impedimentos que mi muy sabio Creador levantó para mi salvación. Si me hubiera casado con cualquiera de estas personas, habría sido muy puesta a la vista, y mi vanidad habría tenido los medios para extenderse.
Había una persona que me había estado pretendiendo en matrimonio durante varios años. Mi padre, por razones de familia, siempre le había rechazado. Su manera de comportarse se oponía a mi vanidad. El miedo de que pudiera dejar mi país junto a la acomodada situación de este caballero, indujo a mi padre, a pesar de su propia reticencia y la de mi madre, a prometerme a él. Esto se hizo sin consultarme. Me hicieron firmar los estatutos de matrimonio sin permitirme saber lo que era. Me agradaba la idea del matrimonio, ilusionándome con la esperanza de conseguir así una completa libertad, y librarme del maltrato que provenía de mi madre. Dios lo dispuso todo de forma muy diferente. La condición en la que me encontré más adelante frustró mis esperanzas.
Pensando como yo pensaba que el matrimonio era algo agradable, después de estar prometida e incluso mucho después de mi casamiento, me pasé todo el tiempo en una extrema confusión, debido a dos causas. La primera, mi pudor natural que no perdí. Era muy reservada para con los hombres. La otra, mi vanidad. Aunque el marido que me fue entregado era una unión más ventajosa de lo que me merecía, no le consideré así. Era mucho más apetecible la apariencia que daban los demás que anteriormente se me habían ofrecido en matrimonio. Su alta posición me habría puesto a la vista. Cualquier cosa que no halagara mi vanidad, para mí era insoportable.
Sin embargo, esta misma vanidad era, yo creo, de cierto provecho; me impidió caer en cosas que son la ruina de muchas familias. No habría hecho nada que a los ojos del mundo me pudiera haber hecho culpable. Como era recatada en la iglesia, no acostumbraba irme al extranjero sin mi madre, y la reputación de nuestra casa era grande, podía pasar por una persona virtuosa.
No vi a mi electo esposo hasta que estuve en París, dos o tres días antes de nuestra boda. Tras la firma de mi contrato nupcial, las misas declararon que mi matrimonio estaba en la voluntad de Dios. Deseaba al menos que se hiciera de esta forma.
Oh, mi Dios, cuán grande fue tu bondad al ser paciente conmigo en aquella hora, y permitirme orar con tanta valentía como si hubiera sido uno de tus amigos, yo que me había rebelado contra Ti como si hubiera sido tu peor enemigo.
El gozo por nuestras nupcias se generalizó a lo largo y ancho de nuestra villa. En medio de este regocijo general, nadie estaba triste mas que yo. De lo deprimida que estaba, no podía reírme como los demás; ni siquiera comer. No conocía la causa. Era un pequeño bocado que Dios me había dado a probar acerca de lo que habría de acontecerme. El recuerdo del deseo que tenía de ser monja se abalanzó con ímpetu. Todos lo que vinieron a felicitarme el día después no podían resistirse a animarme. Lloraba amargamente. Respondía: “¡Ay! Me hubiera gustado tanto ser monja; ¿Entonces, por qué estoy casada? ¿Por medio de qué fatalidad me ha sobrevenido este cambio tan radical?” No acababa de llegar a casa de mi nuevo esposo cuando me dio la sensación que para mí sería una casa de luto.
Me vi obligada a cambiar mi conducta. Su forma de vida era muy diferente a la que se llevaba en casa de mi padre. Mi suegra, que había sido viuda por largo tiempo, no reparaba más que la economía. En casa de mi padre vivían de una manera noble y con gran elegancia. Pero allí mi marido y mi suegra tachaban de orgullo a lo que yo llamaba cortesía. Este cambio me sorprendió muchísimo, y más aún cuando mi vanidad deseaba aumentar en vez de disminuir.
Para cuando me casé tenía poco más de quince años. Mi sorpresa se hizo mayúscula cuando vi que tenía que perder lo que había adquirido con tanto esmero. En casa de mi padre se nos obligaba a comportarnos de una manera fina y elegante, a hablar con propiedad. Todo lo que yo decía allí se aplaudía. Aquí nunca se me escuchaba lo que decía, salvo para contradecirme y encontrar faltas.
Si hablaba bien, decían que era para aleccionarlos. Si alguna pregunta se enunciaba en casa de mi padre, él mismo me animaba a hablar con libertad. Aquí, cuando hablaba de mis sentimientos, decían que era para entrar en disputa. Me hacían callar de forma abrupta y vergonzosa, y me reprendían de la mañana a la noche.
Habría tenido cierta dificultad en relatarle a usted ciertos asuntos – cosa que no se podía llevar a cabo sin que la caridad resultase dañada – si no me hubiera impedido omitir ni uno sólo de ellos. Le pido que no mire a las cosas del lado de la criatura, cosa que haría que estas personas aparentaran ser peor de lo que eran en realidad. Mi suegra tenía virtud y mi marido tenía religión, y no vicio alguno. Es un requisito insalvable mirarlo todo desde el lado que Dios se encuentra. Él permitió que estas cosas sucedieran sólo con vistas a mi salvación y porque no quería que me perdiese. Y por otro lado tenía tanto orgullo que si hubiera recibido un trato distinto, allí me habría quedado, y quizás no me hubiera vuelto a Dios, como me vi impulsada a hacer debido a la opresión de multitud de cruces.
Mi suegra concibió un deseo tal de ponerse en todo en contra mía, que, para fastidiarme, me hacía desempeñar los oficios más humillantes. Su temperamento era una cosa tan particular que, al no haberlo tratado nunca en su juventud, a duras penas era capaz de convivir con nadie. No decía nada más que oraciones vocales, pero ella no veía este defecto, y si lo veía, y no era capaz de apartarse de los poderes que son propios a la oración, no terminaba de sacarle el mejor provecho. Era una pena, pues tenía tanto mérito como sensatez. Me convertí en la víctima de sus malos humores. Toda su ocupación consistía en frustrarme e inspirar un similar sentir a su
hijo. Los dos hacían que personas que me debían el respeto como su superiora* se pusieran por encima de mí. Mi madre, que tenía un gran sentido del honor, no podía soportarlo. Cuando lo oyó por boca de otros (pues yo no le dije nada), me reñía creyéndose que lo hacía porque no sabía como mantener mi rango y no tenía temple. No me atrevía a contárselo, pero casi estaba dispuesta a morirme por las agonías de la pena y la continua tribulación. Lo que lo agravaba todo era el recuerdo de personas que se me habían declarado; lo diferente de su forma de ser y de su manera de comportarse, el amor que tenían hacia mí, lo agradables y finos que eran.
* En vez de tratarla conforme a su posición natural como mujer que era del dueño y señor de la casa, la humillaban y dejaban que la servidumbre – pues ella no se quejaba – la tratara del mismo modo.
Todo esto hizo que mi carga resultara insoportable. Mi suegra me reconvenía con relación a mi familia y me hablaba sin parar en perjuicio de mi propio padre y de mi propia madre. Nunca fui a verles, pero a mi regreso tuve que lidiar con algunos discursos amargos.
Mi madre se quejó de que no iba a verla lo suficiente. Dijo que no la quería, y que estaba enajenada de mi familia por estar demasiado apegada a mi marido.
Lo que aumentó mis cruces fue que mi madre le relatara a mi suegra las tribulaciones que yo le había causado desde mi infancia. Entonces me reprochaban diciendo que al venir al mundo tomé el lugar del que había de venir, y que yo era un espíritu maligno. Mi marido me obligaba a permanecer todo el día en la habitación de mi suegra, sin libertad alguna para retirarme a mi propia estancia. Ella hablaba en contra mío para mitigar el afecto y estima que algunos me profesaban. Me amargaba con las afrentas más groseras delante de la compañía más elegante. Esto no tuvo el efecto que ella buscaba; cuanto más pacientemente me veían soportarlo tanta más estima me tenían.
Encontró el secreto de cómo extinguir mi vivacidad y hacerme parecer estúpida. Una de mis antiguas relaciones apenas me reconoció. Aquellos que no me habían visto anteriormente decían:
“¿Es esta la persona que es famosa por su abundancia de ingenio? No puede decir ni dos palabras. Es un mueble magnífico”. Aún no había cumplido dieciséis años. Tan intimidada estaba que no me atrevía a salir sin mi suegra, y en su presencia no podía ni hablar. Tanto miedo tenía, que no sabía ni lo que decía.
Para completar mi aflicción, me obsequiaron con una doncella de compañía que estaba de acuerdo con ellos en todo. Me vigilaba como una institutriz. Yo soportaba con paciencia la mayoría de estos males, que no había forma de evitar. Sin embargo, a veces dejaba que alguna apresurada respuesta se me escapara, para mí una verdadera fuente de dolorosas cruces. Cuando salía afuera, los lacayos tenían órdenes de dar cuentas de todo lo que hiciera. Fue entonces que empecé a comer del pan de las tristezas y a mezclar lágrimas en mi bebida. En la mesa ellos siempre hacían algo para llenarme de confusión. No podía reprimir las lágrimas. No tenía a nadie en quién confiar que pudiera compartir mi aflicción y ayudarme a sobrellevarla. Al compartir parte de ello con mi madre, sólo conseguía cargarme de más cruces a la espalda. Decidí no tener confidente. No provenía de una crueldad natural el que mi marido me tratara así; me amaba apasionadamente, pero era sanguíneo y precipitado, y mi suegra no paraba de irritarle quejándose de mí.
Fue en una condición tan deplorable, oh Dios mío, que empecé a percibir la necesidad que tenía de tu auxilio. Porque esta situación era peligrosa para mí. En el extranjero no hacía sino encontrarme con admiradores, de esos que me adulaban para mi propio daño. Era de temer que en una edad tan tierna, en medio de todas las extrañas cruces domésticas que tenía que sobrellevar, me descarriara. Pero Tú, en tu bondad y en tu amor, hiciste que las cosas salieran por peteneras. A golpes cada vez más fuertes me atrajiste a Ti, y por tus cruces conseguiste lo que nunca consiguieron tus cuidados. Pensándolo mejor, creo que hiciste uso de mi propio orgullo natural para mantenerme en los límites de mi territorio. Sabía que una mujer de honor nunca debía levantar sospechas a su marido. Era tan prudente que con frecuencia me excedía, hasta el punto de rehusar dar mi mano al que de forma cortés me ofrecía la suya. Me sucedió una anécdota – aventura podría decirse – por llevar demasiado lejos mi prudencia que podría haber sido mi ruina, cuando las cosas se interpretaron de forma contraria a su intención. Mi marido era sensible a mi inocencia y a la falsedad de las insinuaciones de mi suegra.
Estas pesadas cruces me hicieron volver a Dios. Empecé a lamentarme por los pecados de mi juventud. Desde que me había casado no había cometido ninguno voluntariamente. Pero todavía tenía algunos sentimientos de vanidad que yo no deseaba, aunque mis problemas ahora los equilibraban. Lo que es más, muchos de ellos me parecían mi merecido postre bajo la poca luz que entonces tenía. No estaba iluminada para penetrar en la esencia de mi vanidad, pues sólo fijaba mis pensamientos en su apariencia. Traté de enmendar mi vida con la penitencia y una confesión general, la más concienzuda que nunca he hecho. Dejé a un lado la lectura de novelas románticas hacia las que últimamente había tenido tanto apego. Aunque poco antes de mi matrimonio aquello se había enfriado por la lectura del Evangelio, desde ese entonces me vi tan afectada, y tanta verdad había descubierto en ellos, que perdí la paciencia con los demás libros. Las novelas me parecían ahora llenas de mentira y engaño. Ahora incluso desechaba libros indiferentes para poder tener sólo los que eran de provecho. Retomé la práctica de la oración y me propuse no volver a ofender a Dios. Sentía que Su amor recobraba gradualmente posición en mi corazón y desterraba a cualquier otro. Sin embargo, aún tenía una vanidad y auto complacencia intolerables, que han sido mi más grave y obstinado pecado.
Mis cruces se multiplicaron. Lo que más me dolía era que mi suegra, no contenta con los amargos discursos que profería contra mí, tanto en público como en privado, estallaba de ira sobre las más pequeñas nimiedades, y a duras penas se calmaba durante al menos dos semanas. Usaba parte de mi tiempo para lamentarme, cuando podía estar a solas, y mi pena se hacía más amarga cada día que pasaba. Algunas veces no me podía contener cuando las muchachas, sirvientas mías que me debían sumisión, me maltrataban. Hacía lo que podía para someter a mi carácter, que no poco trabajo me ha supuesto.
Tan tremendos golpes perjudicaron a tal punto la viveza de mi naturaleza que me volví como un cordero recién trasquilado. Oraba a nuestro Señor para que me asistiera, y Él fue mi refugio. Como mi edad difería de las de ellos (pues mi marido tenía veintidós años más que yo), vi con claridad que no había posibilidad de cambiar sus temperamentos, que habían arraigado con los años. Cualquier cosa que dijera era ofensivo, sin exceptuar aquello de lo que otros se habrían agradado.
Un día que estaba sola, unos seis meses después de mi matrimonio, sobrecargada de pena y en desaliento, incluso me vi tentada a cortarme la lengua para así no irritar más a aquellos que se tomaban con ira y resentimiento cada palabra que yo pronunciaba.
Mas Tú, oh Dios, me paraste en seco y me mostraste mi necedad. Oraba sin parar, y tan simple e ignorante era yo, que llegué incluso a querer volverme sorda. Aunque conozco el lenguaje de la cruz, nunca he encontrado una tan difícil de soportar que el estar en una contrariedad perpetua sin relajarse uno de hacer todo cuanto puede para agradar, y sin éxito ver que aun los mismos medios destinados a complacer, ofenden. Estar obligado a permanecer con tales personas en el más severo confinamiento, de la mañana a la noche, sin atreverse nunca uno a dejarles, es algo muy difícil. He visto que las grandes cruces sobrecogen, y ahogan toda mansedumbre. Una contrariedad tan constante irrita y provocan amargura en el corazón. Tiene un efecto tan extraño, que requiere los más profundos esfuerzos de dominio propio, para no estallar en ira y enojo.
Mi condición en el matrimonio era más parecida a la de un esclavo que a la de una persona libre. Cuatro meses después de mi casamiento, me di cuenta que mi marido tenía la gota. Este mal originó muchas cruces internas y externas. El primer año tuvo dos ataques de gota, de seis semanas cada uno. Los achaques eran tan fuertes, que no salía de su habitación, ni de su cama. Por lo normal guardaba cama durante varios meses. Aunque era tan joven le atendía con gran esmero. No dejé de esforzarme al máximo en la realización de mi tarea. ¡Ay!, todo esto no me hizo ganar amistades. No tenía el consuelo de saber si lo que hacía tenía el visto bueno. Me negaba a mí misma de toda inocente distracción para seguir al lado de mi marido. Cualquier cosa que se me ocurría que le podía agradar, eso hacía. Unas veces se callaba y me dejaba hacer, y entonces me consideraba muy dichosa. Pero otras parecía que no me podía soportar. Mis amigos más directos decían con sorna que tenía una edad ideal para ser enfermera de un inválido, y que era vergonzoso que otorgara tanto valor a mis talentos. Yo respondía: “Puesto que tengo un marido, debo participar tanto en sus circunstancias dolorosas como en las agradables”. A pesar de esto, mi madre, en vez de compadecerme, me reprendía con acritud por mi diligencia hacia mi marido.
Pero, oh mi Dios, cuán diferentes eran tus pensamientos de los suyos... ¡cuán diferente era el exterior a lo que estaba ocurriendo en el interior! Mi marido tenía aquella debilidad de que cuando alguien le decía algo en contra mío, al instante montaba en cólera. Era la guía de la providencia sobre mí, pues él era un hombre cabal y me amaba mucho. Cuando yo enfermaba, no había quien le consolara. Pienso que si no hubiera sido por mi suegra, y por la muchacha de quien he hablado, habría sido muy feliz junto a él. La mayoría de los hombres tienen sus rabietas y sentires, y es el deber de una mujer razonable sobrellevarles de forma pacífica sin irritarlos más mediante groseras réplicas.
En tu bondad Tú has ordenado estas cosas, oh Dios mío, y de tal manera, que desde entonces he visto que era necesario para hacer morir mi vanidosa y altiva naturaleza. Yo misma nunca habría tenido el poder para destruirla si Tú no lo hubieras llevado a cabo bajo una administración excelentísima de la sabiduría de tu providencia. Oraba con gran fervor para recibir paciencia; no obstante, se me escapaban ciertas salidas de mi natural vivacidad, y vencían mi determinación de permanecer en silencio. Sin duda esto fue permitido para que mi amor propio no se nutriera de mi paciencia. Incluso un desliz momentáneo me causaba meses de humillación, reproche, y tristeza, y propiciaban nuevas cruces.
VII
Durante el primer año todavía era presumida. Algunas veces mentía para excusarme ante mi marido y mi suegra. Me sentía extrañamente intimidada por ellos. A veces me ponía furiosa, pues su conducta daba la impresión de ser muy irracional, y en especial su aprobación del trato más irritante que me daba la chica que me servía. Para mi suegra, su edad y posición hacían más tolerable su conducta.
Mas Tú, oh mi Dios, abriste mis ojos para ver las cosas desde una luz muy distinta. Argumentos en Ti encontré para sufrir, que antes nunca había encontrado en la criatura. Después vi con claridad y reflexioné con gozo que este comportamiento, tan irracional como pudiera parecer y tan mortificante como era, resultaba ser muy necesario para mí. Si se me hubiera aplaudido aquí como en casa de mi padre habría madurado de una forma intolerablemente orgullosa. Tenía un defecto común a los de nuestro sexo; no podía oír que una mujer fuera elogiada sin que encontrara un defecto con el que mitigar el bien que de ella se decía. Esta falta continuó durante mucho tiempo, y era el fruto de un orgullo grave y maligno. El encomiar a quién sea de una forma extravagante proviene de una fuente similar.
Justo antes del nacimiento de mi primer hijo tuvieron a bien el tomar grandes cuidados de mí. Hasta cierto punto mis cruces se debilitaron. En efecto, estaba tan enferma que era suficiente como para incitar la compasión del más indiferente. Tenían tal deseo de tener niños que heredasen sus fortunas, que estaban continuamente atemorizados de que por ventura me hiciera daño. Pero cuando el momento del parto se acercaba, esta ternura y cuidados amainaron. En una ocasión, por haberme tratado mi suegra de una manera muy crispante, tuve la mala idea de fingir un cólico, para alarmarles en alguna medida; pero como observé que este pequeño artificio les había infligido mucho sufrimiento, les dije que ya estaba mejor. No hay criatura que pudiera estar más cargada de enfermedades de lo que yo estaba. Aparte de continuas náuseas, tenía una falta de apetito tan peculiar que, exceptuando alguna fruta, no podía soportar el ver la comida. Sufría de continuo desfallecimientos e intensos dolores. Mi debilidad perduró hasta mucho después de mi parto. En realidad había suficiente para ejercitar la paciencia, y gracias a nuestro Señor le pude ofrecer mis sufrimientos. Agarré unas fiebres que me dejaron tan débil, que durante varias semanas apenas podía soportar que se me moviera o se hiciera mi cama. Cuando empecé a recuperarme, mi pecho sufrió un absceso de pus que se vio obligado a salir por dos sitios, lo cual me causó mucho dolor. Pero aun así todos aquellos males sólo me parecieron sombra de las verdaderas dificultades, las que yo padecía en la familia y que iban aumentando diariamente. En efecto, la vida era tan tediosa para mí, que aquellos males que se pensaba eran mortales, no me asustaban.
El acontecimiento mejoró mi aspecto, y consecuentemente sirvió para aumentar mi vanidad. Estaba contenta de dar pie a expresiones de consideración hacia mí. Me iba a los lugares de paseo públicos (aunque en raras ocasiones) y en las calles le arrancaba la máscara a mi vanidad. Me quitaba los guantes para lucir mis manos. ¿Podría existir una insensatez mayor? Después de caer en estas debilidades una vez en casa solía llorar amargamente. No obstante, cuando la ocasión se presentaba, volvía a caer en ellas.
Mi marido tuvo pérdidas económicas considerables. Esto me costó cruces desconocidas, no que a mí me importaran las pérdidas, sino que yo parecía ser el blanco de todos los malos humores de la familia. ¡Con qué placer sacrificaba las bendiciones temporales!
¡Cuán a menudo me sentía dispuesta a tener que pedir el pan por limosna si Dios lo hubiera ordenado de ese modo! Pero no había quien consolara a mi suegra. Ella me instaba a orar a Dios por estas cosas. Para mí eso era totalmente imposible
Oh mi más querido Señor, a Ti nunca te pude orar acerca del mundo o de las cosas de aquel, ni mancillar mi consagrado remitir a tu majestad con el lodo de la tierra. No; prefiero renunciar a todo ello, y a cualquier otra cosa, por causa de tu amor, y por el goce de tu presencia en ese reino que no es de este mundo. Me sacrifiqué a Ti por completo, aun suplicándote con fervor que dejaras a nuestra familia en la mendicidad, antes de que consintieras el ofenderte.
Excusaba a mi suegra en mi propia mente, diciéndome a mí misma: “Si me hubiera esmerado en arañar de aquí y rascar de allá con vistas a ahorrar, no estaría tan indiferente ante tanta pérdida. Disfruto lo que nada me costó, y cosecho lo que no he sembrado”. Pero todos estos pensamientos no podían hacerme sensible de nuestras pérdidas. Incluso llegué a concebir la feliz idea de mudarnos al hospital. No había condición que me pareciera pobre y miserable y
que no hubiera de ver con buenos ojos al compararla con las continuas persecuciones domésticas que padecía. Mi padre, que me amaba tiernamente, y que yo honraba más allá de lo que se puede expresar, no sabía nada de ello. Así lo permitió Dios para que también él estuviera descontento conmigo durante algún tiempo. Mi madre le decía continuamente que yo era una criatura desagradecida, y que en vez de mostrar alguna consideración hacia ellos, destinaba todas mis miradas a la familia de mi marido. Las apariencias estaban contra mí. Yo no iba a verles con la frecuencia que debía. Ellos no sabían de la cautividad en que me encontraba, y que estaba obligada a soportar por defenderles. Estas quejas por parte de mi madre, y una situación trivial que surgió, disminuyeron un poco el cariñoso apego que mi padre tenía hacia mí; pero no duró mucho tiempo. Mi suegra me reprochaba diciendo: “No nos habían sobrevenido aflicciones hasta que tú llegaste a casa. Todos los infortunios llegaron contigo”. Por otro lado mi madre quería que me manifestase en indignación contra mi marido, cosa a la que nunca me pude someter.
Seguimos enfrentándonos con pérdida tras pérdida, pues el rey retenía una parte considerable de nuestras rentas, y además perdíamos grandes sumas de dinero a causa del L’Hotel du Ville. No podía tener paz o descanso en tan grandes desgracias. No tenía a ningún mortal que me consolara o que me aconsejara. Mi hermana, la que me había educado, había dejado esta vida. Murió dos meses antes de mi matrimonio. No tenía a nadie más como confidente.
Quiero decir que siento mucha repugnancia al decir tantas cosas de mi suegra. No tengo dudas acerca de que mi propia indiscreción, mi capricho, y las esporádicas salidas de un carácter acalorado, atrajeron muchas de las cruces sobre mí. Aunque tenía eso que el mundo llama paciencia, no tenía mucho apego ni tampoco amor por la cruz. Su conducta hacia mí, que tan irrazonable parecía, no se debería examinar con los ojos del mundo. Deberíamos mirar más alto y entonces ver que fue dirigida por la Providencia para mi eterno provecho.
Ahora arreglaba mi pelo de la forma más modesta, nunca lo llevaba pintado, y con el propósito de subyugar la vanidad que aún me tenía en posesión, rara vez miraba al espejo. Mi lectura se redujo a libros estrictamente devocionales de autores como Tomás de Kempis y San Francisco de Sales. Los leía en voz alta para bien de los sirvientes mientras la doncella de compañía arreglaba mi pelo.
Soportaba ser vestida como a ella le apetecía, lo cual me libró de muchos problemas. Esto se llevó consigo las ocasiones que mi vanidad solía aprovechar para ejercitarse. No sabía cómo, pero todas las cosas referentes al vestir, siempre me parecían bien. Si algunos días en particular quería estar más guapa, era peor. Estaba mejor cuando más indiferente era en cuanto al vestir. En cuántas ocasiones he ido a la iglesia, no tanto a alabar a Dios como para ser vista. Otras mujeres celosas de mí afirmaban que me pintaba; se lo decían a mi confesor, que me reprendía por ello a pesar de que yo le aseguraba que era inocente. A menudo hablaba yo en mi propia alabanza y buscaba exaltarme a mí misma menospreciando a otros. No obstante, estas faltas cesaron poco a poco; pues mucho lo lamentaba tras haberlas cometido. Con frecuencia me examinaba muy estrictamente a mí misma, escribiendo mis defectos de una semana a otra, y de un mes a otro, para ver cuanto había mejorado o me había reformado.
¡Ay! Esta labor, aunque cansina, era de poca utilidad, porque confiaba en mis propios esfuerzos. En verdad deseaba reformarme, pero mis buenos deseos eran débiles y lánguidos.
En una ocasión la ausencia de mi marido fue tan larga, y mis cruces y tribulaciones en casa tan grandes, que me decidí allegarme a él. Mi suegra se opuso fuertemente. Gracias a la intervención de mi padre y su insistencia, esta vez ella me dejó ir. A mi llegar me encontré con que casi había muerto. Estaba muy cambiado como consecuencia de las preocupaciones y de las tribulaciones. No pudo terminar sus asuntos, por estar privado de libertad para atenderlos, y permanecía oculto en el Hotel du Longueville, donde Madame de Longueville fue en extremo atenta conmigo. Yo llegué abiertamente, y él le tenía pavor al hecho de que pudiera delatarle. Airadamente me instó a que regresara a casa. El amor y mi larga ausencia se sobrepusieron a cualquier otro argumento, y pronto se calmó y consintió que me quedara con él. Me retuvo ocho días sin dejar que me alejara de su vista. Temiendo los efectos de un confinamiento tan cerrado sobre mi constitución, me rogó que saliera y diera un paseo por el jardín. Allí conocí a Madame de Longueville, que dejó patente una gran alegría por encontrarse conmigo.
No puedo expresar en su totalidad la amabilidad que hallé en esta casa. Todos los empleados me servían de forma ejemplar, y me admiraban a causa de mi apariencia y mi conducta externa. No obstante, estuve muy en guardia ante una atención excesiva. Nunca entablé diálogo con hombre alguno mientras estaba sola. No admitía a ninguno en mi carruaje, ni siquiera a mis parientes, a menos que mi marido estuviese dentro. No había ni una norma de discreción que yo no observara debidamente para evitar dar sospechas a mi marido, u ofrecer a otros un objeto de calumnia. Todo el mundo estudiaba cómo contribuir a entretenerme o cómo hacerme un favor. Exteriormente todo parecía agradable. Los disgustos habían superado y contrariado tanto a mi marido que siempre había algo que yo tenía que sobrellevar. En ocasiones amenazaba con tirar la cena por la ventana. Yo decía que si lo hacía, iba a causar a mi voraz apetito un daño irreversible. Le hacía reír y yo reía con él. Antes de aquello, la melancolía se había impuesto a todos mis esfuerzos y al amor que él tenía hacia mí. Dios me armó tanto de paciencia como de gracia para no contestarle de mala manera. El diablo, que intentaba guiarme hacia alguna ofensa, se veía obligado a retirarse confuso a través del camino abierto por el insigne socorro de aquella gracia.
Amaba a mi Dios y no estaba dispuesta a desagradarle, y estaba entristecida interiormente por culpa de esa vanidad, que todavía me veía incapaz de erradicar. Las angustias internas, junto a las opresivas cruces con las que a diario me tenía que encontrar, a la larga acabaron por enfermarme. Como no tenía ganas de causar molestias en el Hotel du Longueville, hice que me trasladaran a otra parte de la casa. La enfermedad resultó ser violenta y tediosa, hasta tal punto que los médicos tuvieron en poco mi vida. El sacerdote, un hombre piadoso, parecía enteramente satisfecho con el estado de mi conciencia. Dijo que “moriría como un santo”. Pero mis pecados estaban demasiado presentes y dolían demasiado a mi corazón como para tener tal presunción. A medianoche me administraron la extremaunción, pues en cualquier momento esperaban mi partida. Fue una escena de angustia general entre la familia y entre todos aquellos que me conocían. No había nadie indiferente a mi muerte salvo yo misma. La contemplaba sin temor, y era insensible a su aproximación. A mi marido no le pasaba precisamente lo mismo. No había quien le pudiera consolar al ver que no había esperanzas. En el momento en que empezaba a recuperarme, a pesar de todo su amor, reaparecía su acostumbrada irritabilidad. Me recuperé casi milagrosamente y para mí este trastorno resultó ser de gran bendición. Aparte de una gran paciencia bajo fuertes dolores, sirvió para instruirme mucho en mi visión del vacío de todas las cosas terrenales. Me desprendió de mí misma y me dio un nuevo coraje para poder enfrentar el dolor mejor de lo que lo había hecho. El amor de Dios reunió fuerzas en mi corazón, y en mí surgió un deseo de agradarle y serle fiel en mi condición. Coseché algunos otros beneficios que no necesito relatar. Todavía tuve que arrastrar seis meses de una lenta fiebre. Se pensaba que su fin sería la muerte.
Tu tiempo para llevarme a Ti, oh Dios mío, aún no había llegado. Tus designios sobre mí eran muy diferentes a las expectativas de aquellos que me rodeaban; tu resolución sería hacer de mí el objeto de tu misericordia y la víctima de tu justicia.
VIII
Tras mucho languidecer, finalmente retomé mi salud primitiva. Por aquel entonces mi querida madre dejaba esta vida con gran paz de conciencia. Aparte de sus buenas cualidades, había sido especialmente caritativa para con el pobre. Esta virtud, tan aceptable para Dios, agradóse éste en empezar a recompensar aún en esta vida. Aunque no estuvo más de veinticuatro horas enferma, se relajó y se puso en perfecta paz y sosiego con relación a todo lo que era querido y cercano a ella en este mundo.
Ahora me aplicaba yo a mis deberes, sin dejar nunca de practicar el de la oración dos veces al día. Me vigilaba para no dejar nunca de subyugar a mi espíritu. Iba a visitar al pobre a su casa, y le socorría en su aflicción. Hice todo el bien (acorde con mi entendimiento) del que tenía conciencia.
Tú, oh mi Dios, aumentaste mi paciencia y mi amor en la misma medida que mis sufrimientos. No lamenté las ventajas temporales con las que mi madre hizo mayor honor a mi hermano que a mí. Sin embargo, se abalanzaron sobre mí por causa de ellas, como con todo lo demás. También tuve por algún tiempo una intensa fiebre. En realidad no te servía con ese fervor que poco después Tú me otorgaste. Pues aún habría estado contenta de reconciliar tu amor con mi propio amor y con el de la criatura. Lamentablemente, siempre me encontraba a alguien que me quería, y a quien no podía abstenerme de agradar. No era que yo les amara, sino que era el amor que yo me tenía hacia mí misma.
Una dama, una exiliada, llegó a casa de mi padre. Él le ofreció un aposento que ella aceptó, y se quedó durante mucho tiempo. Era ella persona de verdadera piedad y devoción interior. Tenía una gran estima hacia mí, porque yo deseaba amar a Dios. Comentaba que yo tenía las virtudes de una vida activa y bulliciosa, pero todavía no había obtenido la simpleza de oración que ella experimentaba. De vez en cuando me dejaba caer algunas palabras sobre ese tema. Como mi tiempo aún no había llegado, no la entendía. Su ejemplo me instruía más que sus palabras. Observaba en su semblante algo que denotaba un gran disfrute de la presencia de Dios. Con poco éxito lo intenté obtener mediante el penoso ejercicio de una estudiada reflexión y pensamiento. Quería tener por mis propios esfuerzos lo que sólo podía adquirir cesando todo esfuerzo.
El sobrino de mi padre, sobre el cual he hecho alguna mención anteriormente, había regresado de Conchin China para hacerse cargo de algunos sacerdotes en Europa. Estaba radiante de alegría de volverle a ver, y me acordé del bien que me había hecho. La dama mencionada no estaba menos contenta que yo. Se entendieron entre sí inmediatamente y conversaron en un lenguaje espiritual. La virtud de esta excelsa relación me hechizó. Admiraba su inagotable oración sin ser capaz de comprenderla. Procuraba meditar y pensar en Dios sin descanso, murmurar y proferir oraciones. Con todo mi duro esfuerzo, no pude obtener lo que Dios me dio a la larga, y que sólo se puede experimentar en simplicidad. Mi primo hizo cuanto pudo para unirme con mayor fuerza a Dios. Cultivó un gran afecto hacia mí. La pureza que veía en mí en relación con la corrupción de la época, la repugnancia del pecado en una etapa de la vida donde otros empiezan a saborear sus placeres – no había cumplido todavía dieciocho años –, le hizo ser muy tierno conmigo. Ingenuamente me iba a quejarme a él de mis defectos. Éstos los veía yo claramente. Me animaba y exhortaba para que me mantuviera en pie, y para que perseverara en mis dignos empeños. De buen grado me habría introducido hacia una forma más simple de oración, pero todavía no estaba preparada para ello. Creo que sus oraciones tenían mayor efecto que sus palabras.
Tan pronto se hubo marchado de la casa de mi padre, Tú, oh Divino Amor, manifestaste tu favor. El deseo que tenía yo de agradarte, las lágrimas que derramaba, los múltiples dolores que experimentaba, los trabajos que sostenía, y el poco fruto que de ellos cosechaba, te movieron en compasión. Éste era el estado de mi alma cuando tu bondad, dejando atrás toda mi vileza e infidelidad, y abundando en la misma medida que mi miseria, concedióme en un instante lo que todos mis esfuerzos jamás lograron alcanzar. Viéndome Tú remar con ahínco y duro trabajo, el aliento de tu divino actuar se puso a mi favor, y me llevó viento en popa sobre este mar de aflicción.
A menudo le había hablado a mi confesor sobre la gran ansiedad que me daba el no poder meditar, ni emplear mi imaginación con el propósito de orar. Los temas de oración demasiado extensos no me eran de utilidad. Aquellos que eran cortos y concisos se me ajustaban mejor.
Al fin Dios permitió que una persona muy religiosa, de la orden de los Franciscanos, pasara por la morada de mi padre. Había dispuesto ir por un camino más corto, pero un poder secreto cambió sus planes. Entendió que había algo que él tenía que hacer, y pensó que Dios le había llamado para la conversión de un hombre de cierta distinción en ese país por el que ahora se veía obligado a pasar. Su labor acabó siendo infructífera. Era la conquista de mi alma lo que se había fraguado. En cuanto hubo llegado se fue a ver a mi padre, quien se regocijó por su venida. Por aquel entonces yo estaba a punto de dar a luz a mi segundo hijo*, y mi padre estaba terriblemente enfermo, a la espera de que muriera. Me habían ocultado su enfermedad durante algún tiempo.
Una persona indiscreta me lo dijo bruscamente. Al momento me levanté, débil como estaba, y me fui a verle, pues me había sobrevenido una peligrosa enfermedad. Mi padre se repuso lo suficiente, aunque no por completo, para darme nuevas muestras de su cariño. Le comenté el fuerte deseo que tenía de amar a Dios, y de mi gran tristeza por no ser capaz de hacerlo con todo mi ser. Pensaría que no podría darme una señal más sólida de su amor que procurando ponerme en contacto con este respetable hombre. Me dijo lo que sabía de él, y me instó que fuera a verle lo antes posible.
Al principio estuve reticente de hacerlo, atenta de observar las reglas de la más estricta prudencia. No obstante, los repetidos ruegos de mi padre tuvieron para mí el peso de un mandato positivo. Pensé que ningún mal había en ello, pues sólo lo hacía en obediencia a él. Me llevé conmigo a un familiar femenino. Al principio parecía un poco confuso, ya que era reservado con las mujeres. Como hacía poco que acababa de salir de una soledad que había durado cinco años, se sorprendió de que fuera yo la primera persona en dirigirse a él. Durante un rato no dijo ni una palabra. Yo no sabía a qué atribuir su silencio. No vacilé en empezar a hablar con él, y contarle en pocas palabras mis dificultades en cuanto a la oración. Al instante replicó:
“Esto se debe, Madame, a que busca por fuera lo que tiene por dentro. Acostúmbrese a buscar a Dios en su corazón, y allí lo encontrará”.
* Aunque no menciona el nacimiento de un tercer hijo, que resultó ser una niña, debemos mencionar el suceso, porque más adelante se echa en falta este pequeño detalle.
Habiendo dicho estas palabras, me dejó. Para mí fueron como la quemazón de una flecha que penetraba a través de mi corazón. Sentí una herida muy profunda, una herida tan deliciosa que no deseaba se curase. Estas palabras trajeron a mi corazón lo que había estado buscando durante tantos años. Mejor dicho, me hicieron descubrir lo que allí había, y que no había disfrutado por no saberlo.
Oh mi Señor, Tú estabas en mi corazón, y sólo demandabas un simple giro de mi mente hacia el interior para hacerme sensible a tu presencia. ¡Oh, Infinita Bondad! Cómo corría yo de aquí para allá para buscarte y mi vida me era una carga, cuando mi felicidad estaba en mi interior. Era pobre en medio de riquezas, a punto de perecer de hambre junto a una mesa aderezada a rebosar, y en medio de una fiesta perenne. Oh belleza de antaño y presente; ¿por qué te he conocido tan tarde? ¡Ay! Te buscaba donde no estabas, y no te buscaba donde estabas. Era por la falta de conocimiento de estas palabras de tu evangelio: «El reino de Dios no vendrá con advertencia.... El reino de Dios está dentro de vosotros (o entre vosotros)». Era esto lo que ahora experimentaba. Tú te convertiste en mi Rey, y mi corazón en tu reino, donde supremo Tú reinabas y llevabas a cabo toda tu bendita voluntad.
Le dije a este hombre que no sabía lo que me había hecho, que mi corazón había cambiado bastante, que Dios estaba allí. Me había dado una experiencia de Su presencia en mi alma; no por pensamiento o ejercicio mental alguno, sino como algo poseído de verdad de la forma más dulce. Experimenté estas palabras de los Cánticos (Cantares de Salomón): «Tu nombre es como perfume derramado; por el olor de tu suave perfume las jóvenes se enamoran de ti». Sentía en mi alma una unción que, como un saludable bálsamo, sanaba al momento todas mis heridas.
No dormí en toda esa noche pues tu amor, oh mi Dios, fluía en mí como un delicioso aceite, y quemaba como un fuego que parecía devorar todo cuanto quedaba del yo. Fui alterada tan repentinamente que apenas me reconocía a mí misma o lo era por otros. Ya no veía por ninguna parte aquellos problemáticos defectos y reticencias. Desaparecieron consumidos como broza en un gran incendio
Ahora estaba deseosa de que el instrumento utilizado en esto pudiera convertirse en mi director espiritual, con preferencia a cualquier otro. Este buen padre no pudo consentir sin renuedo el
tomar la responsabilidad de mi guía, a pesar de ver consumado un cambio tan sorprendente bajo la mano de Dios. Varias razones le indujeron a excusarse. Lo primero, mi persona; en segundo lugar, mi juventud, pues sólo tenía diecinueve años. Por último, una promesa que le había hecho a Dios por no fiarse de sí mismo, de nunca tomar sobre sí la guía de nadie de nuestro sexo, a menos que Dios, por medio de alguna providencia en particular, le hubiera de poner en tal situación. No obstante, a causa de mi sincera y repetida solicitud de que fuera mi director espiritual, me dijo que oraría a Dios y me suplicó que hiciera yo lo mismo. Mientras estaba en oración, se le dijo: “No temas tal responsabilidad; ella es cónyuge mía”. Cuando esto llegó a mis oídos me afectó mucho. “¡Un monstruo de iniquidad tan horrible – me decía a mí misma – que tanto ha hecho para ofender a mi Dios abusando de sus favores y correspondiéndoles con ingratitud, es declarado ahora ser su cónyuge!” Después de esto accedió a mi petición.
Nada me resultaba más fácil que la oración. Las horas pasaban como minutos, en tanto que apenas podía hacer nada más que orar. El fervor de mi amor no me daba tregua. Era una oración de regocijo y posesión, carente de toda imaginación calenturienta y de forzadas reflexiones; era una oración de la voluntad, no de la cabeza. La realidad de Dios era tan grande, tan pura, tan sin mezcla y sin interrupción, que atraía y absorbía el poder de mi alma hacia una profunda recolección desprovista de un actuar o un disertar. No veía nada delante mío salvo a Jesucristo. Todo lo demás sobraba con vistas de amar a lo sumo, sin que hubiera ningún motivo o razones egoístas para ello.
La voluntad absorbió a los otros dos, el entendimiento y la memoria, hacia sí mismo, y los concentró en el AMOR; no era que no sobrevivieran, sino que sus operaciones de alguna forma eran imperceptibles y pasivas. Ya no eran retardadas o detenidas por la multiplicidad, sino que fueron recolectadas y unidas en una sola cosa. De la misma manera que el despertar del sol no extingue las estrellas, sino que las supera y absorbe en el fulgor de su gloria incomparable.
IX
Fue esta la oración con la que de repente me vi favorecida de lo alto, una oración muy por encima de éxtasis, levitaciones o visiones. Todos estos dones son menos puros, y más sujetos a ilusión o engaño por parte del enemigo.
Las visiones se sitúan en los poderes inferiores del alma, y no son capaces de producir verdadera unión. El alma no debe depender ni hacer demasiado hincapié en ellos, ni retrasarse por culpa suya; no son más que favores y dones. Sólo el Dador debe ser nuestro objeto y nuestra meta.
Tales son de los que Pablo dice: «Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz» (II Cor:11:14); que por lo general corresponde al caso de aquellos que se han encariñado con las visiones, y les dan un énfasis inusual; por lo tanto éstas son aptas para transmitirle al alma vanidad, o por lo menos de impedirle que sólo a Dios atienda en humildad.
El éxtasis surge de un deleite consciente. Podrían llegar a calificarse como una especie de sensualidad espiritual, donde el alma se deja llevar demasiado lejos, por la dulzura que en ellos encuentra, y se va deteriorando imperceptiblemente. El astuto enemigo presenta tales elevaciones interiores y arrebatamientos como cebos para atrapar el alma, para llenarla de vanidad y amor propio, para fijar su estima y atención en los dones de Dios, y para impedirle seguir a Jesucristo por la senda de la renuncia y muerte a todas las cosas
En cuanto al discernir de voces interiores, también están sujetas a ilusión; el enemigo las puede moldear y tergiversar. O si éstas provienen de un ángel bueno (pues Dios nunca habla así) puede que las malentendamos y malinterpretemos. Se dicen de una manera divina, pero nosotros las interpretamos de una forma humana y carnal.
Pero la palabra directa de Dios no tiene tono ni articulación. Es muda, silenciosa, e inefable. Es Jesucristo mismo, la Palabra imprescindible y real que en el centro del alma dispuesta a recibirle, no cesa ni un momento en su palpitante, fructífero y divino obrar.
¡Oh, Palabra hecha carne cuyo silencio es elocuencia inexpresable!, Tú nunca puedes ser malinterpretado o malentendido.
Te convertiste en vida de nuestra vida, y alma de nuestra alma. Cuán infinitamente por encima está tu lenguaje de la farfulla propia del humano y finito articular. Tu adorable poder, eficaz sin igual en el alma que lo ha recibido, se comunica a otros a través de ella. Como una semilla divina, fructifica para vida eterna.
Las revelaciones de lo que ha de venir también son muy peligrosas. El Diablo puede tergiversarlas, como antaño hizo en los templos paganos, donde pronunciaba oráculos. Con frecuencia levantan ideas falsas, vanas esperanzas, y frívolas expectativas. Arrebatan la mente con eventos futuros, le impiden morir al yo, y le evitan seguir a Jesucristo en su pobreza, abnegación, y muerte.
Algo muy distinto es la revelación de Jesucristo, hecha al alma cuando la eterna Palabra se comunica (Gál 1:16) Nos hace nuevas criaturas, hechas nuevas en Él. Esta revelación es la que el Maligno no puede falsificar. De aquí procede el único vehículo seguro del éxtasis que es llevado a cabo sólo mediante la fe, y que incluso muere a los dones de Dios. Mientras el alma continúe apoyándose en dones, no está renunciando por completo a sí misma. Sin llegar nunca a entrar en Dios, el alma pierde el verdadero disfrute del dador, a cambio de estar apegada a los dones. De cierto es ésta una pérdida inenarrable.
A no ser que dejara ir a mi mente tras estos dones y me privara a mí misma de tu amor, oh Dios mío, Tú te agradabas en sujetarme en una continua adherencia a Ti solamente. Las almas así dirigidas toman el camino más corto. Han de esperar grandes sufrimientos, sobre todo si son fuertes en la fe, en la mortificación, y en la muerte a todo excepto a Dios. Un amor puro y desinteresado, y una intensa vehemencia en buscar el sólo fomento de tu interés, fueron las disposiciones que Tú implantaste en mí, y aun el ferviente deseo de sufrir por Ti. La cruz, que sólo en resignación había arrastrado hasta aquí, se había vuelto mi deleite y el especial objeto de mi júbilo.
X
Llena de felicidad, escribí una relación del maravilloso cambio operado en mí a aquel buen padre que había sido el instrumento utilizado para ello. Esto le llenó tanto de gozo como de sorpresa.
Oh mi Dios, ¡qué penitencias me indujo a padecer el amor al sufrimiento! Me veía empujada a privarme de las más inocentes satisfacciones. Se me negaba todo lo que pudiera complacer a mi gusto y yo me agenciaba de todo lo que pudiera mortificarle y disgustarle. Mi apetito, que había sido en extremo delicado, fue conquistado a tal punto que a duras penas era capaz de preferir una cosa a otra.
Vendé llagas y heridas repugnantes, y ofrecía remedios al enfermo. Cuando me introduje por primera vez en esta clase de trabajo, sólo fui capaz de soportarlo con el máximo de los esfuerzos. En cuanto cesó mi aversión, y pude sobrellevar las cosas más ofensivas, se me abrieron otros canales en los que emplearme. Porque no hacía nada por mí misma, sino que me dejé ser totalmente gobernada por mi Soberano.
Cuando aquel buen padre me preguntó cómo amaba yo a Dios, respondí: “Mucho más que el más apasionado amante a su amada”; decía que incluso esta comparación no era apropiada, pues el amor de la criatura nunca podría obtener esto en toda su fuerza ni en toda su profundidad. Este amor de Dios ocupaba mi corazón con tanta constancia y fuerza, que no podía pensar en ninguna otra cosa. De hecho, no consideraba que hubiera nada más que fuera digno de mis pensamientos.
El buen padre mencionado era un excelente predicador. Le rogaron que predicara en la parroquia a la que yo pertenecía. Cuando llegué estaba tan fuertemente absorbida en Dios, que no podía abrir los ojos, ni oír nada de lo que él decía.
Vi que tu Palabra, oh Dios mío, dejó su estampa en mi corazón, y tenía allí su efecto, sin la mediación de palabras y sin que se les prestara ninguna atención. Y de esta manera lo he visto desde entonces, pero después de una forma diferente, según los diferentes grados y estadíos por los que he pasado. Fui establecida con tal profundidad en el espíritu interno de la oración, que apenas podía ya pronunciar rezo vocal alguno.
Esta inmersión en Dios absorbió todas las cosas en Él. Aunque amaba con ternura a ciertos santos como San Pedro, San Pablo, Santa María Magdalena, o Santa Teresa, no me podía hacer imágenes de ellos, ni invocar a ninguno de ellos más que a Dios.
Unas pocas semanas después de haber recibido aquella herida interior del corazón que había iniciado mi cambio, se acogió la fiesta de la Bendita Virgen en el convento donde aquel buen padre era mi guía espiritual. Fui por la mañana a recibir las indulgencias y me sorprendí mucho cuando llegué allí y vi que no podía intentarlo, aunque estuve más de cinco horas en la iglesia. Estaba atravesada por un dardo de puro amor tan real, que era incapaz de hacer un resumen con indulgencias del dolor causado por mis pecados. “Oh mi Amor – gemía –, estoy dispuesta a sufrir por Ti. No encuentro placer más que sufriendo por Ti. Las indulgencias puede que sean buenas para aquellos que no conocen el valor de los sufrimientos, que escogen que tu justicia divina no sea satisfecha; almas mercenarias que no tienen el mismo temor a desagradarte que a los dolores anexos al pecado”. Sin embargo, por miedo de estar equivocada y cometer la falta de no recibir las indulgencias, porque no había oído de nadie que estuviera antes en una senda así, volví de nuevo para tratar de recibirlas; pero en vano. Sin saber qué hacer, me resigné a mí misma a nuestro Señor. Cuando regresé a casa, escribí al buen padre, que había extraído parte de su sermón de lo que yo le había escrito con anterioridad, recitándolo textualmente como yo se lo había escrito.
Me desprendí entonces de toda compañía, le dije adiós para siempre a todo juego y diversión, danzas, paseos de poco provecho, y fiestas placenteras. Durante dos años había dejado de arreglarme el pelo. Me favorecía, y mi marido lo aprobaba.
Ahora mi único placer era arañar algunos momentos para estar a solas contigo, ¡Tú que eres mi único Amor! Cualquier otro placer me resultaba un sacrificio. No perdía tu presencia, que me era suministrada por medio de una inyección continua, no como yo lo había imaginado, por un esfuerzo de la mente o por la fuerza del pensamiento cuando uno medita en Dios, sino en la voluntad, donde saboreaba con inefable dulzura el goce del objeto amado. En una feliz experiencia supe que el alma fue creada para disfrutar a su Dios.
La unión de nuestra voluntad con la Suya sujeta al alma a Dios, la conforma a Su buen placer, y hace que nuestra propia voluntad poco a poco muera. Por último, arrastrando consigo a los otros poderes* por medio de la caridad con la que es llena, hace que éstos se reencuentren gradualmente en el Centro, y allí se pierda lo referente a sus propias obras y naturaleza.
Esta pérdida se denomina la aniquilación de las potencias. Aunque en sí mismas aún subsisten, sin embargo a nosotros nos parecen aniquiladas, en la misma medida que la caridad está llenando e inflamando. Esto se vuelve tan fuerte, como grados hay destinados a vencer todas las actividades de la voluntad del hombre, con el fin de sujetarla a la que es de Dios. Cuando el alma es dócil y deja ser purificada y vaciada de todo aquello que es suyo, que es contrario a la voluntad de Dios, se ve a sí misma poco a poco desprendida de toda emoción propia y puesta en santa indiferencia sin anhelar nada más que lo que Dios desea. Esto nunca se puede llevar a cabo mediante la actividad de nuestra propia voluntad, aunque de continuo se empleara en actos de resignación. Éstos, aunque virtuosos, hasta ahora no han consistido en nada más que en las acciones de cada uno, y han hecho que la voluntad subsista en una multiplicidad, en una especie de categoría separada o una disimilitud de Dios.
Cuando la voluntad de la criatura se somete por completo a la del creador, sufriendo de forma libre y voluntaria, y cediendo sólo a la voluntad divina (en esto consiste su absoluta sumisión) por el hecho de soportar el ser totalmente vencida y destruida por las obras del amor, esto hace que la voluntad se absorba en el yo, se consuma en la de Dios, y se purifique de toda intolerancia, disimilitud, y egoísmo.
*Santa Teresa también se refería a las potencias o poderes del alma como aquellos elementos en nosotros que deben ser subyugados y sujetados a la voluntad divina. Estos tres poderes son la
VOLUNTAD del hombre, su ENTENDIMIENTO (con el que razonamos), y la MEMORIA (con la que recordamos). Debemos notar que la voluntad es el soberano de las potencias, como más adelante
se nos explica. Como comentario, resaltar que el conocimiento de todas estas cosas no va a crear ese corazón que es conforme al de Dios, pero si que nos permite ver los elementos en los que el Espíritu Santo está interesado cuando está trabajando en nosotros.
El caso es el mismo en cuanto a las otras dos potencias. Por medio de la caridad, las otras dos virtudes teológicas, la fe y la esperanza, llegan a escena. La fe se aferra con firmeza al entendimiento para obligarle a rechazar todo razonamiento, revelaciones personales, y figuraciones particulares, aun sublimes.
Esto demuestra sobradamente cuanto discrepa de esto las visiones, revelaciones y éxtasis, e impiden al alma estar perdida en Dios. Aunque por medio de éstas el alma parece estar perdida en Él durante algún momento pasajero, no es, sin embargo, una verdadera pérdida, porque el alma que está perdida por completo en Dios, ya no vuelve a encontrarse de nuevo a sí misma. La fe, pues, hace que el alma pierda toda nítida luz con el propósito de situarla bajo su pura luz propia.
La memoria, asimismo, se encuentra con que todas sus pequeñas actividades son vencidas por etapas, y se ve a sí misma asimilada por la esperanza. Por último, todas las potencias se unen y disuelven en el amor puro. Éste las abarca y atrae hacia sí mismo por medio de su propio soberano, la VOLUNTAD. La voluntad es el soberano de las potencias, y la caridad la reina de las virtudes, la cual las une a todas ellas en sí misma.
Este encuentro así realizado, se denomina unión central o unidad. Por medio de la voluntad y el amor, todos los elementos (voluntad, entendimiento y memoria) se unen en el centro del alma a Dios, que es nuestro fin último. Según San Juan: «...el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él». (1 Juan 4:16)
Esta unión de mi voluntad a la tuya, oh mi Dios, y esta inefable presencia, era algo tan dulce y poderoso, que me vi obligada a rendirme a su delicioso poder, poder que era estricto y severo para con mis más insignificantes defectos.
XI
Mis sentidos (como he descrito) eran de continuo mortificados, y estaban bajo una perpetua restricción. Para conquistarlos totalmente, es necesario negarles la mínima relajación, hasta que la victoria sea completada. Podemos ver que aquellos que se contentan practicando grandes austeridades externas, al satisfacer a sus sentidos en lo que se dice ser inocente y necesario, permanecen eternamente sin ser subyugados. Las austeridades, aun severas, no conquistarán a los sentidos. Para destruir su poder, la herramienta más efectiva es, por lo general, negarles lo que desean, y perseverar en esto hasta el punto en que se mantienen sin deseos o repugnancias. Si mientras dura la guerra nos aventuramos a concederles cualquier relajamiento, estamos actuando como aquellos que, con el pretexto de fortalecer a un hombre que estaba condenado a morir de hambre, le ofrecían de vez en cuando algún alimento. En realidad esto prolongaría sus tormentos, y pospondría su muerte.
Pasa lo mismo con la muerte de los sentidos y las potencias, el entendimiento y la propia voluntad. Si no erradicamos toda traza del yo que haya subsistido en aquellos, les estamos apoyando para vivir una vida agonizante hasta el final. Este estado y su acabóse son claramente expuestos por Pablo. Él habla de llevar en el cuerpo la muerte de Jesucristo (II Cor 4:10). No obstante, para evitar el que hubiéramos de asentarnos aquí, distingue completamente esto del estado de estar muerto y tener nuestra vida escondida con Cristo en Dios. Sólo por medio de una muerte total al yo podemos estar perdidos en Dios.
Aquel que así está muerto no tiene ya más necesidad de mortificación. En él se lleva a cabo el propio fin de la mortificación, y todo es hecho nuevo. Es un error infeliz para aquellas buenas almas, que habiendo llegado a la conquista de los sentidos corporales, mediante esta continua y constante mortificación, todavía hayan de seguir apegadas al ejercicio de ésta. Deberían más bien olvidarse de ella y permanecer en indiferencia, aceptando por igual tanto lo bueno como lo malo, lo dulce y lo amargo, y volcar toda su atención a una labor de mayor importancia; es decir, la mortificación de la mente y la propia voluntad. Deberían empezar por desprenderse de toda actividad del yo, lo cual nunca se puede hacer sin la más profunda oración; no hay perfeccionamiento más allá de la muerte de los sentidos sin una profunda recolección, al tiempo que una mortificación. En realidad, la recolección es el principal medio por el que obtenemos una conquista de los sentidos. Nos desprende y separa de aquellos, y mina dulcemente la causa misma de la que deriva su influencia sobre nosotros.
Cuanto más aumentabas Tú mi amor y mi paciencia, oh mi Señor, menos treguas tenía yo con las más opresivas cruces, aunque el amor las hiciera fácil de soportar.
Pobres almas vosotras, que os agotáis con tribulaciones innecesarias; si buscareis a Dios en vuestros corazones, pronto habría un fin para todos vuestras molestias. El aumento de las cruces llegaría a la par de vuestro deleite.
Al principio, el amor sediento de mortificación me indujo a buscar e inventar varias clases de aquellas. Es sorprendente que tan pronto como la amargura de cualquier nueva clase de mortificación se había agotado, se me señalaba otra diferente y era guiada interiormente a ser su sombra. El amor divino alumbró tanto mi corazón, y tanto escudriñó sus manantiales secretos, que los más diminutos defectos quedaban al descubierto. Cuando estaba a punto de hablar, algo incorrecto se me dejaba ver, y me veía forzada al silencio. Si permanecía callada, enseguida se descubrían defectos. En toda acción había algo defectuoso... en mis mortificaciones, mis penitencias, mis dádivas, mis retiros, tenía yo falla. Cuando caminaba, veía que había algo incorrecto; si de alguna forma hablaba yo en mi propio favor, veía orgullo. Si me decía a mí misma: “Ay, no hablaré más”, aquí estaba el yo. Si era abierta y alegre, me condenaba. El puro amor siempre encontraba algo sobre lo que recriminarme, y tenía el celo de que nada pasara inadvertido. No era que yo fuera particularmente atenta conmigo misma, pues sólo con recelo me podía mirar a mí misma. Mi atención hacia Dios, mediante un apego de mi voluntad a la suya, no cesaba. Yo esperaba continuamente en Él, y Él cuidaba de mí sin cesar, y de tal manera me guiaba Él así por su providencia, que me olvidé de todas las cosas. No sabía como expresarle a nadie lo que sentía. Tan perdida estaba hacia mí misma, que a duras penas podía incurrir en examinarme. Cuando lo intentaba, todas las ideas sobre mí misma desaparecían de inmediato. Me veía a mí misma atareada con mi ÚNICO OBJETO y no podía hacer una distinción de mis ideas. Fui absorbida en una paz inexpresable; veía a través del ojo de la fe que era Dios el que así me poseía al completo, pero para nada razonaba sobre ello. No obstante, no debe suponerse que aquel amor divino se resignaba a que mis faltas quedaran sin castigo.
¡Oh Señor! Con que rigor castigas a los más fieles, a los más tiernos y más amados de entre tus hijos. No estoy diciendo que Él lo haga de una forma externa, pues esto sería inadecuado para tratar con los defectos más sutiles en un alma que Dios está a punto de purificar radicalmente. Los castigos que se pueda infligir a sí misma, más que otra cosa, son gratificantes y refrescantes. En realidad, la manera en la que Él disciplina a sus elegidos debe sentirse, o mejor dicho, es imposible de concebir de lo terrible que es. En mi intento de explicarla, sería ininteligible, excepto para las almas experimentadas. Es una quemazón interna, un fuego secreto enviado por Dios para purgar y expulsar el defecto, y que origina un dolor extremo, hasta que se completa esta purificación. Es como una articulación dislocada, que es un tormento incesante hasta que el hueso se vuelve a colocar en su sitio. Este dolor es tan agudo, que el alma haría cualquier cosa para satisfacer a Dios en cuanto al defecto, y preferiría ser hecha pedazos antes que soportar el tormento. A veces el alma corre a otros, y abre su estado para poder encontrar consuelo. Al hacer esto ella frustra los designios de Dios hacia ella. Es de vital consecuencia saber qué uso se hace de la aflicción. Todo el avance espiritual de uno depende de ello. En estas estaciones de angustia interna, oscuridad y luto, deberíamos cooperar con Dios, soportar esta tortura consumidora hasta sus últimas consecuencias (mientras continúa) sin intentar incrementarla o mitigarla; sobrellevarla pasivamente sin buscar satisfacer a Dios por nada que podamos hacer por nosotros mismos. Mantenerse pasivo en un tiempo así es extremadamente difícil, y requiere gran firmeza y coraje. Conocí a algunos que nunca llegaron más adelante en el proceso espiritual porque se impacientaban y buscaban medios de consuelo.
XII
El trato de mi marido y de mi suegra, aunque riguroso e insultante, lo sobrellevaba ahora en silencio. No daba contestaciones,
y esto no me resultaba tan difícil, pues la grandeza de mi ocupación interior, y lo que sucedía por dentro, me hacían insensible a todo lo demás. Había momentos cuando me dejaban sola. Entonces no podía reprimir las lágrimas. Hice para ellos las tareas más bajas para humillarme a mí misma. Todo esto no ganó su favor. Cuando se enfurecían, aunque no podía ver que yo les hubiera dado pie a ello, no dejaba por ello de pedirles perdón, incluso a la muchacha de la que he hablado. Había mucho dolor que yo misma tenía que superar, hasta el final. Debido a este mismo dolor, ella se volvió más y más insolente; me reprochaba con cosas que deberían haberla ruborizado y llenado de vergüenza. Como veía que ya no la contradecía ni resistía en nada, procedió a tratarme peor. Y cuando le pedía que se disculpara, triunfaba diciendo: “Sabía muy bien que yo tenía razón”. Su arrogancia alcanzó cotas que yo no hubiera usado ni con el esclavo más mezquino.
Un día, mientras ella me estaba vistiendo, me empujó rudamente y me habló con insolencia. Yo dije: “No es mi intención querer responderte, pues en nada me dañas, a no ser que actuaras de esta forma ante personas que se ofendieran por ello. Y lo que es más, por el hecho de que soy tu señora, seguro que Dios se ha ofendido contigo”. En aquel mismo instante me dejó, y corrió como una desquiciada a buscar a mi marido, diciéndole que no se quedaría por más tiempo de lo mal que la trataba, que yo la odiaba por los cuidados que le ofrecía a mi marido en sus continuas indisposiciones, y que yo no quería que le prestara ningún servicio. Como mi marido era muy precipitado, se enardeció al oír aquellas palabras. Me acabé de vestir a solas. Desde que ella me había dejado no me había atrevido a llamar a otra muchacha; ella no habría permitido que ninguna otra muchacha se me acercara. Vi a mi marido acercarse como un león; nunca se había enfurecido tanto como entonces. Pensé que me iba a golpear; esperé al golpe con serenidad; amenazó con su muleta en vilo; pensé que me iba a tirar al suelo. Manteniéndome fuertemente unida a Dios, encaré la situación sin temor. No me golpeó porque estaba lo suficientemente en sus cabales como para ver lo indigno que sería. En su furor me la lanzó. Aterrizó cerca de mí, mas no me tocó. Entonces se desahogó en un lenguaje como si yo hubiera sido un mendigo, o la más infame de las criaturas. Guardé un profundo silencio, estando recogida en el Señor.
Mientras tanto la muchacha entró. Cuando la vio, su cólera se encendió aún más. Me mantuve próxima a Dios, como una víctima dispuesta a sufrir lo que quiera que Él permitiese. Mi marido me ordenó que le suplicara perdón, lo cual hice con presteza, y con esto se apaciguó. Me fui a mi gabinete y, tan pronto como llegué a él, mi Director divino me movió a hacer un regalo a esta muchacha, con el fin de recompensarla por la cruz que me había causado. Se quedó un tanto perpleja, pero su corazón era demasiado duro para ser conquistado.
A menudo actuaba así por las numerosas oportunidades que ella me daba. Tenía ella una singular destreza atendiendo al enfermo. Mi marido, enfermizo casi de continuo, no permitía que ninguna otra persona le administrara cuidados. Tenía una gran consideración hacia ella. Era astuta; ante él me profesaba un extraordinario respeto. Si le dirigía una palabra cuando él no estaba presente, aun de la forma más afable, y ella oía que se acercaba, gritaba con todas sus fuerzas que era infeliz. Actuaba como alguien que estuviera muy afligido, con lo que, sin informarse por su cuenta de la verdad, él estaba irritado conmigo, al igual que mi suegra.
Los reveses que yo misma le daba a mi orgullo y a mi desasosegada naturaleza eran tan grandes que ya no podía resistir por más tiempo. Debido a ello estaba bastante cansada. En ocasiones parecía como si estuviera rasgada por dentro, y a menudo he caído enferma por la lucha. Esta muchacha no podía evitar el manifestar su indignación contra mí incluso ante personas de distinción que venían a verme. Si guardaba silencio, mayor ofensa se tomaba con ello, y decía entonces que la despreciaba. Me menospreciaba y se quejaba a todo el mundo. Todo esto redundó en mi honor y en su propia desgracia. Mi reputación estaba tan asentada que, debido a mi modestia externa, mi devoción, y las grandes obras de caridad que hacía, nada podía hacerla tambalear.
En ocasiones salía corriendo a la calle profiriendo gritos contra mí. Una vez exclamó: “¿Verdad que soy muy infeliz por tener una señora así?” La gente se reunió a su alrededor para saber lo que le había hecho; sin saber que decir, respondió que no le había hablado en todo el día. Se volvieron riendo, y dijeron: “Entonces no te habrá hecho mucho daño”.
Me quedo sorprendida ante la ceguera de los confesores, y ante el hecho de que permitan que sus penitentes les oculten buena parte de la verdad. El confesor de esta muchacha la hacía pasar por un santo. Estaba presente cuando lo dijo. Yo no dije nada; pues el amor no me permitía hablar de mis problemas. Habría de consagrárselos todos a Dios por medio de un profundo silencio.
Mi marido estaba de mal humor por causa de mi devoción. “¡Qué! – decía –, amas tanto a Dios que a mí ya no me quieres más”. Así de poco comprendía él que el verdadero amor conyugal es aquel que el mismo Señor levanta en el corazón que le ama.
Oh, Tú que eres puro y santo, imprimiste en mí desde el principio tal amor hacia la castidad, que no había nada en el mundo que no hubiera sufrido con el fin de poseerla y preservarla.
Me esforcé en estar de acuerdo en todo con mi marido y en agradarle en todo cuanto pudiera pedir de mí. Dios me dio tal pureza de alma en aquel tiempo, que no llegaba a tener ni un mal pensamiento. A veces mi marido me decía: “Uno ve claramente que tú nunca pierdes la presencia de Dios”.
El mundo, al ver que le abandonaba, me perseguía y me hacía quedar en ridículo. Yo era su juguete y el objeto de sus fábulas. No podía soportar que una mujer, de apenas veinte años de edad, hubiera de presentar batalla contra él, y vencer. Mi suegra se puso del lado del mundo, y me acusaba de no hacer cosas que en el fondo le habrían ofendido en gran manera si las hubiera hecho. De la poca comunión – menos de lo recomendable – que tenía con la criatura, me encontraba como uno que está perdido, y solo. Parecía que experimentaba aquellas palabras de Pablo: «Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí». Sus operaciones eran tan poderosas, tan dulces, y tan secretas en su conjunto, que no podía expresarlas. Nos fuimos al centro del país por algún asunto de negocios. ¡Oh! ¡Qué inefable comunión experimenté allí en recogimiento espiritual!
Para la oración era insaciable. Me levantaba a las cuatro de la mañana a orar. Me desplazaba muy lejos para irme a la iglesia, que estaba situada de tal modo que el carruaje no podía acceder a ella.
Había un abrupto cerro para bajar y otro para subir. Todo aquello no me costaba ningún esfuerzo; tenía tal anhelo de encontrarme con Dios como mi único bien posible, que por su parte tuvo la gracia suficiente como para dar de sí mismo a su pobre criatura, y con este propósito llegar incluso a hacer milagros visibles. Los que veían la vida que llevaba, tan diferente a la de las mujeres del mundo, decían que era una necia. Lo atribuían a la estupidez. A veces decían: “¿Qué quiere decir todo esto? Algunos creen que esta dama tiene muchas aptitudes, pero no parece que ninguna de ellas salga a relucir”. Si estaba en compañía de alguien, a menudo no podía hablar de lo atareada que estaba en el interior, tan a solas con el Señor que llegaba al punto de no atender a nada más. Si alguien a mi lado hablaba, yo no oía nada. Normalmente llevaba a alguien conmigo para que esto no ocurriera. Me atareaba con alguna cosa para esconder tras esa apariencia el verdadero empleo de mi corazón. Cuando estaba sola, la tarea se me iba de las manos. Quise persuadir a un familiar de mi marido de que practicara la oración. Ella pensó que era una estúpida por privarme de todos los entretenimientos de la época. Mas el Señor abrió sus ojos, para hacer que los despreciara. Hubiera deseado enseñar a todo el planeta el amor de Dios, y pensaba que sólo dependía de ellos el sentir lo que yo sentía*. El Señor utilizó mi forma de pensar para ganar muchas almas para Él.
El buen padre del que he hablado, el que fue el instrumento de mi conversión, me puso en contacto con Genevieve Granger, priora de los Benedictinos, uno de los más grandes siervos de Dios de su tiempo. Ella me fue de gran ayuda. Mi confesor, que anteriormente le había dicho a todo el mundo que era una santa, cuando tan llena estaba de miserias, y tan lejos de la condición a la cual el Señor en su misericordia ahora me había traído, al ver que había puesto mi confianza en el padre mencionado, y que me había abierto paso a un camino que le era desconocido, se declaró abiertamente en contra mío. Los monjes de su orden me persiguieron mucho. Incluso predicaron en público contra mí como si fuera una persona sujeta a delirios mentales.
* Los estados espirituales van acompañados de gracias diversas, y entre éstas podemos situar a los deleites, sentires y desmayos. No obstante, estos dones no dependen de nuestra fuerza o nuestro anhelo de ellos. Son regalos divinos y, como tales, tienen la peculiaridad de poder desaparecer.
Mi marido y suegra, que hasta entonces se habían mantenido indiferentes en cuanto a este confesor, se unieron a él y me ordenaron dejar la oración y el ejercicio de la piedad; cosa que no pude hacer. En mi interior se mantenía una conversación muy diferente de aquella que transcurría por fuera. Hacía cuanto podía para evitar que se manifestara, pero no podía. La presencia de un Maestro tan grande se manifestaba por sí misma, aun en mi rostro. Aquello le dolía a mi marido, porque algunas veces me lo dijo. Yo hacía cuanto podía para evitar que se notara, mas no era capaz de ocultarla por completo. Estaba tan ocupada interiormente que no sabía lo que comía. Hacía como si comiera diferentes tipos de carne, aunque no tomaba ninguna. Esta profunda atención interior me hizo soportar no poder oír ni ver apenas nada. Todavía seguía haciendo uso de muchas austeridades y duras mortificaciones; no disminuyeron en lo más mínimo la frescura de mi rostro.
Con frecuencia sufría graves ataques de enfermedad y no tenía ningún consuelo en la vida, salvo la práctica de la oración, y ver a la Madre Granger. ¡A qué precio los tuve que pagar, especialmente lo primero! ¿Es esto estimar la cruz como yo debía? ¿No debería decir que la oración me era recompensada con la cruz, y la cruz con la oración? ¡Dones inseparables unidos a mi corazón y a mi vida!
Cuándo tu luz eterna amaneció en mi alma, ¡con qué perfección me reconcilió contigo, y te hizo a Ti el objeto de mi amor! Desde el momento en que te recibí nunca me he visto libre de la cruz, ni tampoco parece que estuve privada de oración... aunque por largo tiempo pensé que lo estaba, cosa que aumentaba en sobremanera mis aflicciones.
En un principio mi confesor dirigió sus esfuerzos a ponerme trabas en la práctica de la oración, y a impedir que viera a la Madre Granger. Incitó violentamente a mi marido y a mi suegra para que me impidieran orar. El método que eligieron fue observarme de la mañana a la noche. No me atrevía a salir de la habitación de mi suegra, ni de la cabecera de la cama de mi marido. A veces me llevaba mi trabajo a la ventana para con el pretexto de ver mejor aliviarme en un instante de reposo. Venían a observarme muy de cerca para ver si estaba orando en vez de trabajar. Si, mientras mi marido y mi suegra jugaban a las cartas, yo me volvía hacia el fuego, se quedaban mirando a ver si continuaba con mi trabajo o cerraba los ojos. Si observaban que los cerraba, se enfurecían contra mí durante varias horas. Lo que es más extraño es que, cuando mi marido salía afuera, los pocos días en los que gozaba de salud, no me permitía orar en su ausencia. Me señalaba mi trabajo y algunas veces, al momento de haberse ido, volvía de inmediato, y si me encontraba en oración se ponía furioso. En vano decía: “En verdad, señor, ¿qué importa lo que haga cuando esté usted ausente, si no dejo de atenderos cuando estáis presente?” Aquello no le satisfacía; insistía en que ya no debía orar más, fuera en su ausencia o en su presencia.
Creo que no existe un tormento igual al de ser empujado fervientemente a un retiro interior, y que no esté en tu propia mano el que uno pueda retirarse.
Oh Dios mío, la guerra que iniciaron para impedirme amarte no hizo más que aumentar mi amor. Mientras ellos se afanaban en evitar que me dirigiera a Ti, Tú me atrajiste a un silencio inefable. Cuanto más se esforzaban en separarme de Ti, más Tú me unías a Ti. La llama de tu amor estaba encendida, y se mantenía encendida por medio de cuanto se estaba haciendo para extinguirla.
Con bastante frecuencia, y conforme a su deseo, jugaba al piquet con mi marido. En momentos tales estaba atraída interiormente con más fuerza que si hubiera estado en la iglesia. A duras penas era capaz de contener el fuego que ardía en mi alma, y que tiene todo el fervor de lo que los hombres llaman amor, pero nada de su impetuosidad. Cuanto más ardiente, más pacífico era. Este fuego se avivaba con ayuda de todo lo que se hacía para intentar suprimirlo. Y el espíritu de la oración se alimentaba y fortalecía en base a los esfuerzos y artimañas de los que ellos se valían para privarme del mayor tiempo posible para practicarlo. Amaba sin tomar en consideración un motivo o razón para amar. No pasaba nada en mi cabeza, pero mucho pasaba en los más recónditos lugares de mi alma. No pensaba acerca de ninguna recompensa, don, o favor que Él pudiera otorgar o que yo pudiera recibir. El mismo Buen amado era el único objeto que atraía a mi corazón. No podía contemplar sus atributos. De otra cosa no sabía, salvo de amar y de sufrir. La ignorancia en persona hecha de cierto más sabia que ninguna ciencia de los entendidos, pues el propio Jesucristo crucificado me enseñó bien y me hizo enamorarme de su santa cruz. Entonces hubiera deseado morir, con el fin de estar unida inseparablemente con Aquel que atraía de una forma tan poderosa mi corazón. Como todo esto estaba ocurriendo en la voluntad, y la imaginación y el entendimiento estaban absorbidos en aquella, no sabía qué decir, pues nunca había oído o leído de tal estado como el que estaba experimentando. Me aterrorizaba la posibilidad de que fuera un engaño e ilusión y temía que todo aquello no fuera correcto, pues antes de esto no había oído hablar nada sobre los tratos de Dios en las almas. Sólo había leído a San Francisco de Sales, a Tomás de Kempis, El Combate Espiritual, y Las Sagradas Escrituras. Era más bien ajena a aquellos libros espirituales donde se describen estados así.
Ahora todos aquellos entretenimientos y placeres tan apreciados y estimados me parecían aburridos e insípidos. Me preguntaba cómo era posible que alguna vez los hubiera disfrutado. Y desde entonces en realidad nunca pude encontrar ninguna satisfacción o diversión aparte de Dios. Algunas veces he sido lo suficientemente infiel como para encontrarlas. No me sorprendía de que los mártires dieran su vida por Jesucristo. Pensaba que eran dichosos por ello y suspiraba por el privilegio de sufrir por Él. Tanto estimaba la cruz, que de lo mucho que mi corazón la anhelaba, mi mayor problema era la falta de sufrimiento.
Este respeto y estima por la cruz aumentaba de continuo. Después de haber perdido el deleite y el placer de la presencia de Dios, al igual que la cruz nunca llegó a abandonarme, así tampoco el amor y la estima hacia ella. En realidad siempre ha sido mi fiel compañera, mutando y agravándose a la par de los cambios y disposiciones de mi estado interior. ¡Oh bendita cruz!, desde que me rendí a mi divino y crucificado Maestro, nunca me has dejado. Todavía espero que nunca me hayas de abandonar. Tanto anhelaba yo la cruz, que me empeñé por todos los medios en sentir con el mayor rigor el dolor de cada mortificación. Esto sólo sirvió para despertar mi deseo de sufrir y mostrarme que Dios es el único que puede preparar y enviar cruces apropiadas para un alma que está
sedienta de participar de Sus sufrimientos, y de conformarse a su muerte. En la misma medida en que aumentaba mi estado de oración, mi deseo de sufrir se hacía más y más fuerte, al tiempo que se me venía encima el abrumador peso de las más duras cruces.
La peculiaridad que tiene esta oración del corazón es la de otorgar una fe poderosa. La mía no tenía límites, al igual que mi resignación hacia Dios, mi confianza en Él, y mi amor para con su voluntad y para con la administración de su providencia sobre mí. Antes era medrosa, pero ahora no tenía miedo a nada. Es en un caso
así que uno siente la eficacia de estas palabras: «Mi yugo es fácil, y mi carga ligera» (Mt 11:30).
III
En aquel entonces recibí un deseo secreto que consistía en estar totalmente consagrada a lo que Dios dispusiera, fuera lo que fuera. Decía: “¿Qué me podrías pedir que con gusto no hubiera de ofrecerte? Oh, no me deseches”. La cruz y las humillaciones tomaban en mi mente formas teñidas del más horrible colorido, pero esto no me hizo claudicar. Me rendí por completo a su voluntad, y en realidad parece ser que nuestro Señor aceptó mi sacrificio, pues su divina providencia me facilitó oportunidades y ocasiones para ponerlo a prueba.
Me encontré con problemas para pronunciar oraciones que antaño acostumbraba a repetir. En el momento en que abría mis labios para pronunciarlas, el amor de Dios me asía con fuerza. Me sumergía en un profundo silencio y una paz que no puede expresarse. Lo intentaba con vehemencia, pero era en vano. Empezaba una y otra vez, pero no podía seguir. Nunca antes había oído de un estado así, y no sabía qué hacer. Mi incapacidad aumentaba porque mi amor por el Señor se hacía más y más fuerte, violento y poderoso. Se instauró en mí una oración continua, privada del sonido de las palabras. A mí me parecía que era la oración de nuestro propio Señor Jesucristo; una oración del Verbo, hecha a través del espíritu. Según San Pablo «... pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos; sino que el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles...» (Rom 8:26-27)
Mis cruces domésticas continuaban. Se me impedía ver o incluso escribir a la señora Granger. Asistir a la misa divina o el hecho de recibir los sacramentos, eran fuente de amargas ofensas. La única distracción que me quedaba era visitar y atender al pobre y enfermo, y prestarles los servicios más humillantes.
Mi tiempo de oración empezaba a ser demasiado angustioso. Me obligaba a mí misma a seguir en ello, aun privada de toda comodidad y consuelo. Cuando no estaba ocupada en él, sentía un deseo ardiente y lo anhelaba. Sufría una angustia inefable en mi mente, e intentaba por todos los medios infligirme las mayores austeridades corporales para mitigarla y eludirla, pero en vano. Ya no encontraba aquel vigor revitalizante que hasta entonces me había conducido con tanta ligereza. Me veía a mí misma como esas jóvenes esposas a las que tanto les cuesta dejar a un lado su amor propio y apoyar a sus
maridos cuando marchan a la guerra. Volví a caer en una vana complacencia y aprecio hacia mí misma. Mi propensión al orgullo y a la vanidad, que parecía estar bastante muerta mientras estaba tan llena del amor de Dios, ahora volvía a exhibirse y me causaba serias molestias. Esto hizo que lamentara la belleza exterior de mi persona, y que orara sin cesar a Dios que me quitara aquel obstáculo y me hiciera fea. Habría deseado estar sorda, ciega y muda, para que nada pudiera distraerme de mi amor por Dios.
Me dispuse para salir a un viaje que entonces tuvimos que hacer; me parecía más que nunca a aquellas lámparas que emiten una luz centelleante cuando están a punto de extinguirse. ¡Ay, cuántas trampas se tendieron en mi camino! Me las encontraba a cada paso. Llegué a cometer infidelidades por mi falta de atención.
Oh mi Señor, ¡con qué rigor las castigaste! Una insignificante mirada era contada como pecado. ¡Cuántas lágrimas me costaron estas faltas involuntarias, cometidas con un mínimo apoyo por mi parte e incluso contra mi propia voluntad! Sabías que tu rigor, desencadenado tras mis deslices, no era el motivo de las lágrimas que derramaba. ¡Con qué placer hubiera soportado la más rigurosa de las severidades con tal de haber sido sanada de mi infidelidad! ¡A qué castigo más severo no me condenaba yo a mí misma! A veces me tratabas como un padre que se compadece de su hijo y cuida de él después de que ha cometido sus involuntarias faltas. ¡Cuán a menudo me hiciste percatarme de tu amor hacia mí sin tener en cuenta mis culpas! Era la dulzura de este amor después de mis caídas lo que originaba mi mayor dolor; pues cuanto mayor era la amistad y dulzura que me tendía tu amor, tanto menos podía consolarme por haberme apartado ni siquiera un tanto de Ti. Cuando por falta de atención permitía que se me escapara algo, te encontraba ya preparado para recibirme. Cuantas veces he clamado: “¡Oh mi Señor! ¿Es posible que tengas tanta gracia con alguien que vomita tantas ofensas como yo, y seas tan magnánimo con mis defectos; tan propicio hacia uno que se ha apartado de Ti mediante vanas complacencias y un indigno afecto hacia frívolos objetos? Pero en el momento que me doy la vuelta y regreso a Ti, te encuentro esperando, con los brazos abiertos preparado para recibirme.
¡Oh pecador, pecador! ¿Tienes acaso alguna razón para quejarte de Dios? Si aún queda algo de justicia en ti, confiesa la verdad y admite que se debe a ti el hecho de que estabas equivocado; que por
haberle dejado desobedeciste su llamada. Cuando regresas, Él está preparado para recibirte; si no regresas, Él utiliza los motivos más atractivos para ganarte. Pero haces oídos sordos a su voz; no le escuchas. Dices que no está hablando contigo, aunque Él llama con fuerte voz. Por lo tanto te quejas porque cada día te rebelas y cada día le prestas menos atención a la voz.
Cuando estuve en París, y el clero me vio tan joven, se quedaron asombrados. Aquellos a los que revelé lo que me estaba pasando me dijeron, que nunca podría agradecer lo suficiente a Dios la gracia que me había otorgado; que si me diera cuenta de ello me maravillaría; y que si no me mantenía fiel, habría de ser la criatura más desagradecida de todas. Algunos decían que nunca habían conocido a ninguna mujer que Dios hubiera mantenido tan cerca de Él, y en una pureza de conciencia tan grande.
Creo que lo que lo hizo así era el continuo cuidado que tenías de mí, oh mi Dios, haciéndome sentir tu presencia de la misma manera en la que Tú nos habías prometido en tu Evangelio: «Si alguno me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él» (Juan 14:23). Era la continua experiencia de tu presencia la que me salvaguardaba. Me volví plenamente convencida de lo que el profeta dijo: «...si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia» (Salmos 127:1). Tú, oh mi amor, eras mi fiel guardián, quien defendía mi corazón de cualquier clase de enemigo, evitando las más diminutas faltas, o corrigiéndolas cuando el buen ánimo ocasionaba su incursión. ¡Pero ay!, cuando dejabas de cuidar de mí, o cuando permitías que fuera a mi aire, ¡cuán débil era yo, y con qué facilidad mis enemigos prevalecían sobre mí! Que otros atribuyan su victoria a su fidelidad. En cuanto a mí, nunca se la imputaré a nada más que a tu cuidado paternal. He experimentado con demasiada frecuencia, a costa mía, lo que sería sin Ti, como para presumir en lo más mínimo de mis propias cuitas. A Ti es, y sólo a Ti, a quien lo debo todo, oh mi Libertador, y por ello estar en deuda contigo me produce un gozo infinito.
Mientras estuve en París, me relajé e hice muchas cosas que no debería haber hecho. Sabía del muy profundo afecto que algunos tenían hacia mí, y les consentía expresarlo sin el debido control por mi parte. También caí en otras faltas, como llevar mi cuello demasiado al descubierto, aunque ni mucho menos como otras lo llevaban. Vi con claridad que era demasiado negligente, y aquello era mi tormento. Busqué por todas partes a Aquel que en lo secreto había encendido mi corazón. Pero, ¡ay!, apenas nadie le conocía. Sollozaba yo: “Oh Tú, el que mucho ama mi alma, si hubieras estado cerca de mí no me hubieran acaecido estos desastres”. Cuando digo que así le hablaba no es más que para hacerme entender. En realidad todo sucedía casi en silencio, puesto que no podía hablar. Mi corazón poseía el lenguaje del Verbo, que habla sin cesar en los lugares más recónditos del alma. ¡Oh idioma sagrado! ¡Sólo con la experiencia se puede entender! Que nadie piense que es un lenguaje yermo y árido, o mera consecuencia de la imaginación. Nada más lejos de la realidad; es la expresión silenciosa del Verbo en el alma. Como nunca deja de hablar, nunca deja de obrar. Si la gente llegara alguna vez a conocer las intervenciones de Dios en almas completamente resignadas a su guía, se llenarían de perplejidad y reverente admiración.
Me percataba de que estaba dentro de lo posible que la pureza de mi estado pudiera mancillarse por un excesivo comercio con las criaturas, por lo que me di prisa en terminar lo que me retenía en París, con el fin de regresar de nuevo al campo. “Verdad es, oh mi Señor, que sentía que me habías dado fuerzas suficientes como para evitar toda ocasión de mal... pero cuando me había rendido hasta el punto de meterme en él, me encontraba con que no podía resistir las vanas complacencias y buen número de otras debilidades en las que me atrapaba”. El dolor que sentía tras mis faltas era inexpresable. No era una angustia que se levantara de ninguna idea preconcebida o concepto alguno, ni de un motivo en particular o cariño hacia algo..., sino una especie de fuego devorador que no se detenía hasta que la falta era consumida y el alma era purificada. Era un destierro de mi alma de la presencia de su Amado. No podía acceder a Él, ni tampoco podía tener descanso alguno fuera de Él. No sabía qué hacer. Era como la paloma fuera del arca, que al no encontrar descanso para la planta de sus pies, se vio obligada a regresar al arca; mas, viendo que la ventana estaba cerrada, sólo pudo revolotear por los alrededores. Mientras tanto, por medio de una infidelidad que siempre me hará culpable, me esforzaba por encontrar alguna satisfacción por fuera, mas no pude. Esto sirvió para convencerme de mi estupidez y de la vanidad de esos placeres que dicen ser inocentes. Cuando me dejaba convencer para probarlos, sentía una fuerte repulsa que, junto a un remordimiento por causa de la transgresión, cambiaba mi baile en lamento. “Oh, Padre mío – decía yo –, esto no eres Tú, y nada más aparte de Ti puede dar un placer sólido y consistente”.
Un día, sujeta a infidelidad y complacencia, me fui a dar un paseo a uno de los parques públicos, más por un exceso de vanidad de exhibirme que por disfrutar del lugar. ¡Oh, mi Señor! ¿Cómo me hiciste ser consciente de esta falta? Pero lejos de castigarme por permitirme tomar parte del juego, lo hiciste en el hecho de tenerme tan cerca de Ti que no podía prestar atención a nada más que a mi falta y a tu desagrado. Después de esto fui invitada junto a otras damas a una fiesta en Saint Cloud. Con vanidad y poniendo algo de mi parte, accedí y fui. El evento fue espléndido; ellas, que eran consideradas prudentes a los ojos del mundo, lo pudieron disfrutar. Yo estaba llena de amargura. No pude comer de nada, no pude disfrutar de nada. ¡Oh, qué lágrimas! Durante más de tres meses mi Amado retiró su favorable presencia, y no podía ver más que a un Dios enfadado.
En aquella ocasión, y en otro viaje que hice con mi marido a Touraine, fui como esos animales que van de camino al matadero. En los días indicados la gente les adornaba con flores y plantas, y eran llevados a la ciudad a ritmo de charanga antes de matarlos. En el crepúsculo de su caída, esta débil belleza brilló con un nuevo fulgor, para en breve extinguirse. Poco después me vi afectada por la viruela.
Un día, mientras iba de camino a la iglesia acompañada por un lacayo, un hombre pobre me salió al paso. Fui a darle limosna; me dio las gracias pero la rehusó, y entonces me empezó a hablar de una forma maravillosa acerca de Dios y de las cosas divinas. Me mostró todo lo que había en mi corazón, mi amor hacia Dios, mi caridad, mi excesivo apego a mi belleza, y todos mis defectos; me dijo que no era suficiente con evitar el Infierno, sino que el Señor requería de mí la pureza más profunda y la perfección más absoluta. Mi corazón asentía a sus reprensiones. Le escuche en silencio y con respeto; sus palabras penetraron a través de mi alma. Cuando llegué a la iglesia me desvanecí. Nunca he vuelto a ver a ese hombre desde entonces.
XIV
Mientras mi marido disfrutaba de un paréntesis de sus casi continuos achaques, se propuso ir a Orleans y después a Touraine. En este viaje mi vanidad entregó su último destello. Recibí abundancia de visitas y aprobaciones. ¡Mas qué claro veía yo la estupidez de los hombres que tanto se dejan llevar por la vana belleza! Me disgustaba su actitud, pero no aquello que lo causaba, aunque algunas veces ardía por ser librada de ello. El continuo enfrentamiento entre la naturaleza y la gracia me valió de no poca aflicción. La naturaleza se agradaba con el aplauso público; la gracia hacía que me diera espanto. Lo que aumentaba la tentación era que estimaban virtud en mí, unida a la juventud y a la belleza. No sabían que la virtud sólo puede encontrarse en Dios y en su salvaguardia, y que todo lo débil estaba en mí misma.
Iba en busca de confesores, para acusarme a mí misma de mis caídas, y para llorar mis deslices. Fueron profundamente insensibles a mi dolor. Admiraban lo que Dios condenaba. Tenían por virtud lo que a mí me parecía detestable a Sus ojos. Lejos de medir mis faltas con la vara de Sus gracias, sólo consideraban lo que era, en comparación con lo que podría haber sido. De ahí que, en vez de culparme, sólo hinchaban mi orgullo. Me justificaban en aquello en lo que Él me reprendía, o bien consideraban como si de un pequeño defecto se tratase, lo que había en mí que para Él, de quien he recibido tan insignes misericordias, era de gran desagrado.
La hediondez del pecado no ha de medirse únicamente por su naturaleza, sino también por el estado en que se encuentra la persona que los comete. La más mínima infidelidad de una esposa es de mayor injuria para su marido, que otras muchísimo más graves en su servidumbre. Les mencioné los problemas en que me había visto envuelta por no haber cubierto por completo mi cuello. Estaba tapado
mucho más que la mayoría de las mujeres de mi época. Me aseguraron que iba vestida de forma muy recatada. Como a mi marido le gustaba mi forma de vestir no podía haber nada de malo en ello. Mi Director interior me enseñó más bien lo contrario. A mi edad no tenía el suficiente coraje como para seguirle a Él, y vestirme de una manera diferente a los demás. Mi vanidad me llenaba de pretextos aparentemente justos para luego seguir patrones de moda.
¡Si los pastores supieran el daño que hacen realzando la vanidad femenina, serían más severos contra ella! Si sólo hubiera encontrado
una persona lo suficientemente honesta para tratar conmigo, no habría seguido adelante. Pero mi vanidad, poniéndose de parte de la opinión declarada de todos los demás, me indujo a pensar que estaban en lo cierto, y que mis propios escrúpulos eran pura fantasía.
En este viaje nos topamos con accidentes que bastarían para haber aterrorizado a cualquiera. Aunque la naturaleza corrupta prevalecía hasta donde acabo de mencionar, no obstante mi resignación a Dios era tan fuerte, que no tuve miedo, incluso cuando aparentemente no había posibilidad de escape. En una ocasión nos metimos por un estrecho paso y, hasta que no habíamos avanzado lo suficiente como para mirar atrás, no nos dimos cuenta de que el camino estaba socavado por el río Loira, que fluía por debajo, y que todo el peralte de la carretera se había caído al río, de tal manera que en algunos sitios los lacayos se habían visto obligados a levantar un lado del carruaje. Todos cuanto me rodeaban estaban aterrorizados a más no poder, pero Dios me mantuvo en perfecta tranquilidad. Me regocijaba por dentro ante la perspectiva de perder mi vida por una singular torna de su providencia.
Cuando regresé, fui a ver a la señora Granger, a la que relaté cómo me había ido mientras había estado fuera. Me alentó y fortaleció para que persiguiera mi primigenia intención. Me aconsejó cubrirme el cuello, y desde entonces, a pesar de su singularidad, lo he hecho.
El Señor, que tanto había alargado el merecido castigo de una serie de infidelidades tal, ahora empezaba a castigarme por el abuso de su gracia. En ocasiones quise retirarme a un convento, y lo consideraba legítimo. Veía dónde era débil, y que mis faltas eran siempre de la misma naturaleza. Deseaba esconderme en alguna gruta, o ser confinada en alguna terrorífica prisión, antes que disfrutar de una libertad por la cual sufría tanto. El amor divino me atraía con delicadeza al interior, y la vanidad me sacaba a rastras al exterior. A causa de la contienda mi corazón estaba arrendado a medias, pues no me entregaba por completo ni a uno ni a otro.
Le suplicaba a mi Dios que me privara del poder para desagradarle, y gemía: “¿No eres Tú suficientemente fuerte como para erradicar esta injusta duplicidad de mi corazón?” Pues mi vanidad irrumpía cuando se presentaba la oportunidad; aunque yo volvía de nuevo a Dios con presteza. Él, en vez de rechazarme o reprenderme, a menudo me recibía con los brazos abiertos, y me daba fresco testimonio de su amor. Este me empujaba a dolorosas meditaciones sobre mi ofensa. Aunque esta miserable vanidad todavía era muy palpable, mi amor hacia Dios era tal que, después de mis ires y diretes, hubiera escogido su vara antes que sus cuidados. Estimaba más sus intereses que los míos propios, y deseaba que Él mismo me ajusticiara conforme a mis fechorías. Mi corazón rebosaba de profunda pena y amor. Tenía un aguijón en vivo por haber ofendido a aquel que tan profusamente mostraba su gracia sobre mí. No es de extrañar que aquellos que no conozcan a Dios le ofendan con su pecado; pero que un corazón que le amaba más a Él que a sí mismo y que tanto experimentaba su amor, fuera seducido por propensiones que detesta, es un martirio cruel.
Oh Señor, cuando sentía con mayor fuerza tu presencia, y tu amor, decía que cuán maravillosamente habías depositado tus favores en una criatura tan desgraciada, una criatura que sólo te correspondía con ingratitud. Pues si alguien lee esta vida con detenimiento, verá que de parte de Dios no hay sino bondad, misericordia y amor, y por mi parte nada más que debilidad, pecado e infidelidad. No tengo nada de qué gloriarme más que de mis dolencias y mi indignidad, pues en el eterno enlace matrimonial que has hecho conmigo, lo único que llevaba encima era debilidad, pecado y miseria.
¡Cuánto me regocijo de debértelo todo a Ti, y de que Tú honres a mi corazón con una visión de los tesoros y riquezas sin límites de tu gracia y de tu amor! Has tratado conmigo como si un espléndido rey se hubiera de casar con una pobre esclava, olvidara su esclavitud, le diera todos los adornos que necesitara para que fuera agradable a
sus ojos, y la perdonara libremente de todas sus faltas y feas cualidades que su ignorancia y mala educación le habían otorgado. Tú has hecho que este sea mi caso. Mi pobreza se ha convertido en mi riqueza, y en lo extremo de mi debilidad he hallado mi fuerza. ¡Oh, si alguno supiera de qué confusión se llena el alma con los favores indulgentes de Dios después de que ha incurrido en sus faltas! Tal alma desearía con todas sus fuerzas que la justicia divina fuera satisfecha. Compuse versos y algunas canciones para lamentarme. Practicaba austeridades, pero no satisfacían a mi corazón. Eran como esas gotas de agua que sólo sirven para avivar el fuego. Cuando le echo un vistazo a Dios, y a mí misma, me veo obligada a gemir: “¡Oh, admirable conducta del Amor para con un miserable desagradecido! Qué horrible ingratitud ante una bondad sin igual”. Buena parte de mi vida ha sido sólo una mezcla de cosas tan opuestas, que bastaría para que me hundiera en la tumba que se encuentra entre la profunda pena y el amor.
XV
Al llegar a casa me encontré a mi marido con la gota, y con sus otras dolencias. Mi hija pequeña estaba enferma, y al borde de la muerte a causa de la viruela; mi hijo mayor también se contagió; y era de una especie tan maligna, que le había dejado tan desfigurado como antes había sido hermoso. En cuanto percibí que la viruela estaba en casa, no dudé que habría de contagiarme. La señora Granger me aconsejó que me fuera si me era posible. Mi padre se ofreció para llevarme a casa, junto a mi segundo hijo, al que yo amaba tiernamente. Mi suegra no lo permitiría. Persuadió a mi marido de que era inútil, y mandó llamar a un médico que la secundó en ello, diciendo que, si era propensa a la viruela, de igual modo me infestaría allí que lejos del lugar. Diría que, en aquella ocasión ella resultó ser como un segundo Jefté, y que nos sacrificó a ambos, aunque inocentemente. Si hubiera sabido lo que había de suceder a continuación, no dudo que hubiera actuado de otra forma. Toda la ciudad se conmocionó por este asunto. Todo el mundo le imploró que me sacara de la casa, y clamaban que era cruel que fuera expuesta de aquella manera. También me atacaron a mí, creyéndose que no estaba dispuesta a irme. No había mencionado que ella era tan contraria a ello. En aquel entonces no tenía más remedio que sacrificarme a la divina Providencia. Aunque me hubiesen sacado de allí sin tener en cuenta la opinión contraria de mi suegra, yo no lo hubiera aceptado sin su consentimiento; pues a mí me parecía que su resistencia era un designio del Cielo.
Continuaba en este espíritu de sacrificio a Dios, esperando de un instante a otro en completa resignación, cualquier cosa que a Él le agradara ordenar. No puedo expresar cuánto sufría la naturaleza. Era como aquel que ve una muerte determinada y un fácil remedio para ella, sin ser capaz de evitar lo primero, o intentar lo postrero. La preocupación que tenía por mí no era mayor de la que sentía por mi segundo hijo. Mi suegra adoraba tanto al mayor, que el resto de nosotros ignorábamos al pequeño. No obstante, estoy convencida de que si hubiera sabido que éste habría de morir a causa de la viruela, hubiera actuado de una forma diferente a como lo hizo. Dios utiliza las criaturas y sus inclinaciones naturales para llevar a cabo sus designios. Cuando veo en una criatura un comportamiento que parece irrazonable y mortificante, subo un escalón, y les contemplo como instrumentos de la misericordia y la justicia de Dios. Su justicia está llena de misericordia.
Le dije a mi marido que tenía mal el estómago, y que estaba cogiendo la viruela. Dijo que sólo eran imaginaciones mías. Le dejé ver a la señora Granger la situación en que me encontraba. Como ella tenía un corazón tierno, el trato que yo recibía le afectaba, y me animó a rendirme al Señor. Al no encontrar la naturaleza recurso alguno donde aferrarse, por fin accedió a hacer el sacrificio que mi espíritu ya había hecho. El trastorno ganaba terreno a pasos agigantados. Fui presa de tremendos escalofríos, y de dolores tanto en mi cabeza como en mi estómago. Todavía no se creían que estaba enferma. En cuestión de horas avanzó tanto que pensaron que mi vida corría peligro. También me vi afectada por una hinchazón en mis pulmones, y los remedios de un trastorno eran perjudiciales para el otro. El médico favorito de mi suegra no estaba en la ciudad, ni tampoco el cirujano residente. Otro cirujano dijo que debía ser sangrada, pero en aquel momento mi suegra no lo permitió. Estaba al borde de la muerte por falta de una debida asistencia. Mi marido, al no estar capacitado para verme, me dejó por completo en manos de su madre. Ella no permitía que ningún otro médico salvo el suyo propio me prescribiera, pero aunque sólo estaba a un día de camino, no mandó llamarle. Ante esta extrema situación yo no abrí mi boca. Esperaba la vida o la muerte de la mano de Dios, sin manifestar la menor inquietud. La paz que disfrutaba por dentro, en función de esa perfecta resignación, en la que Dios me conservaba por su gracia, era tan grande, que me hizo olvidarme de mí misma en medio de trastornos opresivos.
La protección del Señor fue verdaderamente maravillosa. Cuán a menudo he sido puesta al límite, aunque Él nunca ha dejado de socorrerme cuando más desesperadas parecían las cosas. Así le agradó a Él, que un diestro cirujano que ya me había atendido anteriormente, al pasar por nuestra casa, preguntara por mí. Le dijeron que estaba terriblemente enferma. Se apeó inmediatamente y pasó a verme. Nunca había visto yo antes a un hombre tan sorprendido como aquel, cuando vio la condición en la que me encontraba. La viruela no había podido brotar, y se había cebado con tal fuerza en mi nariz, que estaba casi negruzca. Pensó que había existido gangrena y que se iba a caer. Mis ojos estaban como dos trozos de carbón; pero yo no estaba alarmada. En aquel entonces podría haberlo sacrificado todo, y estaba agradada de que Dios se vengara en aquella cara que me había traicionado en tantas infidelidades. Además, se puso tan alterado que se fue a la habitación de mi suegra, y le dijo que era de lo más vergonzoso dejarme morir de aquella forma, por falta de una purga sanguínea. Pero como ella aún se oponía duramente a ello, en breve le dijo muy llanamente que no lo consentiría hasta que llegara el doctor. Se puso tan furioso al ver que me abandonaban así y que no iban a buscar al doctor, que reconvino a mi suegra de la forma más severa. Pero todo fue en vano. Se presentó otra vez ante mí y dijo: “Si quieres, yo te sangraré, y salvaré tu vida”. Alargué mi brazo hacia él, y a pesar de estar extremadamente hinchado, me sangró en un momento. Mi suegra se puso fuera de sí, roja de ira. Al instante brotó la viruela. Mandó que se me volviera a sangrar por la tarde, pero ella no lo consintió. Temiendo disgustar a mi suegra, y bajo una resignación total a las manos de Dios, no le retuve.
Hago un mayor hincapié mostrando qué ventajas conlleva el resignar a Dios tu propio yo sin reservas. Aunque aparentemente Él nos deja durante un tiempo para probar y ejercitar nuestra fe, nunca nos falla cuando más acuciante es nuestra necesidad de Él. Puede uno decir con la escritura: «Es Dios el que nos tendió a las puertas de la muerte, y nos resucitó de nuevo». El amoratamiento e hinchazón de mi nariz desaparecieron y creo que, si me hubieran seguido purgando, hubiera estado bastante bien. Por falta de ello volví a empeorar. El mal se abalanzó sobre mis ojos y los inflamó con un dolor tan intenso, que pensé que iba a perderlos.
Tuve intensos dolores durante tres semanas, a lo largo de las cuales no pude dormir mucho. No podía cerrar mis ojos, de lo llenos que estaban de viruela, ni tampoco abrirlos a causa del dolor. Mis encías, paladar y garganta también estaban tan llenos de pústulas, que no podía tragar caldo ni alimentarme sin sufrir en extremo. Todo mi cuerpo parecía leproso. Todo el que me veía decía que nunca había visto un espectáculo tan espantoso. Pero en cuanto a mi alma, Dios me mantenía bajo un contentamiento que no puede expresarse. La esperanza de conseguir su libertad, en la pérdida de esa belleza que tan a menudo me había traído bajo un yugo, me hizo sentir tan satisfecha y tan unida a Dios, que no habría intercambiado mi condición al príncipe más feliz de la tierra.
Todo el mundo pensó que no habría nada en el mundo que pudiera consolarme. Varios expresaron su simpatía hacia mi triste condición, o al menos así la juzgaban entonces. Reposaba en el secreto relente de un gozo inefable, en esta total privación de aquello
que había sido un cepo para mi orgullo, y para las pasiones del hombre. Alababa a Dios en abisal silencio. Nunca nadie oyó quejas por mi parte, por mis dolores, o por la pérdida que ahora enfrentaba. Lo único que decía era, que me regocijaba, y estaba tremendamente agradecida por la libertad interior que había adquirido gracias a ello; pero interpretaron esto como un gran crimen. Mi confesor, que antes había estado descontento conmigo, vino a verme. Me preguntó si no sentía haber tenido la viruela; tras escuchar mi respuesta, ahora me acusaba de orgullo.
Mi segundo hijito agarró la infección el mismo día que yo, y murió por falta de cuidados. En realidad este golpe me llegó al corazón, pero aun así, sacando fuerzas de mi flaqueza, le ofrecí en sacrificio, y le dije a Dios lo que Job decía: «Tú me lo diste, y tú me lo quitaste; bendito sea tu santo nombre». El espíritu de sacrificio me asió con tal fuerza, que, aunque amaba a este niño con dulzura, no derramé ni una sola lágrima al oír de su muerte. El día que fue enterrado, el médico me hizo llegar la noticia de que no habían puesto lápida sobre su tumba, porque mi niña pequeña no tardaría más de
dos días en acompañarle. Mi hijo mayor aún no estaba fuera de peligro, por lo que me vi despojada al unísono de todos mis hijos, mi marido estaba indispuesto, y yo misma en gran manera. El Señor no se llevó en aquel entonces a mi pequeña hijita. Prolongó su vida algunos años.
Por fin llegó el médico de mi suegra, para cuando ya no me podía prestar mucha ayuda. Cuando vio la extraña hinchazón en mis ojos, me sangró varias veces; pero era demasiado tarde. Aquellas purgas que tanto hubieran servido al principio, ahora no hacían más que debilitarme. Ni siquiera podían sangrarme en el estado que estaba salvo con la mayor de las dificultades. Mis brazos estaban tan
hinchados que el cirujano se vio obligado a llevar la navaja a gran profundidad. Lo que es más; la purga fuera de su tiempo hubiera podido causar mi muerte. Esto, confieso, lo hubiera visto con muy buenos ojos. Miraba la muerte como la mayor bendición para mí. No obstante, vi con claridad que de ella nada podía esperar, y que en vez de vérmelas con un suceso tan deseable, debía prepararme para soportar las pruebas de la vida.
Después de que mi hijo mayor se pusiera mejor, se levantó y entró en mi habitación. Me sorprendí del cambio tan extraordinario que había tenido lugar en él. Su rostro, hacía poco tan liso y bello, se había vuelto como un trozo de burda piedra, toda llena de surcos. Aquello me dio la curiosidad de verme a mí misma. Me sentí horrorizada, pues observé que Dios había dispuesto el sacrificio en toda su plenitud.
Algunas cosas empeoraron debido a la oposición de mi suegra, y me causaron serias cruces. Ellos dieron el golpe de gracia a la cara de mi hijo. No obstante, mi corazón estaba firme en Dios, y se iba fortaleciendo con la cantidad y la crudeza de mis sufrimientos. Era como una víctima que de continuo se ofrendaba sobre el altar, a AQUEL que fue el primero en sacrificarse por amor. «¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación, e invocaré el nombre de Jehová». Oh mi Dios, en verdad puedo decir que estas palabras han sido el deleite de mi corazón, y que han hecho mella en mí a lo largo de toda mi vida; pues he sido colmada de continuo con tus bendiciones y tu cruz. Mi atractivo primordial, aparte de sufrir por Ti, ha sido rendirme sin resistencia, interior y exteriormente, a todas tus decisiones divinas. Estos dones con los que me he visto favorecida desde un principio, han continuado y se han ido multiplicando hasta el día de hoy. Tú mismo has guiado mis continuas cruces y me has conducido por sendas impenetrables a todos excepto a Ti.
Me enviaron pomadas para reponer mi cutis y para rellenar las marcas hundidas que había dejado la viruela. Había visto resultados espectaculares en otros, por lo que al principio tuve ganas de probarla. Sin embargo, celosa de la obra de Dios, no lo consentí. Había una voz en mi corazón que decía: “Si hubiera querido que permanecieras hermosa, te habría dejado como estabas”. Por tanto, me vi obligada a rechazar todo remedio, y salir a tomar el aire, lo cual empeoraba las marcas; exponerme en la calle cuando el carmesí de la viruela estaba en su cenit, para que mi humillación venciera donde yo había exaltado a mi orgullo.
Mi marido se quedó en cama casi todo el tiempo, y usó bien su indisposición. Lo único que, al haber perdido aquello que antes le había dado tanto placer cuando me miraba, se volvió mucho más susceptible ante los comentarios que cualquiera hiciera en contra mío. Como consecuencia de esto, las personas que le hablaban en mi propio perjuicio, al ver que ahora se les prestaba una mayor atención, hablaban más a menudo y con mayor descaro.
Tú eras el único, oh Dios mío, que para mí no cambiaba. Multiplicabas mis gracias interiores en la misma medida que aumentabas mis cruces exteriores.
XVI
Mi doncella se hacía cada día más altiva. Viendo que sus reprimendas y sus enérgicas protestas no me atormentaban, pensó que, si podía impedir que fuera a la comunión, me daría la mayor de todas las tribulaciones.
No estaba equivocada, oh divino Cónyuge de las almas puras, pues la única satisfacción de mi vida era recibirte y honrarte. Lo daba todo, lo más exquisito que poseía, para vestir las iglesias de mobiliario ornamental, y contribuía hasta el límite de mis posibilidades para conseguirles bandejas y cálices de plata.
“Oh, Amor mío – clamaba –, ¡déjame ser tu víctima! No escatimes nada en aniquilarme”. Sentía un inexpresable anhelo de ser más rebajada y de volverme, por así decirlo, nada.
Esta muchacha supo entonces de mi cariño hacia el santo sacramento* en el que, cuando podía tener la suficiente libertad para ello, me pasaba varias horas de rodillas. Se le ocurrió vigilarme diariamente. Cuando descubría que me iba allá, corría a decírselo a mi suegra y a mi marido. No necesitaban mucho más para disgustarse. Sus improperios duraban todo el día. Si se me escapaba una palabra en mi propia defensa, era suficiente para que dijeran que era culpable de sacrilegio y de pisotear toda devoción. Si no les daba respuesta alguna, aumentaban su indignación, y decían las cosas más crispantes que se les pudiera ocurrir.
Si caía enferma, cosa que a menudo ocurría, aprovechaban la ocasión para ir a discutir conmigo a la cama, diciendo que mi comunión y mis oraciones eran lo que me hacía enfermar. ¡Hablaban como si nada pudiera hacerme enfermar, salvo mi devoción por Ti, oh Amado mío!
Santa Misa
Un día la muchacha me dijo que iba escribirle una carta a mi director espiritual para conseguir que él mismo me impidiera ir a la comunión. Cuando no obtuvo ninguna respuesta, gritó tan fuerte como pudo que la trataba como un trapo y que la despreciaba. Cuando me iba a atender los rezos (aunque me había preocupado de arreglar todo lo concerniente a la casa), se iba corriendo a decir a mi marido que me marchaba y que no había dejado nada en orden. Cuando regresaba a casa, su enojo caía sobre mí con toda su furia. Hacían oídos sordos a mis explicaciones, diciendo que eran “una sarta de mentiras”. Mi suegra le persuadía a mi marido de que yo dejaba que todo se fuera a pique. Si ella no se encargaba de las cosas acabaría arruinado. Él se lo creía, y yo lo soportaba todo con paciencia, tratando de cumplir con mis obligaciones lo mejor que podía. Lo que más me costaba era no saber qué curso tomar; pues cuando organizaba algo sin ella, se quejaba de que no le mostraba respeto, que hacía las cosas por mi cuenta y riesgo, y que siempre acababan de la peor forma posible. Después mandaba que se hicieran al contrario. Si le consultaba qué, o cómo quería hacer algo, decía que la empujaba a tener que encargarse y preocuparse de todo.
Oh mi Dios, a duras penas conocía descanso alguno salvo el que encontraba en el amor a tu voluntad y en la sumisión a tus designios, por muy rigurosos que pudieran ser. Vigilaban sin tregua mis palabras y acciones para poder hallar motivos contra mí. Me reprendían todo el día, repitiendo continuamente y machacando una y otra vez las mismas cosas, incluso delante de los sirvientes. ¡Cuán a menudo veía borroso el almuerzo por lágrimas que ellos interpretaban como las criminales del mundo! Decían que estaba condenada; como si las lágrimas fueran a abrir el Infierno para mí, cuando seguramente era mucho más probable que lo apagaran*. Si citaba algo que hubiera escuchado, me hacían que tomara buena nota de la verdad que encerraba. Si guardaba silencio, me tachaban de desprecio y perversión; si sabía algo y no lo decía, aquello era un crimen; si lo comentaba, decían que yo lo había maquinado. Algunas veces me atormentaban sucesivamente durante varios días, sin darme ningún respiro. Las muchachas decían: “Hazte la enferma para que puedas respirar un poco”. No daba contestación alguna. El amor de Dios me poseía de una manera tan íntima, que no me permitía buscar alivio por una palabra, o siquiera por una mirada.
No se está compadeciendo de sí misma. Es una simple muestra del buen humor de esta dama.
A veces me decía a mí misma: “Oh, si tuviera a alguien que se percatara de mí, o con el que pudiera desahogarme..., ¡de que alivio me sería!” Mas no se me concedió.
No obstante, si me veía libre por unos días de la cruz exterior, ello me angustiaba tremendamente, y de cierto era un castigo más difícil de soportar que las pruebas más severas. Comprendí entonces lo que dice Santa Teresa: “Déjame sufrir, o morir”. Pues esta ausencia de la cruz me dolía tanto, que languidecía deseando que volviera. Pero tan pronto se concedía este ferviente anhelo, y la bendita cruz reaparecía otra vez, lo hacía tan pesada y fatigosamente que, por muy raro que parezca, se hacía casi insoportable.
Aunque amaba a mi padre a lo sumo, y él me amaba tiernamente, nunca le hablé de mis sufrimientos. Uno de mis familiares, que me quería mucho, percibió el poco tacto que usaban conmigo. Me hablaron muy toscamente delante suya. Estaba muy molesto, y se lo comentó a mi padre, añadiendo que me hacía pasar por tonta. Poco después fui a ver a mi padre que, en contra de lo que acostumbraba hacer, me reprendió con dureza por “dejarles que te traten así, sin decir nada en defensa propia”. Respondí que si sabían lo que me decía mi marido, para mí aquello ya suponía suficiente desconcierto, sin que hubiera necesidad de acarrearme uno mayor con contestaciones; que si no se daban cuenta de ello, no debía por eso hacer yo que se supiera, ni exhibir las debilidades de mi marido; que permaneciendo en silencio detenía todas las disputas, mientras que por mis contestaciones pudiera causar el que continuaran y aumentaran. Mi padre respondió que hacía bien, y que debía seguir actuando como Dios me hubiera de inspirar. Y después de eso, nunca más volvió a hablarme acerca de ello.
Siempre estaban hablando en contra de mi padre, en contra mis familiares, y en contra de todos aquellos a los que más estimaba. Esto me hacía más daño que todo lo que pudieran decir contra mí misma. No podía evitar defenderles, y hacía mal en ello; pues cualquier cosa que dijera sólo servía para provocarles. Si alguien se quejaba de mi padre o de mis familiares, siempre tenía razón. Si cualquiera, con el que previamente hubieran estado a mal, hablaba en contra suya, enseguida se ponían a su lado. Si alguien mostraba amistad hacia mí, ese no era bienvenido. Una conocida de mi familia
a la que yo amaba mucho por su piedad, vino a verme, y abiertamente le señalaron la puerta de salida. La trataron de una
forma tal que se vio obligada a irse, cosa que me causó no poca desazón. Cuando venía alguna persona distinguida, hablaban en contra mía; incluso lo hacían con aquellos que no me conocían, cosa que les sorprendía. Mas al verme se compadecían de mí.
No importaba lo que dijeran en contra de mí; fuera lo que fuera, el amor no me permitía justificarme. No hablé con mi marido acerca de lo que mi suegra o la muchacha me hacían, salvo el primer año, cuando el poder de Dios no me había tocado lo suficiente para sufrir. Mi suegra y mi marido reñían a menudo. Entonces hallaba yo gracia ante sus ojos, y a mí me exponían sus mutuas quejas. Nunca le dije a ninguno lo que había dicho el otro. Y aunque, humanamente hablando, me hubiera sido beneficioso aprovecharme de oportunidades así, nunca las usé para quejarme de ninguno de los dos. No, ni mucho menos; sino que no descansaba hasta que les hubiera reconciliado. Decía a cada cual muchas cosas buenas del otro, cosa que volvía a hacerles otra vez amigos. Sabía por reiterada experiencia que habría de pagar caro su reencuentro. Apenas se habían reconciliado que se unían de nuevo en mi contra.
Con la misma frecuencia con que me olvidaba de las cosas exteriores que eran de poca trascendencia, de igual modo estaba yo intensamente atareada con las cosas interiores. Mi marido era nervioso, y la falta de atención a menudo le irritaba. Yo paseaba por el jardín sin fijarme en nada. Cuando mi marido, que no podía ir allí, me preguntaba sobre él, yo no sabía que decir, y debido a ello se enfadaba. Volvía allí adrede para percatarme de todo, y así poder contarle, pero una vez allí no se me pasaba por la cabeza que tuviera que mirar. Un día fui diez veces para ir a ver y luego contárselo, pero luego se me olvidaba. No obstante, cuando sí que me acordaba de mirar, me ponía muy contenta. Mas entonces sucedía que no me preguntaban nada sobre las flores.
Todas mis cruces me hubieran parecido pequeñas, si hubiera podido tener libertad para orar, y para estar a solas, con el fin de satisfacer la atracción interior que sentía. Pero me obligaban a permanecer en su presencia, con una sujeción tal que a duras penas se puede llegar a concebir. Mi marido miraba su reloj, si alguna vez se me concedía permiso para orar, para ver si me pasaba más de media hora. Si me excedía, se ponía muy molesto. Algunas veces yo decía: “Concédeme una hora para distraerme y emplearme como yo desee”. Aunque me la hubiera concedido para otros entretenimientos,
para la oración no. Confieso que la falta de experiencia me causó muchos problemas. A menudo he dado pie de ese modo a que me hicieran sufrir. ¿Pues no debería haber visto mi cautividad como un fenómeno de la voluntad de Dios, haberme contentado, y haberla hecho mi único deseo y oración? Pero a menudo caía de nuevo en la ansiedad de querer conseguir tiempo para la oración, lo cual no agradaba a mi marido. Esas faltas eran más frecuentes al principio. En adelante oré a Dios en su propio retiro, en el templo de mi corazón, y no volví a salir más.
XVII
Nos fuimos a vivir a la campiña* y allí cometí muchas faltas. Pensaba que las podía cometer entonces porque mi marido se entretenía con la construcción, aunque si me alejaba de él se ponía descontento. En un momento dado, mientras estaba hablando sin parar con los obreros, adoptaba esta actitud. Yo me plantaba en una esquina, y me llevaba allí mi trabajo, aunque apenas podía hacer nada, por causa de una fuerza de atracción que hacía que el trabajo se me cayera de las manos. Me pasaba horas enteras así, sin ser capaz de abrir mis ojos ni saber lo que estaba pasando; sin embargo, no había nada que deseara ni de lo que tuviera miedo. En todo lugar encontraba mi propio centro, pues en todo lugar encontraba a Dios.
Ahora mi corazón no era capaz de desear más que lo que ya tenía. Esta disposición extinguía todos sus deseos; y a veces me decía a mí misma: “¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que temes?” Me sorprendía al comprobar en la experiencia que no tenía nada que temer. Fuera cual fuera el lugar en que me encontrara, ese era mi lugar apropiado.
Como por lo general no se me concedía tiempo para orar más que con dificultades, y no me permitían levantarme hasta las siete en punto, me levantaba con sigilo a las cuatro, y de rodillas en la cama, deseaba no ofender a mi marido y procurar por todos los medios ser puntual y asidua en todo. Pero esto pronto afectó a mi salud y le hizo daño a mis ojos, que todavía estaban debilitados.
No hacía más de ocho meses que había tenido la viruela. Esta pérdida de sueño trajo una dura prueba sobre mí. Incluso mis horas de sueño se vieron muy alteradas por miedo de no levantarme a tiempo. Sin darme cuenta me quedaba profundamente dormida durante mis oraciones. En la media hora que tenía después de cenar, a pesar de sentirme bastante despejada, el sopor podía conmigo. Trataba de remediar esto mediante las más duras aflicciones corporales, pero en vano.
Parece ser que el vocablo usado habla de una zona no muy alejada de su lugar de residencia habitual.
Como aún no habíamos construido la capilla, y nos encontrábamos lejos de cualquier iglesia, no podía acudir a los rezos ni a las ceremonias sin el permiso de mi marido. Era muy reacio a permitírmelo, salvo en Domingos y festivos. No podía irme en el carruaje, con lo que me vi forzada a usar ciertas estratagemas, y conseguir que la misa religiosa se diera a una hora muy temprana de la mañana, a la que, débil como estaba, a pie me esforzaba en llegar medio tambaleándome. Estaba a un cuarto de legua* de distancia (1’4 Km.). Dios obraba verdaderamente maravillas para mí. Por lo general, cuando me iba por las mañanas a los rezos, mi marido no se levantaba hasta que yo había regresado. Muchas veces, en el momento de salir, el tiempo estaba tan nublado, que la muchacha que llevaba conmigo me decía que no podría salir; o que si lo hacía, me calaría hasta los huesos. Le contestaba con mi acostumbrada confianza, “Dios nos asistirá”. Normalmente llegaba a la capilla sin mojarme. Una vez allí la lluvia arreciaba sin perdón. Al regresar, paraba. Cuando llegaba a casa, empezaba de nuevo con furia renovada. Durante los años que he actuado de esta manera nunca me he visto traicionada por mi buena fe. Cuando estaba en el pueblo* y no podía encontrar a nadie, me sorprendía ver que venían a preguntarme sacerdotes si quería recibir la comunión, y que si lo deseaba, ellos me la ofrecerían.
No tenía intenciones de rehusar las oportunidades que Tú mismo me ofrecías; pues no tengo dudas de que eras Tú el que los inspiraba a que me lo propusieran. Antes de habérmelas arreglado para tener divinos oficios en la capilla que he mencionado, con frecuencia me despertaba de repente con un fuerte impulso de ir a los rezos. Mi doncella decía: “Pero, Madame, se va a cansar en vano. No habrá misa”. Pues aquella capilla aún no tenía atención regular. Me iba llena de fe y al llegar les encontraba a punto de empezar. Si pudiera enumerar en detalle las extraordinarias providencias que fueron dadas a mi favor en aquel tiempo, habría suficiente como para llenar tomos enteros.
Una legua es equivalente a 5’6 Km. aproximadamente.
Del inglés “town”. Debería ser un pueblo bastante grande.
Cuando quería escribir a la Madre Granger, o saber algo de ella, a menudo sentía una fuerte tendencia a dirigirme a la puerta, para entonces encontrarme allí a un mensajero con una carta suya. Este es sólo un pequeño ejemplo de este tipo de continuas providencias. Cuando me era posible verla, cosa que sólo era posible en el mejor de los casos, ella era la única persona con la que me sentía libre para abrir mi corazón, y esto gracias a la ayuda de la providencia, porque me estaba prohibido por mi confesor y por mi marido. Puse una confianza absoluta en la Madre Granger. No le ocultaba nada en cuanto a aflicciones o pecados. Ya no practicaba ninguna austeridad, salvo las que ella estaba dispuesta a permitirme. Poco podía entonces contar de mi estado interior, pues no sabía cómo expresarme, era muy ignorante en esas cuestiones, y nunca había leído o escuchado nada acerca de ellas.
Un día, cuando pensaban que iba a ver a mi padre, me fui corriendo a ver a la Madre Granger. Se supo, y aquello me costó una cruz. Tal era su cólera contra mí, que hasta parecía mentira. Incluso mantener correspondencia con ella llegaba a ser tremendamente difícil. Aborrecí profundamente la mentira, y por ello prohibí a los lacayos que dijeran ninguna. Cuando les veían, les preguntaban a donde se dirigían, y si llevaban alguna carta. Mi suegra se colocaba en un estrecho corredor por el que necesariamente tenían que pasar aquellos que fueran a salir. Les preguntaba adónde iban y qué llevaban. Algunas veces que me iba a pie a ver a los Benedictinos, obligaba a llevar calzado de repuesto para que por el barro no se dieran cuenta de que había estado lejos. No me atrevía a ir sola, y los que me atendían tenían órdenes de decir todos los lugares a los que yo iba. Y si llegaban a saber que no cumplían con su deber, eran disciplinados o bien despedidos.
Mi marido y mi suegra siempre estaban arremetiendo contra aquella buena mujer, aunque en realidad la apreciaban. Algunas veces yo le dejaba ver mis quejas, y ella respondía: “¿Cómo habrías de tú contentarles, cuando yo misma he intentado sin éxito todo cuanto estaba en mi mano durante veinte años?” Porque mi suegra tenía a dos hijas bajo su tutela, y siempre tenía algo que decir en relación con todo lo que tuviera que ver con ellas.
Pero la cruz que más sentía era que pusieran a mi propio hijo en contra mía. Le infundían un desprecio tal hacia mí, que no podía verle sin sentir un tremendo sufrimiento. Cuando estaba en mi
habitación con alguno de mis amigos, le enviaban a escuchar lo que decíamos. Al ver que esto les agradaba, inventaba cientos de cosas que contarles. Si le sorprendía mintiendo, como a menudo hacía, me reconvenía diciendo: “Mi abuela dice que tú has sido una mentirosa más grande que yo”. Yo contestaba: “Por eso yo sé lo feo que es ese vicio y lo difícil que es no hacerlo; y por esta razón no permitiré que sufras igual que yo”. Me decía cosas muy ofensivas. Como veía el miedo que yo tenía hacia su abuela y su padre, si durante su ausencia le corregía en cualquier cosa, me reconvenía de forma insultante. Decía que era ahora cuando le quería mangonear, porque
no estaban allí. A ellos todo esto les parecía bien. Un día lo llevaron a ver a mi padre, y delante suya empezó a hablar alocadamente mal de mí, como solía hacer con su abuela. Pero allí no se encontró con la misma recompensa. Hizo que a mi padre se le saltaran las lágrimas. Padre se allegó a nuestra casa para hacerles ver su deseo de que el niño fuera corregido. Le prometieron que se haría, pero nunca lo hicieron. Yo estaba seriamente preocupada y temerosa de las consecuencias de una educación tan pésima. Se lo comenté a la Madre Granger, que decía que, puesto que no lo podía remediar, lo debía soportar y dejar todo en manos de Dios. Este niño sería mi cruz.
Otra de las mayores cruces, era la dificultad que tenía en atender a mi marido. Yo sabía que no le agradaba que no estuviera con él; pero cuando estaba con él, nunca expresaba complacencia alguna. Al contrario, menospreciaba con desdén cualquier función que yo desempeñara. Me ponía las cosas tan difíciles en todo, que algunas veces temblaba cuando me acercaba a él. No hacía nada a su gusto; y cuando no le atendía, se enfadaba. Le había tomado tal manía a la sopa, que no soportaba ni verla. Aquellos que se la ofrecían se llevaban una ruda bienvenida. Ni su madre ni ninguno de los sirvientes se la llevaban. No había nadie más que yo que no rechazara ese trabajo. Se la traía y dejaba que pasara su enfado; después trataba de convencerle de alguna buena manera para que se la tomara. Le decía: “Que me reprendan varias veces al día antes que soportar el verte sufrir por no traerte lo que Dios manda”. Algunas veces se la tomaba; otras la empujaba a un lado.
Cuando estaba de buen humor y yo traía algo que era de su gusto, entonces mi suegra me lo arrancaba de las manos y ella misma lo llevaba. Como pensaba que no ponía el suficiente cuidado y esmero para satisfacerle, se ponía furioso conmigo y le expresaba gran agradecimiento a su madre. Usaba toda mi maña y mis ganas para ganar el favor de mi suegra por medio de mis regalos, mis servicios; mas no alcanzaba el éxito.
“¡Oh mi Dios, cuán amarga y dolorosa sería una vida así si no fuera por Ti! Tú la has endulzado y me has permitido hacer las paces con ella”. Esta vida dura y mortificante me daba algunos breves paréntesis. Estos sólo servían para hacer los reveses más agudos y amargos.
XVIII
Unos ocho o nueve meses después de mi recuperación de la viruela, el Padre LaCombe pasó por nuestra casa, y me trajo una carta del Padre de la Motte; él mismo le puso en gran estima ante mis ojos, y profesó la mayor amistad hacia él. Yo dudaba porque me resistía en gran manera a entablar nuevas relaciones. Prevalecía el temor de ofender a mi hermano LaCombe. Tras una breve conversación que pude tener con este nuevo sacerdote, ambos insistimos en volver a vernos en un futuro encuentro. Tuve la sensación de que este hombre amaba a Dios o bien estaba predispuesto a amarle, y yo deseaba que todo el mundo le amase a Él. Anteriormente Dios ya me había utilizado en la conversión de tres individuos de su orden. El fuerte deseo que tenía de verme otra vez le indujo a venir a nuestra casa de campo, que se encontraba a una media legua (2’8 Km.) de la ciudad. Un pequeño incidente me abrió una vía para poder hablar con él. Mientras estaba conversando con mi marido, que disfrutaba mucho de su compañía, se puso malo y se retiró al jardín. Mi marido me instó a ir y ver que era lo que pasaba. Me dijo que había percibido en mi rostro una profunda comunión y una presencia interna de Dios, que le habían dado un fuerte deseo de volver a verme. Fue entonces que Dios me ayudó a abrirle la senda interior del alma, y tanta gracia le pude transmitir a través de este pobre canal espiritual*, que se marchó hecho casi un hombre nuevo. Conservé un aprecio hacia él, pues me parecía que sería leal y piadoso con Dios; pero poco me imaginaba yo entonces que habría de verme guiada al lugar donde él iría a residir.
El canal al que Guyon hace alusión en posteriores expresiones similares es el mismo que vemos aquí; es decir, el suyo propio.
Mi disposición en aquel tiempo era de una oración continua, sin siquiera saberlo. La presencia de Dios fue otorgada con tal plenitud que parecía ocupar más espacio que mi propio yo. La sensibilidad subsecuente era, por tanto, tan poderosa, tan penetrante, que me resultaba irresistible. El amor se llevó de mí toda libertad que me perteneciera. Otras veces estaba tan seca, que no sentía nada más que el dolor de la ausencia, que me era tanto más agudo, como previamente palpable me había sido la presencia divina. Ante esta disyuntiva me olvidaba de todas mis molestias y angustias. Parecía como si nunca las hubiera experimentado. Cuando el amor se ausentaba, parecía como si nunca fuera a regresar de nuevo. Pensaba incluso que se había retirado por alguna de mis faltas, y aquello me entristecía en sobremanera. Si hubiese sabido que era un estado por el que era necesario pasar, no me hubiese atribulado. Mi fuerte amor hacia Dios me habría hecho las cosas más fáciles. Esta oración tenía la propiedad de dar un gran amor a lo que Dios dispusiera, junto a una dependencia tan perfecta y sublime de Él, que llegaba al punto de no tenerle miedo a nada, fuera peligro, tormenta, espíritu, o muerte. Suscitaba una gran abstracción del yo y de nuestros propios intereses y reputación, al tiempo que levantaba un menosprecio total hacia cosas similares... siendo todo digerido por el aprecio a la voluntad de Dios.
En casa se me acusaba de todo aquello que se hiciera mal, se estropeara, o se rompiera. Al principio sacaba la verdad a la luz, y decía que yo no había sido. Ellos insistían, y me acusaban de mentir. Entonces ya no contestaba. Asimismo, iban con todos sus cuentos a todo aquel que viniera a la casa. Sin embargo, cuando más tarde estaba con estas mismas personas, nunca trataba de sacarles de su engaño. A menudo oía que se decían tales cosas acerca de mí, delante de mis amigos, que bastaban para hacerles abrigar una mala opinión.
Mi corazón guardaba su morada bajo la tácita conciencia de mi propia inocencia, sin que me incumbiera si pensaban bien o mal de mí; aparté de mi vista al mundo, a toda opinión, y a toda censura, y no me importaba nada salvo la amistad de Dios.
Si por abrazar a la infidelidad se me ocurría justificarme en cualquier momento, siempre fracasaba y atraía sobre mí nuevas cruces, tanto del interior como del exterior. Pero aparte de eso, estaba tan enamorada de esta amistad, que la mayor de las cruces hubiera sido estar sin ninguna. Cuando la cruz se me desprendía por un lapso de tiempo cualquiera, me parecía que se debía al mal uso que de ella había hecho; que mi infidelidad me privaba de tan grande beneficio. Nunca conocía su verdadero valor hasta que la perdía.
Clamaba que se me castigara de cualquier manera, pero que no se llevaran la cruz de mí. Esta afable cruz volvía a mí tanto más pesada, cuanto más apasionado fuera mi deseo. No podía reconciliar dos cosas de lo opuestas que a mí me parecían. 1) El desear la cruz con tanto ardor. 2) El sobrellevarla con tanta dificultad y con tanto dolor.
Desplegando una clase y estilo admirables, Dios sabe muy bien qué hacer para que la cruz sea más pesada, conforme a la habilidad de la criatura para soportarla. Con esto en mente mi alma empezó a ser más resignada, a comprender que el estado de ausencia y carencia en lo que deseaba tanto alcanzar, era con todo más beneficioso que aquel que siempre está rebosando. Este último alimentaba al amor propio. Si Dios no actuara así, el alma nunca moriría a sí misma. Ese principio del amor propio es tan sagaz y peligroso, que se aferra a cualquier cosa.
Lo que me producía un mayor malestar, tanto por dentro como por fuera, en este tiempo de oscuridad y crucifixión, era una inconcebible tendencia a apresurarme y acelerarme. Cuando se me escapaba alguna respuesta un tanto acalorada (lo cual no servía ni un tanto para humillarme) decían que “había caído en mortal pecado”. Me era muy necesario un trato no menos riguroso que éste. Era tan orgullosa, pasional, y de un carácter de natural desbaratador, que siempre quería llevar las cosas a mi manera, pensando que mis porqués eran mejores que los de otros. Si hubieras desviado, oh Dios mío, los golpes de tu martillo, nunca habría sido conformada a tu voluntad, para luego poder ser un instrumento de tu uso; pues era grotescamente presumida. Los aplausos me hacían inaguantable. Colmaba a mis amigos de alabanzas, y acusaba a otros sin motivo. Pero cuanto más criminal he sido, mayor deuda tengo contigo, y tanto menor es el bien que me puedo atribuir a mí misma.
¡Qué ciego es el hombre que imputa a otros la santidad que Dios les da! Creo, mi Dios, que bajo tu gracia has tenido hijos que realmente se debían mucho a su propia fidelidad. En cuanto a mí, todo te lo debo a Ti; me glorío en confesarlo; no me lo puedo atribuir a mí misma ni por asomo.
Me aplicaba mucho en actos de caridad. Tan grande era mi ternura para con el pobre, que quería suplir todas sus necesidades.
No podía ver su necesidad sin reprocharme a mí misma por la abundancia que yo disfrutaba. Me privaba de cuanto podía con el fin de ayudarles. Se distribuía lo mejor de mi mesa. Había pobres donde yo vivía que no participaban de mi abundancia. Parecía como si Tú me hubieras hecho la única persona dadivosa del lugar, pues al ser rechazados por otros, venían a mí. Gemía: “Es tu hacienda; yo sólo soy el contable. Debo repartirlo conforme a tu voluntad”. Encontré medios de aliviarles sin darme a conocer, porque tenía a alguien que administraba mis limosnas en privado. Cuando había familias que se avergonzaban de aceptarlas así, se las enviaba como si saldara una deuda que tuviera pendiente con ellos. Vestía a los que estaban desnudos, y hacía que enseñaran a las chicas jóvenes cómo ganarse el sustento, sobre todo aquellas que eran bien parecidas; con el fin de que al estar empleadas, y tener de qué vivir, no se vieran bajo la tentación de echarse a perder. Dios me utilizó para rescatar a algunos de sus desordenadas vidas. Iba a visitar al enfermo, a consolarle, a arreglar su lecho. Aplicaba ungüentos, vendaba sus heridas, enterraba a sus muertos. Suplía en privado a comerciantes y artesanos para mantener sus tiendas. Mi corazón estaba abierto de par en par hacia mis semejantes afligidos. La verdad es que pocos podrían llevar la caridad mucho más allá del punto que nuestro Señor me permitió acariciar, conforme a mi estado, mientras estuve casada y hasta el día de hoy.
Para purificarme al máximo de la mezcla que yo pudiera formar entre sus dones y mi amor propio, Él me daba períodos internos de prueba que eran muy duros. Empecé a experimentar un peso insoportable que provenía de esa misma piedad que previamente me había resultado tan fácil y agradable; no consistía en que no la amara con pasión, sino que me veía falta en la noble práctica de ella. Cuanto más la amaba, tanto más me esforzaba en adquirir aquello en lo que fracasaba. Pero ¡ay!, parecía como si de continuo me dominase lo que se oponía a ello. En realidad, mi corazón estaba distante de todos los placeres sensuales. Durante estos años pasados a mí me ha parecido que mi mente ha estado tan desprendida y tan ausente del cuerpo, que hago las cosas como si yo no las hiciera. Si me alimento o me pongo cómoda, lo hago con tal ausencia, o separación, que yo misma me asombro, acompañada de una total mortificación del entusiasmo ligado a las sensaciones parejas a toda actividad natural.
XIX
Volviendo a mi historia, la viruela había dañado tanto uno de mis ojos, que se temía que fuera a perderlo. La glándula* al borde de mi ojo estaba dañada. De cuando en cuando surgía una pústula entre la nariz y el ojo, que me causaba un gran dolor hasta que era sajada. Hinchaba toda mi cabeza a tal grado que ni siquiera podía soportar una almohada. El menor sonido era una agonía para mí, aunque a veces armaban un gran revuelo en mi alcoba. Sin embargo, esto supuso una etapa preciosa para mí, por dos razones. La primera, porque me dejaban sola en la cama, donde tenía retraimiento espiritual sin molestias; la otra, porque respondía al deseo que tenía de sufrir... un deseo tan grande que todas las austeridades del cuerpo habrían sido como una gota de agua tratando de sofocar un fuego tan grande. En verdad las severidades y rigores que entonces practicaba eran extremos, mas no apaciguaban este apetito de la cruz. Sólo Tú, oh Salvador Crucificado, eres el que puedes hacer que la cruz sea eficaz para la muerte del yo. Que otros se alborocen en su salud y alegría, en sus grandezas y placeres, todos míseros cielos temporales; en cuanto a mí, todos mis deseos se desviaron por otra senda, al camino silencioso de sufrir por Cristo, y el ser unida a Él, mediante la mortificación de todo lo que de natural había en mí, para que estando muerta a mis sentidos, apetitos, y voluntad, pudiera vivir por completo en Él.
Conseguí que me dejaran ir a París para la cura de mi ojo; y, sin embargo, se debía más bien al deseo que yo tenía de ver a Monseñor Bertot, un hombre de una profunda experiencia a quien la Madre Granger me había asignado hacía poco como mi guía espiritual. Fui a despedirme de mi padre, que me abrazó con especial ternura, sin llegar a imaginar entonces que aquel sería nuestro último adiós.
Lagrimal.
París era ahora un lugar del que no había que temer como en tiempos pasados. El gentío sólo servía para atraerme a un profundo recogimiento, y el ruido de las calles avivaba mi oración interior. Vi a Monseñor Bertot, que no me fue de gran ayuda, aunque me la habría prestado si hubiese tenido yo entonces la capacidad de poder explicarme. Aunque deseaba de todo corazón no ocultarle nada, Dios me estaba estrechando tanto hacia Él, que a duras penas llegué a decir algo. En el momento que le estaba hablando, todo se desvanecía de mi mente, por lo tanto no pude recordar más que unos cuantos defectos. Como le veía de muy tarde en tarde, y no se me quedaba nada en la memoria, y como no leía nada que se asemejara a mi situación, no sabía cómo explicarme. Además, lo único que quería sacar a la luz era el mal que estaba en mí. Por consiguiente, Monseñor Bertot nunca me llegó a conocer, siquiera hasta su muerte. Esto me era de gran utilidad, al despojarme de todo apoyo, y hacerme realmente morir a mí misma.
Me fui a pasar los diez días desde la Ascensión al Pentecostés* a una abadía a cuatro leguas de París, cuya abadesa tenía una especial amistad hacia mí. Mi unión con Dios parecía aquí ser más profunda y más continuada, haciéndose cada vez más sencilla, al tiempo que más íntima y cercana.
Semana santa.
Un día me levanté de repente a las cuatro de la mañana, con una fuerte impresión en mi mente de que mi padre estaba muerto. Al mismo tiempo mi alma se encontraba en una gran satisfacción; sin embargo, mi amor por él llenaba a ésta de tristeza y a mi cuerpo de debilidad. Bajo los golpes y los problemas diarios que me acaecían, mi voluntad estaba tan supeditada a la tuya, oh mi Dios, que parecía estar totalmente unida a Ti. Parecía como si, en realidad, no hubiera en mí más voluntad que la tuya. La mía había desaparecido, y no había quedado con vida ningún deseo, tendencia, o inclinación, excepto lo que sirviera para alcanzar ese preciso objeto que más te agradaba a Ti, fuera lo que fuera. Si tenía voluntad, lo era en unión a la tuya, como dos laúdes bien afinados en concierto. El que no se toca vierte el mismo sonido que aquel que se toca; no es más que un mismo y único sonido, una excelsa harmonía. Es esta unión de la voluntad la que establece una paz perfecta. No obstante, aunque mi propia voluntad estaba muerta, desde entonces he podido comprobar, a través de los insólitos estados por los que he sido obligada a pasar, cuánto tenía aún que costarme el tenerla perdida por completo.
¡Cuántas almas hay que piensan que tienen su voluntad a punto de ser perdida cuando todavía andan muy lejos de ello! Si se toparan con varias pruebas, verían que aún subsiste. ¿Quién hay que nada deseé para sí mismo, sea cosa alguna de cierto interés, o riquezas, honor, placer, comodidad o libertad? Aquel que en su mente cree estar desprendido de todos estos objetos, poseyéndolos, pronto se daría cuenta de su apego hacia ellos si fuera despojado de los que poseyera. Si se encontraran a lo largo de toda una generación tres personas tan muertas a todo, como para estar completamente resignados a la providencia sin acepciones de ninguna clase, bien podrían verse como un prodigio de la gracia.
Por la tarde, mientras estuve con la abadesa, le dije que tenía fuertes presentimientos sobre la muerte de mi padre. En realidad apenas podía hablar, de lo afectada que estaba interiormente. En aquel momento alguien vino a decirle que la solicitaban en el salón. Era un mensajero que había llegado apresurado, con una nota de mi marido de que mi padre estaba enfermo. Y como después supe, sólo agonizó durante doce horas. Por lo tanto, para entonces él ya había muerto. Dijo la abadesa al regresar: “Aquí hay una carta de tu marido, quien ha escrito que tu padre se ha puesto terriblemente enfermo”. Yo le dije: “Está muerto; no tengo ninguna duda acerca de ello”.
Envié inmediatamente a alguien a París para alquilar un carruaje, con el fin de llegar lo antes posible; el mío me esperaba a medio camino*. Partí a las nueve en punto de la noche. Decían que “iba a acabar conmigo misma”. No llevaba a ningún conocido conmigo, pues había enviado a mi doncella a París para allí ponerlo todo en orden. Como me alojaba en casa religiosa, no se me pasó por la cabeza la idea de retener a un lacayo conmigo. La abadesa me dijo que ya que creía que mi padre estaba muerto, sería muy irreflexivo por mi parte exponer mi persona, y arriesgar mi vida de esa manera. A duras penas podían pasar los carruajes por el camino que iba a tomar, pues no estaba rodado. Yo respondí que mi imperioso deber era asistir a mi padre, y que no debía eximirme de ello basándome en una aprensión infundada. Por tanto me fui sola, abandonada en las manos de la providencia, y con personas desconocidas. Mi debilidad era tan grande, que apenas podía conservar mi sitio en el carruaje. A menudo me veía forzada a apearme como consecuencia de peligrosos obstáculos en el camino.
Por esta senda, alrededor de media noche, me vi obligada a cruzar un bosque famoso por sus asesinos y ladrones. El más intrépido le tenía pavor; sin embargo, mi resignación dejaba poco espacio para pensar en ello. ¡De qué temores y molestias se libra un alma resignada! Me encontraba completamente sola, a unas cinco leguas de mi propia morada, cuando me encontré a mi confesor, aquel que previamente se había puesto en contra mía, junto a uno de mis familiares, esperándome.
El dulce consuelo que había disfrutado mientras estaba sola, ahora se interrumpía.
Mi confesor, ignorante de mi estado, me coartó totalmente. Mi tristeza era de una naturaleza tal que no pude verter ni una lágrima.
Y me avergoncé de oír lo que ya tan bien sabía sin dar ninguna señal externa de dolor. La profunda paz interior que disfrutaba radiaba en mi rostro. La condición en la que me encontraba no me permitía hablar, o hacer las cosas que se esperarían de una persona piadosa. Nada podía hacer sino amar y permanecer en silencio.
Puede que la propia carta indicara que la estaban esperando, aunque es probable que fuera el suyo propio. Por el contexto del original, la segunda posibilidad es más probable.
Al llegar a mi hogar me encontré con que mi padre ya estaba enterrado a causa del tremendo calor. Eran las diez de la noche. Todos llevaban hábito de luto. Había viajado treinta millas en un día y una noche. Como estaba muy débil, enseguida me pusieron en cama sin tomar alimento alguno.
Más o menos a las dos de la mañana mi marido se levantó, y saliendo de mi aposento, regresó al momento, gritando con todas sus fuerzas: “¡¡Mi hija está muerta!!” Era mi única hija, tan amada como en verdad encantadora. Gozaba de tantas gracias y dones, tanto corporales como racionales, que uno tenía que ser insensible para no haberla amado. Le fue otorgada una extraordinaria porción de amor por Dios. Con frecuencia se la veía orando por las esquinas. Tan pronto como percibía que yo estaba en oración, venía y se unía a mí. Si descubría que lo había estado haciendo sin ella, lloraba amargamente y se lamentaba: “Ah, mamá, tú oras pero yo no”. Cuando estábamos solas y veía mis ojos cerrados, susurraba: “¿Estás dormida?” Después protestaba: “¡Ah no, estás orando a nuestro querido Jesús!” Poniéndose de rodillas ante mí también empezaba a orar. Fue azotada varias veces por su abuela, porque decía que no tendría otro marido más que a nuestro Señor. Nunca pudo obligarla a que dijera lo contrario. Era inocente y modesta como un angelito; hacendosa y entrante, y con todo muy bonita. Su padre la adoraba y a mí me era muy querida, mucho más por las cualidades de su juicio que por las de su preciosa apariencia. La tenía como mi único consuelo en todo el mundo. Ella tenía tanto afecto por mí, como aversión y desprecio me desplegaba su hermano. Murió de una hemorragia impropia. ¿Pero qué diré? Murió a manos de aquel que se complació, razones sabias tendría, en despojarme de todo.
Ahora sólo me quedaba el hijo de mis dolores. Se enfermó y estuvo al borde de la muerte, pero se recuperó a través de la oración de la Madre Granger, quien era ahora mi único consuelo después de Dios. Lloré tanto por mi hija como por mi padre. Sólo pude decir: “Tú, oh Señor, me la diste; te complace llevártela de nuevo, porque tuya era”. En cuanto a mi padre, de tantos era conocida su virtud, que más bien debería guardar silencio, antes que comentar el tema. Su dependencia de Dios, su fe, y su paciencia, eran maravillosos. Ambos murieron en julio de 1672. En lo sucesivo las cruces no se me perdonaron, y aunque había tenido abundancia de ellas hasta la fecha, sólo habían sido las sombras de las que en lo sucesivo me he visto obligada a acarrear. En este matrimonio espiritual sólo reivindicaba mi dote en forma de cruces, azotes, persecuciones, oprobios, bajezas y una nada absoluta del yo, todo lo cual a través de su gran bondad, y con fines sabios como he podido comprobar, Dios se ha complacido en conceder y dispensar.
Un día, estando muy angustiada por la inclemencia de las cruces internas y externas, me metí en mi cuarto para dar rienda suelta a mi dolor. Monseñor Bertot se me vino a la mente junto a este deseo: “¡Oh, que sea sensible a lo que yo sufro!” Aunque escribía muy raramente, y con gran pesar, no obstante, me escribió una carta con fecha de ese mismo día acerca de la cruz. Fue la más delicada y alentadora que nunca me escribiera sobre ese tema. A veces mi espíritu estaba tan oprimido con constantes cruces, las cuales apenas me daban algún descanso, que cuando estaba a solas mis ojos miraban a todas partes, por ver si podían encontrar algo que procurara algún alivio. Una palabra, un suspiro, un sentir, o el saber que alguien participaba de mi profunda pena, hubiera servido de algún consuelo. No se me concedió todo aquello, ni siquiera alzar la vista al Cielo, o realizar queja alguna. El amor me tenía entonces tan apegado a él, que éste dejaría que esta miserable naturaleza pereciera, sin tenderle ningún sostén o alimento.
¡Oh, mi querido Señor! Empero le otorgabas Tú a mi alma una ayuda victoriosa, que la hacía triunfar sobre todas las debilidades de la naturaleza, y blandiste tu cuchillo para sacrificarla sin perdón. Y aun así esta naturaleza tan perversa, tan llena de ardides para salvar
su vida, al fin tomó el camino de nutrirse de su propio desconsuelo, de su fidelidad bajo una opresión tan continua e intensa. Intentaba ocultar el valor que le daba. Mas tus ojos eran demasiado penetrantes como para no detectar la sutileza. Por lo tanto, Tú, oh mi Pastor, cambiaste tu manera de actuar hacia ello. Algunas veces tu vara y tu cayado le infundían aliento; o lo que es lo mismo: tu comportamiento unas veces tan cruciforme como otras cariñoso; pero el único propósito era el de reducirla hasta las últimas consecuencias, como de aquí en adelante descubriré.
XX
Una dama de alcurnia a la que algunas veces visitaba, tomó una peculiar simpatía hacia mí, porque (como se complacía diciendo) mi persona y mis modales eran agradables. Decía que observaba en mí algo extraordinario y fuera de lo normal. Creo que era la atracción interior de mi alma que se reflejaba en mi rostro. Un día, un distinguido caballero le dijo a la tía de mi marido: “Vi a aquella dama, tu sobrina; y es muy evidente que vive en la presencia de Dios”. Me sorprendí con esto, pues poco me hubiera pensado que una persona como él pudiera saber lo que era tener a Dios con una presencia tal. Esta dama de alcurnia empezó a ser tocada por un sentir de Dios. Una vez que me quiso llevar al teatro, me negué a ir (nunca iba a los teatros) con el pretexto de las continuas dolencias de mi marido. Me presionó muchísimo, diciendo que su enfermedad no debía impedirme tener alguna distracción, y que no tenía edad para quedarme aislada con enfermos como si fuera una enfermera. Le di mis razones. Entonces se percató de que se debía más bien a un principio piadoso que a los males de mi marido. Insistiendo en saber qué pensaba yo de los teatros, le dije que los desaprobaba por completo, y en especial si se trataba de una mujer Cristiana. Y como estaba mucho más avanzada en años que yo, lo que le dije entonces hizo tal mella en su mente, que no volvió a ir jamás.
En una ocasión, estando yo con ella y con otra dama que le tenía cariño al coloquio y que había leído a “los padres”, se pusieron a hablar mucho acerca de Dios. Esta dama hablaba muy sabiamente de Él. Yo apenas dije nada, estando internamente absorbida al silencio y atribulada con esta conversación acerca de Dios. Mi amistad vino a verme al día siguiente. Tanto había tocado el Señor su corazón, que ya no podía aguantar por más tiempo. Achaqué esto a algo que la otra dama había dicho, pero ella me dijo: “Tu silencio llevaba algo consigo que me traspasó hasta lo profundo de mi alma. No me pude enterar de lo que decía la otra dama”. Empezamos a hablar con un corazón abierto.
Fue entonces cuando Dios dejó huellas imborrables de su Gracia en su alma, y ella siguió estando tan sedienta de Él, que a duras penas accedía a conversar de cualquier otro tema. Para que pudiera ser completamente suya, Él la privó de un marido de lo más cariñoso. La visitó con cruces tan severas, y al mismo tiempo derramaba su gracia con tanta abundancia en su corazón, que pronto
Él se volvió allí el único dueño y señor. Tras la muerte de su marido, y la pérdida de la mayor parte de su fortuna, se fue a vivir a cuatro leguas de nuestra casa, a una pequeña finca que le quedaba. Obtuvo el beneplácito de mi marido para que me fuera a pasar una semana con ella, con el fin de consolarla. Dios le dio a través de mí todo lo que necesitaba. Tenía una gran comprensión de las cosas, pero se sorprendía de oírme expresarle cosas tan por encima de mi capacidad natural. Yo también me debería haber sorprendido. Era Dios quien me daba el don a causa de ella, difuminando un torrente de gracia dentro de su alma, sin tener en cuenta la bajeza del canal que a Él le agradaba usar. Desde aquel entonces su alma ha sido el templo del Santo Espíritu, y nuestros corazones han sido indisolublemente unidos.
Mi marido y yo hicimos un pequeño viaje juntos, en el cual mi resignación y mi humildad fueron ejercitados, pero de lo poderosa que era la influencia de la gracia divina, sin ningún esfuerzo o limitación por mi parte. Por poco nos ahogamos todos en un río. El resto de la asustada compañía se lanzó en un desesperado intento fuera del carruaje, que se estaba hundiendo en arenas movedizas. Yo continuaba tan ocupada interiormente, que en ningún momento me percaté del peligro. Dios me libró de ello sin que yo pensara en evitarlo. De haberlo Él permitido, me habría puesto muy contenta si me hubiera ahogado. Puede que se diga que “me precipité”. Creo que sí que lo hice; pero preferiría antes perecer confiando en Dios que escapar dependiendo de mí misma. ¿Qué es lo que quiero decir? No pereceremos* a menos que haya una falta de confianza en Él. Mi propio placer ha de estar sujeto en todo a Él. Esto me hace contentarme en mis miserias, las cuales soportaría durante toda mi vida, en un estado de resignación hacia Él, antes que darles fin en dependencia de mí misma. Sin embargo, no aconsejaría a otros que actuasen así, a menos que se encontraran en la misma disposición en que la yo me encontraba.
En franca relación con las palabras de Pedro cuando, medio ahogándose, pidió socorro al Maestro que caminaba sobre las aguas. (Mt 14:30)
Como los males de mi marido aumentaban a diario, decidió irse a Saint Reine. Parecía muy ansioso de que sólo yo estuviera junto a él, y un día me dijo: “Si nunca me hablaran en contra tuya, yo estaría más tranquilo, y tú serías más feliz”. En este viaje yo incurrí en muchas faltas de amor propio y egoísmo. Me volví como un pobre caminante que hubiera perdido su senda por la noche y no pudiera encontrar ni senda, ni camino, ni rastro alguno. Mi marido, en su regreso de Saint Reine, pasó por St. Edm. Al no tener ahora más niños que mi hijo primogénito, que a menudo llamaba a las puertas del hades, deseaba fervientemente tener herederos y oraba de todo corazón por ello. Dios concedió su deseo, y me dio un segundo hijo. Como pasaban semanas sin que nadie se atreviese a hablar conmigo, debido a mi gran debilidad, fue un tiempo de retiro espiritual y de silencio. Trataba de compensarme a mí misma por la pérdida de tiempo que había estado manteniendo con otros, orándote a Ti, oh mi Dios, y continuando a solas contigo. Podría decir que Dios hizo presa nueva de mí y que no me abandonó. Era un tiempo de un gozo continuo sin interrupciones; y como había estado experimentando muchas complicaciones y debilidades interiores, fue como una vida nueva. Era como si ya estuviese en la dicha sublime. ¡Qué caro me costaría esta feliz hora, puesto que sólo era un preparativo hacia una privación total de consuelo durante varios años, vacíos de todo apoyo, o esperanzas de que regresara!
Empezó con la muerte de la señora Granger, que había sido mi único consuelo después de Dios. Antes de mi regreso de Saint Reine oí que había muerto.
Cuando recibí estas noticias, confieso que fue el golpe más duro que nunca he sentido. Pensé que si hubiera estado a su lado en su muerte, podría haber hablado con ella y haber recibido sus últimas instrucciones. Dios lo había dispuesto todo de tal manera que me vi privada de su ayuda en casi todas mis pérdidas, para así poder hacer los golpes más dolorosos. Algunos meses antes de su muerte, se me mostró que, aunque no podía llegar a verla sino con fatigas, y sufriendo por ello, aún suponía una ayuda y apoyo para mí. El Señor me hizo saber que sería por mi bien el verme privada de ella. Pero cuando ella murió yo no pensaba así. Fue en medio de ese período de prueba en el que mis pasos se estancaron, que me fue arrebatada de mi lado. Aquella que me hubiese podido ayudar en mi arduo y solitario caminar, cercada como estaba por precipicios y enredada en espinos y brezos.
¡Adorable proceder de Dios! No debe existir guía para la persona a la que Tú estés internando en las regiones de la oscuridad y la muerte, ni consejero para el hombre a quien te has propuesto destruir, (esto es, hacerle morir por completo a sí mismo). Tras haberme salvado con tanta misericordia, tras haberme guiado de la mano en escabrosas veredas, parece que te concentrabas en destruirme. Huelga decir que Tú sólo salvas para destruir, y no buscas la oveja perdida sino para hacer que se pierda aún más; que Tú te complaces en construir lo que está en ruinas, y en derruir lo que está construido. Habrás de derribar el templo construido por esfuerzos humanos, con tanto esmero y laboriosidad, como si se fuera a erigir de forma milagrosa una divina estructura, una casa no hecha por manos, eterna en los Cielos. ¡Secretos de la incomprensible sabiduría de Dios, inescrutables para todos excepto para Él! El hombre, formado en unos cuantos días, quiere adentrarse en ella y ponerle límites. ¿Quién entendió la mente del Señor, o quién llegó a ser su consejero? ¿Es una sabiduría que sólo ha conocerse a través de una muerte a todo, y de la entera pérdida del yo?
Ahora mi hermano de sangre mostraba abiertamente su odio hacia mí. Se casó en Orleans y mi marido tuvo la delicadeza de asistir a su enlace, pues no se encontraba en un estado de salud muy bueno; los caminos en mal estado y tan cubiertos de nieve que pudimos haber volcado perfectamente doce o quince veces. Pero lejos de mostrarse agradecido por su cortesía, mi hermano discutió con Él más que nunca, y sin ningún fundamento. Yo era la puntilla de los resentimientos de ambos. Mientras estuve en Orleans, me encontré con alguien por el que en aquel momento tenía gran consideración, y me lancé a hablarle de cosas espirituales con demasiada libertad, pensando que hacía bien, pero después sentí remordimiento por ello.
¡Cuán a menudo confundimos la naturaleza con la gracia! Cuando tal atrevimiento provenga únicamente de Dios, uno ha de estar muerto al yo.
Mi hermano me trataba con el más profundo desprecio. No obstante, mi mente estaba tan totalmente cautivada interiormente que, aunque estuvimos en mucho mayor peligro en el camino de vuelta que a la ida, no pensaba ni por un instante en mí misma, sino siempre en mi marido. Viendo que el carruaje se escoraba peligrosamente, yo decía: “No temas, se va a volcar de mi lado; a ti no te hará daño”. Creo que si todos hubieran perecido, no me hubiera
inquietado. Mi paz era tan profunda que nada podía hacerla tambalear. Si estos tiempos continuaran, seríamos demasiado fuertes. Ahora ya empezaban a venir muy de cuando en cuando, y eran seguidos por largas y tediosas privaciones. Desde aquella época mi hermano a cambiado a mejor, y se ha vuelto a Dios, pero nunca se ha acercado a mí. Ha sido un permiso particular de Dios, y la guía de su providencia sobre mi alma, lo que ha hecho posible que él y otras personas religiosas, al perseguirme, pensaran que estaban rindiendo gloria a Dios, y que en ello hacían obras de justicia. Verdaderamente, sería justo que todas las criaturas me traicionaran, y se declararan en contra de quien tantas veces le ha sido infiel a Dios, y se ha puesto del lado de su enemigo.
Después de esto se produjo un hecho muy desconcertante. A mí me causó muchas cruces, y no parecía estar dirigido a ningún otro fin. Cierta persona concibió tanto rencor contra mi marido, que estaba resuelto a arruinarle si fuera posible. No encontró otra manera de intentarlo que entrando en pacto privado con mi hermano. Adquirió potestad para demandar, en el nombre del hermano del rey, doscientos mil luises que pretendía hacer ver que yo y mi hermano le debíamos. Mi hermano firmó los procesos judiciales bajo la seguridad que le dieron de que él no pagaría nada. Creo que su juventud le hizo meterse en lo que no entendía. Este asunto disgustó tanto a mi marido, que tengo razones para creer que acortó sus días. Estaba tan enfadado conmigo (aunque yo era inocente), que no podía hablarme sin ponerse furioso. No me daba vela en aquel entierro, y yo no sabía de que iba el tema. En el cenit de su ira, me dijo que no se mezclaría en ello, sino que me daría mi parte y que ya viviera yo como pudiera. Por otro lado, mi hermano no movía un dedo, ni permitía que se hiciese nada al respecto. El día del juicio, después de orar, me sentí fuertemente impelida a ir a ver a los jueces. Fui socorrida de lo alto, a tal punto de descubrir y desenmarañar todas las vueltas y trucos de este asunto sin saber cómo había sido capaz de hacerlo. El primer magistrado estaba tan sorprendido de ver el asunto tan distinto de lo que previamente se había imaginado, que él mismo me exhortó a que fuera a los otros magistrados, y especialmente al fiscal, que en aquel momento se dirigía al tribunal. Estaba bastante mal informado del tema. Dios me capacitó para manifestar la verdad bajo una luz tan clara, y dio tal poder a mis palabras, que el fiscal me agradeció haber podido llegado de una forma tan oportuna para desenmascarar el engaño y para poder corregirle. Me aseguró que si no hubiera hecho esto, el caso se habría perdido. Como vieron la falsedad en cada
punto, hubieran condenado al demandante a correr con los gastos, si no hubiese sido un príncipe poderoso el que había plasmado su nombre en tal intriga. Con el fin de salvaguardar el honor del príncipe nos ordenaron pagarle cincuenta coronas. Por la presente, los doscientos mil luises se vieron reducidos a sólo ciento cincuenta. Mi marido estaba tremendamente satisfecho con lo que había hecho. Mi hermano estaba tan indignado conmigo, como si le hubiera causado una gran pérdida. De esta manera, con esta sencillez y de un plumazo, finalizó un asunto que en un principio había parecido tan gravoso e inquietante.
XXI
Por aquel entonces caí en un estado de privación total que duró casi siete años. Parecía verme a mí misma arrojada al suelo como Nabuconodosor, para vivir entre las bestias; un estado deplorable, pero del mayor provecho para mí, por el uso que la sabiduría divina hizo de él. Este estado de vacío, tinieblas, e impotencia, llegó más lejos que cualquier prueba con la que nunca me hubiera topado. Desde entonces he experimentado que, cuando la oración del corazón da la impresión de ser más seca y estéril, no es inútil ni se ofrece en vano. Dios nos da lo que más nos conviene, y no lo que disfrutamos o deseamos más. Si las personas llegaran a convencerse sólo de esta verdad, estarían lejos de esas quejas que duran toda su vida. Causando muerte en nosotros Él nos procura la vida; pues toda nuestra felicidad, espiritual, temporal y eterna, consiste en resignarnos a Dios, dejándole a Él hacer en nosotros y de nosotros como a Él le agrade, y con tanta mayor sumisión cuanto menos nos gusten las cosas. Mediante esta pura dependencia en su Espíritu, todo nos es dado de forma admirable. Nuestra propia debilidad, en su mano, resulta ser una fuente de humillación. Si el alma fuese fiel en abandonarse a la mano de Dios, doblegándose a todas sus intervenciones, fueran gratificantes o mortificantes, soportando ser guiada de un instante a otro de su mano, y ser aniquilada por los golpes de su Providencia sin quejarse, ni desear nada más que lo que tiene; pronto llegaría a la experiencia de la verdad eterna, aunque quizá no conociese enseguida las formas y métodos por lo que Dios la condujo allí.
Las personas quieren dirigir a Dios en vez de resignarse a ser dirigidos por Él. Quieren mostrarle un camino en vez de seguir pasivamente aquel al que Él les guía. De ahí que muchas almas, llamadas a disfrutar de Dios mismo, y no meramente de sus dones, malgasten toda su vida corriendo en pos de pequeños consuelos, alimentándose de ellos... sólo reposando y haciendo que toda su felicidad radique allí.
Si mis cadenas y mi encarcelamiento te afligen de alguna manera, rezo que puedan servir para encaminarte a no buscar nada más que a Dios por sí mismo, y nunca desear poseerle mas que a través de la muerte de todos tus yoes; nunca buscar el ser algo en los caminos del espíritu, sino escoger el entrar en la más profunda nada.
Adolecía de un conflicto interno que de continuo me atormentaba... dos poderes que parecían tener igual fuerza parecían pugnar por el dominio dentro de mí. En una mano tenía el deseo de agradarte, oh Dios mío, el temor de ofenderte, y una continua tendencia de todas mis potestades hacia Ti; en la otra, la visión de todas mis corrupciones interiores, la depravación de mi corazón, y la continua escalada y rebelión del yo. ¡Cuántos ríos de lágrimas! ; ¡qué desconsuelos me han ocasionado! “¿¡Es posible – gemía – que haya recibido tantas gracias y favores de Dios sólo para perderlos; que le haya amado con tanta pasión sólo para estar eternamente privada de Él; que sus beneficios sólo hayan producido ingratitud; que su fidelidad sea correspondida con infidelidad; que mi corazón haya sido vaciado de toda criatura y objeto creado y lleno de su bendita presencia y amor, para que ahora se encuentre totalmente falto de poder divino y solamente lleno de divagaciones y objetos creados!?”
Ahora ya no podía orar como antaño. El Cielo parecía estar cerrado para mí, y hacía bien en creerlo. No pude conseguir consuelo alguno ni hacer ninguna queja, ni tenía criatura alguna en la tierra a quien pudiera acudir. Me vi a mí misma desarraigada de todas las criaturas sin encontrar el cobijo de un refugio en ninguna parte. Ya no podía practicar con facilidad ninguna virtud. “¡Ay! – decía yo –,
¿será posible que este corazón, antaño todo enardecido, ahora haya de volverse como el hielo?” A menudo llegaba a pensar que todas las criaturas se habían unido contra mí. Encorvada bajo el peso de pecados pasados, y una multitud de nuevos, no podía creer que Dios me fuera a perdonar nunca, sino que me veía a mí misma como una víctima asignada al Infierno. Me hubiera encantado hacer uso de penitencias, oraciones, peregrinaciones, o votos. Pero aun así, cualquier cosa que probaba como remedio sólo parecía intensificar la enfermedad. Pudiera decir que las lágrimas eran mi bebida, y la tristeza mi comida. Sentía en mí misma un dolor tal, que nunca podría hacérselo entender a nadie, salvo a quienes lo han experimentado. Tenía dentro de mí un verdugo que me torturaba sin descanso. Incluso cuando iba a la iglesia, allí no me encontraba a gusto. No podía prestar atención a los sermones; ya no me eran de ninguna utilidad ni me procuraban alimento alguno. Apenas entendía o comprendía nada de lo dicho, ni del tema expuesto en cuestión.
XXII
S egún se iba acercando mi marido a su fin, sus infecciones no daban tregua. Tan pronto como se recuperaba de una, caía en otra. Soportó fuertes dolores con mucha paciencia, ofrendándoselos a Dios y haciendo buen uso de ellos. Sin embargo, su ira para conmigo se intensificaba, porque le atiborraron de historias y cuentos acerca de mí, y todos los que le rodeaban no hacían más que sacarle de quicio. Se hizo muy susceptible ante tales ideas, pues sus dolores le hacían estar más propenso al enfado. En aquella época, en algunas ocasiones, la doncella que solía atormentarme se compadecía de mí. Venía a verme tan pronto como entraba en mi cuarto, y decía: “Vete a ver a mi señor para que tu suegra no hable más en contra tuya”. Yo aparentaba ignorarlo todo, pero él no podía ocultar su desagrado, y ni siquiera me dejaba estar cerca de él. Al mismo tiempo mi suegra no tenía ninguna cortapisa. Todos los que venían a casa eran testigos de las continuas regañinas que me veía obligada a soportar, y que soportaba con mucha paciencia a pesar de estar en la condición que he mencionado.
Habiendo terminado mi marido, poco antes de su muerte, la construcción de la capilla en el campo, donde pasábamos parte del verano, tuve la comodidad de escuchar rezos cada día, y de asistir a la comunión. Sin atreverse a hacerlo abiertamente, todos los días el sacerdote me admitía en privado para tomarla. Solemnizaron la dedicación de esta pequeña capilla. De repente me sentí prendida interiormente, cosa que duró más de cinco horas, durante todo el tiempo de la ceremonia, que fue cuando nuestro Señor me consagró de nuevo a Él. Ahora me veía a mí misma como un templo consagrado en la tierra, y por toda la eternidad. Me dije a mí misma (refiriéndome tanto a uno como a otro): “¡Que este templo nunca sea profanado; que las alabanzas de Dios sean entonadas allí por siempre!” A mí me pareció en aquel momento como si mi ruego se hubiera concedido. Pero pronto todo esto me fue arrebatado y no me quedó ni un sólo recuerdo para consolarme.
Cuando estaba en esta casa de campo, que sólo era un pequeño lugar de retiro antes de que la capilla fuera construida, me retiraba a los bosques y a las cavernas para orar. ¡Cuántas veces aquí Dios me ha guardado de peligrosas y ponzoñosas bestias! A veces, sin darme cuenta, me arrodillaba sobre serpientes que abundaban por allí; mas huían sin hacerme ningún daño. En una ocasión sucedió que estaba
sola en un bosquecillo en el que había un toro desquiciado; mas él mismo se dio a la fuga. Si pudiera rememorar todas las providencias de Dios a mi favor, se mostrarían como algo maravilloso. En realidad eran tan frecuentes y continuas, que no puedo sino asombrarme ante ellas. Dios les hace un préstamo eterno a aquellos que no tienen nada con qué pagarle. Si asomara en la criatura fidelidad o paciencia alguna, Él es el único que lo da. Si por un momento deja Él de ayudar, si aparentemente me deja en mis propias manos, yo dejo de ser fuerte, y me veo a mí misma más débil que ninguna otra criatura. Si mis miserias muestran lo que soy, sus favores muestran lo que Él es, y la extrema necesidad en la que me encuentro de depender siempre de Él.
Tras doce años y cuatro meses de matrimonio entre las mayores cruces, exceptuando la pobreza que nunca conocí, aunque mucho lo había anhelado, Dios me sacó de ese estado para darme cruces todavía más duras y de una naturaleza tal que nunca antes había conocido. Porque si usted, señor, presta atención a la vida que me ha mandado escribir, observará que mis cruces se han ido intensificando hasta el día de hoy, quitándose una para dar lugar a otra que la sustituya, más intensa aún que la primitiva. En medio de las preocupaciones que se me imponían, cuando decían que “estaba en mortal pecado”, no tenía a nadie en el mundo con quien hablar. Hubiera deseado tener a alguien como testigo de mi conducta; pero no tenía a ninguno. No tenía ningún apoyo, ningún confesor, ningún guía espiritual, ningún amigo, ningún consejero. Lo había perdido todo. Y después de haberme quitado Dios uno tras otro, Él mismo también se apartó. Me quedé sin ninguna criatura; y para completar mi angustia, parecía haber sido abandonada sin Dios, que era el único que me podía apoyar en un estado de aflicción tan profundo.
La enfermedad de mi marido se volvía cada día más pertinaz. Supo lo que era la proximidad de la muerte, e incluso la deseaba de lo opresiva que era su lánguida existencia. En cuanto a sus otros males, era muy reacio a tomar ninguna clase de alimento; no tomaba nada de lo necesario para mantener la vida. Sólo yo tenía el valor de hacerle comer lo poco que comía. El doctor le aconsejó ir a la campiña. Una vez allí, y cuando al principio por unos días pereció mejorar, repentinamente le sobrevino una complicación de las dolencias. Su paciencia intensificaba su dolor. Vi con claridad que no viviría por mucho tiempo. Me suponía un gran inconveniente que mi suegra me mantuviera alejada de él tanto como podía. Le metió en la cabeza un descontento tal hacia mí, que yo tenía miedo de que se fuera a morir con él. Me aproveché de un breve lapso de tiempo cuando dio la casualidad que ella no estaba con él, y acercándome a su cama, me arrodillé y le dije: “Si alguna vez he hecho algo que te haya disgustado, ruego me perdones; ten por seguro que no lo hice a propósito”. Parecía muy afectado, y como si acabara de salir de un profundo sueño, me dijo: “soy yo el que te pide perdón; no era digno de ti”. Después de aquello no sólo se agradaba de verme, sino que me aconsejaba lo que debía hacer tras su muerte; no depender de las personas en las que entonces confiaba. Durante ocho días fue muy resignado y paciente. Mandé buscar a París al más diestro cirujano; pero cuando llegó mi marido estaba muerto.
Ningún mortal podría morir de un talante más Cristiano o con mayor coraje que él, después de haber recibido el sacramento de una manera verdaderamente edificante. No estuve presente cuando expiró, pues por cariño me hizo que me retirara. Estuvo más de veinte horas inconsciente y en las agonías de su muerte. Era la mañana del 21 de julio de 1676, y murió. Al día siguiente entré en mi cuarto, donde se encontraba la imagen de mi divino esposo, el Señor Jesucristo. Renové mi contrato matrimonial, y le añadí una cláusula de voto de castidad, con la promesa de hacerlo perpetuo si Monseñor Bertot me lo permitiera. Después de aquello me sentí llena de gran gozo, algo nuevo para mí, pues por largo tiempo había estado sumida en la más profunda amargura.
Tan pronto como supe que mi marido había expirado, “oh, Dios mío – gemí –, Tú has roto mis ligaduras y te ofreceré un sacrificio de alabanza”. Después de aquello permanecí en un profundo silencio, exterior e interior, sintiéndome bastante seca y sin ningún sostén. No podía ni llorar ni hablar. Mi suegra decía cosas muy agradables, y debido a ello todo el mundo la elogiaba. Se ofendían ante mi silencio, el cual imputaban a mi falta de resignación. Un fraile me dijo que todo el mundo admiraba los bellos actos que mi suegra hacía; pero en cuanto a mí, no me habían oído decir nada; que tenía que sacrificar mi pérdida a las manos de Dios. Mas yo no podía articular palabra, y aguantaba como podía.
En realidad estaba agotadísima. A pesar de que hacía poco que había dado a luz a mi hija, atendí y velé a mi marido las veinticuatro noches antes de su muerte. Tardé más de un año en recuperarme del cansancio, unido a la gran debilidad y al dolor tanto del cuerpo como
de la mente. La tremenda depresión, sequedad, o imbecilidad en que me encontraba era tal, que no podía decir ni una palabra acerca de Dios. Me aplastaba de tal manera que a duras penas podía hablar. Sin embargo, en algunos momentos entraba en un contemplar de tu bondad, oh mi Dios. Me daba perfecta cuenta de que mis cruces no faltarían, porque mi suegra había superado lo de mi marido. Además, todavía me encontraba atada por haber tenido un hijo tan poco tiempo antes de la muerte de mi marido, lo cual, evidentemente, pareció ser el efecto de la sabiduría divina; pues si sólo hubiera tenido a mi hijo mayor, lo hubiera metido en una escuela; yo me hubiera marchado al convento de los Benedictinos, y así hubiera frustrado todos los designios de Dios sobre mí.
Deseaba mostrar la estima que tenía hacia mi marido preparándole el más espléndido funeral de mi propio bolsillo. Saldé todas las herencias que había dejado. Mi suegra se opuso con dureza a todo lo que yo pudiera hacer para proteger mis propios intereses. No tenía a nadie a quien acudir para recibir consejo o ayuda; pues mi hermano no me brindaría ni la más mínima asistencia. Yo era ignorante en lo referente a asuntos de negocios; pero Dios, que estaba por encima de mis talentos naturales, siempre me hizo dar en el clavo en todo aquello que a Él le agradaba, y me revistió de una inteligencia tan perfecta que tuve éxito. No pasé por alto ni un detalle, y me sorprendía de que supiera de estos asuntos sin haber aprendido. Solucioné todos mis papeles y puse en orden mis asuntos sin la ayuda de nadie. Mi marido poseía cantidad de escritos que habían sido depositados en su mano. Hice un inventario exacto de ellos, y los envié por separado a sus respectivos dueños, cosa que hubiera sido muy difícil para mí sin el socorro divino pues, al haber estado enfermo mi marido durante largo tiempo, todo estaba en la mayor confusión. Esto me hizo ganar la reputación de ser una mujer habilidosa.
Había un asunto de suma importancia. Cierto número de personas, que habían estado lidiando entre sí legalmente durante varios años, acudieron a mi marido para ajustar sus diferencias. Aunque no era la ocupación propia de un caballero, acudieron a él porque poseía tanto el entendimiento como la prudencia necesarios; y como él apreciaba a varios de ellos, accedió. Había veinte casos acumulados uno encima de otro, y en total había veintidós personas involucradas que no podían poner fin a sus diferencias, a causa de nuevos incidentes que se sucedían. Mi propio marido se ocupó de
contratar abogados que examinaran sus papeles, pero murió antes de que pudiera hacer ningún trámite. Tras su muerte les mandé buscar para devolverles sus papeles; pero no los aceptaron, suplicándome que los revisara e impidiera que se echaran a perder. A mí me parecía ridículo, por no decir imposible, asumir un asunto de tan grandes consecuencias y que demandaba una discusión tan larga. No obstante, dependiendo en la fuerza y sabiduría de Dios, accedí. Me encerré a cal y canto por estos asuntos durante unos treinta días, sin salir nunca, salvo para ir a misa y hacer mis comidas. Cuando por fin estuvo preparado el arbitraje, todos lo firmaron sin verlo siquiera. Estaban tan satisfechos, que no se pudieron abstener de hacer eco de éste por todas partes. Era sólo Dios el que hacía esas cosas; pues una vez que se pusieron de acuerdo no supe nada de ellos; y si ahora mismo oyera a alguien hablar de cosas así, a mí me sonaría a Árabe.
XXIII
S iendo ahora una viuda, mis cruces, que uno podría pensar que amainaron, sólo se encrudecieron. Aquella turbulenta sirvienta que ha menudo he mencionado, en vez de llegar a templarse más, ahora que ella dependía de mí, se volvió más furiosa que nunca. Había amasado una buena fortuna en nuestra casa, y aparte yo le adjudiqué una paga anual de por vida por los servicios que le había prestado a mi marido. Se erguía en vanidad y altivez. Al haberse acostumbrado a velar tanto por un inválido, se había aficionado a beber vino, para animarse. Ahora había pasado a ser un hábito. A medida que se iba haciendo cada vez mayor y más débil, una pequeña cantidad ya le afectaba. Traté de ocultar este defecto, pero llegó a abarcar tanto que no pudo disimularse. Hablé con su confesor acerca de ello, para que intentara, con delicadeza y tacto, rescatarla de ello; pero en vez de aprovecharse del consejo de su director espiritual, se indignó mucho conmigo. Mi suegra, que apenas podía soportar el vicio de la ebriedad, y a menudo me había hablado de ello, ahora se ponía de su lado y a mí me reprochaba. Cuando llegaba cualquier visita, esta extraña criatura gritaba con todas sus fuerzas que la había ultrajado, le había hecho volverse loca, y era la causa de su condenación, al tiempo que yo misma había tomado el mismo camino. Pero Dios me dio una paciencia sin límites. Yo sólo respondía a todas sus pasionales invectivas con mansedumbre y ternura, ofreciéndole además toda prueba posible de mi afecto. Si cualquier otra doncella venía a atenderme, ella la echaba con rabia, chillando que yo la odiaba por el afecto con que había servido a mi marido.
Cuando no le apetecía venir, me veía obligada a servirme yo; y cuando venía, era para reprenderme y armar jaleo. Cuando me encontraba muy mal, como a menudo ocurría, esta muchacha parecía estar desesperada. De ahí que pensara que provenía de Ti, oh Señor, el que todo esto me acaeciera. Sin tu permiso, apenas hubiera
sido ella capaz de sostener una conducta tan incomprensible. No parecía ser consciente de ninguna falla, sino que siempre creía estar haciendo lo correcto. Todos aquellos de los que te has valido para hacerme sufrir, pensaban que al hacerlo te estaban prestando un servicio.
Antes de la muerte de mi marido, me fui a París con el propósito de ver a Monseñor Bertot, que me había sido de muy poca ayuda como director espiritual. Desconociendo mi estado, y siendo yo incapaz de contárselo, se hartó de la responsabilidad. Finalmente
renunció a ella, y me escribió para que tomara otro guía. Yo no tenía duda de que Dios le había revelado mi malvado estado; y esta deserción hacia mí parecía ser una clara prueba de mi admonición. Esto sucedió cuando mi marido aún vivía. Pero ahora mis renovadas propuestas, y su simpatía hacia mí a causa de la muerte de mi marido, lograron convencerle de asumir de nuevo mi tutela espiritual, que todavía me resultaba de muy poco provecho. Me desplacé otra vez a París para verle. Mientras estuve allí, le visité doce o quince veces, sin ser capaz de decirle nada acerca de mi condición. Lo que en realidad le dije era que deseaba que algún párroco educara a mi hijo, para librarle de sus malos hábitos y de la errónea imagen que se había formado de mí. Encontró a uno para mí, de quien él había oído hablar muy bien.
Me fui a un retiro espiritual con Monseñor Bertot y Madame de C.* En todo aquel tiempo no habló conmigo más de un cuarto de hora como mucho.
Al ver que no le decía nada, porque en realidad no sabía qué decir, y como yo no había hablado con él de los favores que Dios me había concedido (no por un deseo de ocultárselos, sino porque el Señor no me permitía hacerlo, pues entonces me había puesto únicamente bajo los designios de la muerte), por tanto sólo les hablaba a los que a él le parecían más maduros en la gracia. Me dejaba a un lado como alguien con quien no se pudiera hacer nada. Dios le ocultó tan bien la disposición de mi alma, con el fin de hacerme sufrir, que quiso enviarme de vuelta a casa, pensando que no tenía el espíritu de oración, y que la Señora Granger se había equivocado cuando le dijo que lo tenía. Hacía lo que podía por obedecerle, pero era totalmente imposible. En medio de esta disyuntiva yo estaba descontenta conmigo misma, porque creía en Monseñor Bertot en vez de creer en mi experiencia. A lo largo de todo este retiro, mi instinto, al que sólo podía percibir gracias a la propia resistencia que yo le prestaba, permaneció en silencio y en desnudez racional.
El original sólo escribe la inicial del nombre. Pudiera ser que se refiera a Madame de Chantal, cuyos libros habían sido previamente leídos por Jeanne Guyón, aunque parece más lógico que se refiera a Marie de Rabutin–Chantal, marquesa de Sévigné (1626-1696), escritora francesa nacida en París que a los 18 años contrajo matrimonio con un aristócrata francés, el marqués Henri de Sévigné, quien perdió la vida en un duelo. Gozó de la amistad de muchas personalidades distinguidas y hoy es conocida ante todo por sus Cartas (más de 1.500), dirigidas a su hija, así como a otros parientes y amigos. En ellas ofrecía una crónica espontánea y minuciosa de la vida de la corte y la alta sociedad francesa en el siglo XVII.
Al tener mi mente en ese estado, temía estar desobedeciendo las órdenes de mi director espiritual; me hacía pensar que me había apartado de la gracia. Me mantuve en un estado de vacío total, contenta con mi pobre y bajo nivel de oración, sin envidiar el alto nivel de los otros, del que yo misma me consideraba indigna. Sin embargo, deseaba mucho hacer la voluntad de Dios, y agradarle, pero perdí toda esperanza de alcanzar alguna vez aquella codiciada meta.
Allí donde yo residía vivía, y había vivido, alguien cuya doctrina se cuestionaba. Ostentaba una posición respetable en la iglesia, cosa que me exigía tener siempre una deferencia hacia él. Entendiendo hasta que punto era reacia a todo aquel que estaba bajo sospecha de una fe poco sana, y sabiendo que yo gozaba de cierto crédito en el lugar, trató con todas sus fuerzas de inmiscuirme en sus sentimientos. Yo le contestaba con tanta clarividencia y fortaleza, que se quedaba sin habla. Esto acentuó su deseo de ganarme para él, y para lograrlo se acentuó también su deseo de contraer amistad conmigo. Siguió importunándome durante dos años y medio. Como era muy educado, y de un carácter servicial, y era muy versado, no desconfié de él. Incluso llegué a concebir esperanzas en torno a su conversión, en lo cual estaba equivocada. Entonces dejé de allegarme a él. Vino a preguntarme por qué ya no podía verme. En aquella época era tan servicial para con mi marido enfermo, y estaba siendo tan atento con él, que no le podía evitar, aunque pensaba que la forma mejor y más breve de hacerlo sería rompiendo toda relación con él, cosa que hice tras la muerte de mi marido. Monseñor Bertot no me permitió hacerlo antes. Cuando se dio cuenta de que ahora no podía sostener esta relación, él y su grupo levantaron fuertes persecuciones contra mí.
Estos caballeros tenían en aquella época un método, por el cual podían saber rápidamente quién pertenecía a su grupo, y quién estaba en contra. Se enviaron entre sí unas circulares, por medio de las cuales, en poco tiempo, me empezaban a menospreciar por todas partes de una forma muy extraña. Pero esto no me causó muchos problemas. Estaba contenta de mi nueva libertad, con la intención de no volver jamás a intimar con ninguna persona con la que luego me costara tanto trabajo romper relaciones.
Esta incapacidad en la que ahora me encontraba, de hacer aquellas obras externas de caridad que había hecho con anterioridad, le sirvió de pretexto a esta persona para publicar que fue gracias a él
que previamente las había hecho. Deseando apuntarse el mérito de lo que sólo Dios, mediante su gracia, me permitió hacer, llegó incluso a predicar públicamente en contra de mí, como alguien que había sido un patrón ejemplar para la ciudad, pero que ahora se había convertido en un escándalo para ella. En algunas ocasiones predicaba cosas muy ofensivas. Aunque yo estaba presente en esos sermones, y bastaban para hacerme bajar la cabeza en confusión, pues ofendían a todos aquellos que los escuchaban, mi corazón no podía ser abatido. Llevaba en mí misma mi propia condenación más allá de lo que las palabras pueden expresar. Pensaba que me merecía sin duda alguna peores cosas de las que él pudiera decir acerca de mí, y que, si los hombres me conocieran de verdad, me pisotearían bajo sus pies. Por lo tanto mi reputación fue echada por tierra a través de la empresa de este párroco. Consiguió que todos los que pasaban por personas piadosas declararan contra mí. Yo pensaba que él y los demás estaban en su derecho y, por tanto, lo sobrellevé todo con calma. Confundida como un criminal que no se atreve a levantar la vista, consideraba la virtud de otros con respeto. No veía falta alguna en otros ni virtud alguna en mí. Cuando ocurría que alguien me elogiaba, aquello era como si me hubieran arreado un duro golpe, y me decía a mí misma: “Poco saben de mis miserias, y del estado en que me he abatido”. Cuando alguno me culpaba, yo lo afirmaba como algo correcto y justo. Había veces que la naturaleza quería escapar de una condición tan abyecta, pero no podía encontrar ninguna salida. Si trataba de tener una apariencia externa de rectitud, practicando alguna cosa buena, mi corazón me reprendía en secreto de ser culpable de hipocresía, queriendo aparentar lo que no era; y Dios no permitió que aquello tuviera éxito. ¡Oh, sobresalientes son las cruces de la Providencia! Todas las demás cruces no tienen ningún valor.
A menudo me encontraba muy enferma y en peligro de muerte, y no sabía cómo prepararme para ella. Varias personas piadosas, que habían tenido contacto conmigo anteriormente, me escribieron en relación con lo que aquellos caballeros difundían sobre mí. No me intenté justificar a mí misma, aunque me sabía inocente de las cosas que ellos me acusaban. Estando un día en la mayor angustia y desolación, abrí el Nuevo Testamento en estas palabras: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad». Por algún tiempo eso me alivió un poco.
XXIV
El Señor se llevó de mí toda la sensibilidad que tenía hacia las criaturas, y hacia las cosas creadas, de repente, como si uno se quitase un albornoz. Después de esto no había en mí la más mínima caridad para nadie. Aunque Él me había hecho ese favor, por el que nunca estaré lo suficientemente agradecida, yo, no obstante, no estaba más conforme ni menos confusa por ello. Mi Dios parecía estar tan distante y descontento conmigo, que lo único que allí quedaba era el dolor de haber perdido su bendita presencia por culpa de mi falta. La paulatina pérdida de mi reputación, acabó por tocar lo íntimo de mi corazón, aunque no me era permitido justificarme o compadecerme de mí misma.
Al verme cada vez más impotente para realizar cualquier clase de obra externa, y al no poder ir a ver al pobre, ni quedarme en la iglesia, ni practicar la oración; al hacerme cada vez más fría hacia Dios, en la misma medida en que era más consciente de mi desviado caminar, tanto más desolada estaba yo ante mis propios ojos y ante los de otros. Hubo algunos caballeros de muy buena consideración que se me propusieron en matrimonio, e incluso personas que según los principios de honorabilidad no deberían de haber pensado en mí. Se presentaron justo en lo más profundo de mi devastación interior y exterior. Al principio los vi como un medio para salir de la angustia en la que me encontraba. Pero menoscabando en aquel entonces mis dolores de cuerpo y mente, a mí me daba la impresión de que si un rey se hubiera presentado ante mí, le habría rechazado con placer, para mostrarte, oh Dios mío, que con todas mis miserias estaba decidida a ser sólo tuya.
Si no me hubieras aceptado, al menos tendría el consuelo de haberte sido fiel hasta el límite de mis fuerzas. Pues lo referente a mi estado interior, nunca se lo mencioné a nadie. Nunca hablé acerca de ello, ni siquiera con los pretendientes, aunque mi suegra decía que si no me casaba era porque nadie me quería. Me bastaba con que Tú, oh mi Dios, supieras que te los sacrificaba a Ti (sin decir ni media a nadie), aunque había alguien en especial cuya buena cuna y sus afables cualidades externas podían haber tentado tanto mi vanidad como mi inclinación. Oh, si tan sólo pudiera haber tenido la esperanza de volverme agradable a Ti, tal esperanza hubiera sido como pasar del Infierno al Cielo. Tan lejos estaba yo de atreverme siquiera a esperarlo, que por perderte temía que a este océano de aflicción le pudiera secundar una miseria interminable. Ni siquiera me atrevía a concebir el deseo de disfrutar de Ti; sólo deseaba no ofenderte.
Estuve durante cinco o seis semanas casi en las últimas. No podía tomar ninguna clase de alimento. Una sola cucharada de caldo me daba mareos. Mi voz estaba tan apagada, que, cuando acercaban sus oídos a mi boca, a duras penas entendían mis palabras. No podía ver esperanza alguna de salvación, aunque no me hubiera importado morir. Tenía la fuerte impresión de que cuanto más viviera, más pecaría. De los dos, pensé en escoger el infierno antes que el pecado. Todo el bien, que Dios me hizo que hiciera, ahora me parecía malvado o lleno de defectos. Todas mis oraciones, penitencias, dádivas y actos de caridad, parecían levantarse contra mí, y acentuar mi condenación. Pensaba que por parte de Dios, de mí misma, y de todas las criaturas, aparecía una condenación general – mi conciencia daba testimonio contra mí – que no podía apaciguar. Aunque parezca mentira, los pecados de mi juventud no me afligieron en aquel entonces nada en absoluto. Ninguno se levantó en juicio contra mí, pero parecía que había un testimonio universal en contra de todo el bien que había hecho, y en contra de todo pensamiento malvado que hubiera albergado. Si acudía a confesores, nada podía decirles sobre mi condición. Si se lo hubiera podido decir, no me habrían entendido. Hubieran considerado como eminentes virtudes lo que, oh mi Dios, tus castos y puros ojos rechazaban como infidelidad. Fue entonces que sentí la verdad que encerraba lo que Tú has dicho, en cuanto que Tú juzgaste nuestra rectitud y nuestra justicia. ¡Oh, cuán puro eres! ¿Quién lo puede llegar a comprender? Fue entonces cuando me puse a mirar por todos lados para ver por qué camino me habría de llegar el socorro; mas mi socorro no podía venir de ninguna otra parte sino del que hizo los Cielos y la tierra. Al descubrir que no había lugar seguro, ni salud espiritual en mí, entré en una secreta complacencia y en un descanso interior, que residía en el hecho de no encontrar dentro de mí bien alguno en el que pudiera apoyarme, o del que pudiera jactarme en pro de mi salvación. Cuanto más cercana parecía mi destrucción, tanto más me encontraba en Dios Mismo, en el que aumentaban mi confianza y mi esperanza, a pesar de que Él parecía estar justamente irritado conmigo. Me parecía que tenía en Jesucristo toda aquello que faltaba en mí. ¡Oh, vosotros hombres firmes y rectos! Admirad tanto como queráis las excelencias que hayáis hecho para la gloria de Dios. ¡En cuanto a mí, sólo me glorío de mis padecimientos, pues tales me han hecho digna de un Salvador tal!
Todas mis tribulaciones, junto a la pérdida de mi reputación, que aún no era tan grande como más tarde llegué a saber (sólo en parte), me dejaron tan incapacitada para comer, que parecía increíble que me mantuviera con vida. En cuatro días comía lo que una sola comida muy moderada. De pura debilidad, me vi obligada a guardar cama, pues mi cuerpo ya no era capaz de soportar la carga que le había sido impuesta. Si se me hubiera pasado por la cabeza, o hubiera sabido u oído, que había existido alguna vez un estado como el mío, me hubiera sido de gran alivio. Mi propio dolor me parecía ser pecado. Los libros espirituales, cuando trataba de leerlos, sólo contribuían a intensificarlo. No veía en mí misma ninguno de aquellos estados que ellos clasificaban. No llegaba a comprenderlos. Y cuando trataban con el dolor de ciertos estados, lejos estaba yo de atribuirme ninguno de ellos. Me decía a mí misma: “Estas personas sienten el dolor resultante del obrar divino; pero en cuanto a mí, yo peco, y lo único que siento es mi propio estado de maldad”. Hubiera deseado separar el pecado de la confusión que acarrea el pecado, y en caso de que no hubiera ofendido a Dios, todo me hubiera resultado más llevadero.
Me complace presentarle a usted un leve esbozo de mis últimos sufrimientos, porque en su principio he omitido muchas infidelidades, habiendo tenido un ferviente apego a cosas, vana complacencia, y tediosas e infructíferas conversaciones; además, el amor propio y la naturaleza hicieron de ello una especie de necesidad primordial. Pero a medida que me aproximaba al final de esto último, no hubiera sido capaz de llevar una conversación muy humana del todo, ni tampoco nada que se le parezca.
XXV
La primera persona religiosa que Dios usó para atraerme a Él, a la que había estado escribiendo (según su propio deseo) de vez en cuando, me envió una carta cuando yo estaba en lo más profundo de mi angustia, diciendo que no quería que le escribiera más, expresando su rechazo a todo cuanto viniera de mí, y haciendo ver que estaba contrariando mucho a Dios. Un padre Jesuita, que había tenido un gran afecto hacia mí, me escribió en términos similares. No cabe duda de que fue bajo tu beneplácito que hubieron de ayudar a completar mi destrucción. Les di las gracias por las muestras de su caridad, y me encomendé a sus oraciones. Entonces me importaba tan poco el ser censurada por todo el mundo, incluso por los más grandes santos, que en poco aumentó mi tribulación. El sufrimiento por estar desagradando a Dios, y la fuerte inclinación que yo sentía hacia todo tipo de faltas, me causaban el dolor más agudo y lacerante.
Me he acostumbrado desde el principio a la sequedad y a la privación. Incluso lo prefería al estado de abundancia, porque sabía que debía buscar a Dios por encima de todo. Aun desde los primeros pasos, tenía un instinto en las partes más recónditas de mi alma de pasar por alto toda suerte de cosas, cualesquiera que fuesen, y de permitir que los dones corrieran tras el Dador. Pero en esta ocasión mi espíritu y mis sentidos fueron golpeados de tal manera, con tu permiso, oh mi Señor, complaciéndote en destruirme sin misericordia alguna, que cuanto más lejos llegaba, más me parecía todo un pecado; incluso las cruces ya no se me aparecían como tal, sino como faltas auténticas. Pensaba que me las echaba encima yo misma por mis imprudentes palabras y acciones. Era como esos quienes, mirando a través de un cristal tintado, creen ver todo lo demás del mismo color con el que aquel está emborronado. Si hubiera sido capaz de hacer obras externas como antaño, o hacer penitencia por mi maldad, me habría aliviado. Se me prohibió hacer lo último, aunque me volví tan medrosa, y sentía tal debilidad en mí, que me hubiera parecido imposible realizarlas. Las miraba con horror, por lo débil e incapaz que ahora me veía a mí misma de hacer algo por el estilo.
Omito muchas cosas, tanto de las providencias del Señor para conmigo, como de los escabrosos senderos por los que me vi forzada a transitar. Mas como únicamente dispongo de una visión general, sólo las dejo a los cuidados del Señor. Más tarde, al ser olvidada por mi director espiritual, la frialdad que he comentado por parte de las personas que eran guiadas por Él, ya no me ocasionó más tribulación, y en realidad tampoco el distanciamiento de todas las criaturas, debido a mi humillación interior. Mi hermano también se aunó con aquellos que me vituperaban, aunque no les conociera de nada. Creo que fue el Señor quien llevó las cosas de esta manera, pues mi hermano está completamente convencido, e indudablemente pensaba, que hacía bien al actuar de esta forma.
Me vi obligada a atender ciertos asuntos en una ciudad donde vivían algunos familiares cercanos por parte de mi suegra. ¡Hasta qué punto vi que las cosas habían cambiado! Cuando había estado antes allí, me habían atendido de la forma más elegante y lisonjera, pugnando por agasajarme en cada casa por la que pasaba. Ahora me trataban con sumo desprecio, diciendo que lo hacían en venganza por lo que yo hacía sufrir a su familiar. Como vi que la cosa llegaba demasiado lejos, y que a pesar de todos mis cuidados y esfuerzos para complacerla, no había sido capaz de lograrlo, me decidí a dejar las cosas claras con ella. Le dije que había rumores de que yo la trataba muy mal, aunque me concienciaba de ofrecerle todas las señas posibles de mi afecto. Si el rumor era cierto, le pedí me permitiera apartarme de ella; pues yo no quería quedarme para hacerla sufrir, sino para todo lo contrario. Respondió muy fríamente que “podía hacer lo que quisiera, pues, aunque no había hablado de ello, había decidido vivir alejada de mí”. Esto me daba limpiamente carta blanca, y pensé en tomar en privado mis medidas al respecto con el fin de retirarme. Debido a que, desde mi viudez, no había hecho ninguna visita excepto aquellas obligadas bajo necesidad imperiosa, o la estricta caridad, había muchos ánimos descontentos, que se asociaron con ella en contra mío. El Señor requirió de mí un inviolable secreto en torno a todas mis tribulaciones, tanto exteriores como interiores. Nada hay que haga morir tanto a la naturaleza, como el no encontrar apoyo ni consuelo. Al poco tiempo me vi obligada a irme, a mitad del invierno, con mis hijos y el ama de cría de mi hija. Por aquel entonces no había ninguna casa vacía en la ciudad, así que los Benedictinos me ofrecieron un aposento en la suya.
Ahora me encontraba en un gran apuro; por un lado temiendo que podría estar eludiendo la cruz, y por otro pensando que era irrazonable imponer mi estancia a alguien a quien sólo le resultaba doloroso. Aparte de lo que he relatado de su comportamiento, que todavía seguía siendo así, cuando me iba a la campiña a tomar algún descanso se quejaba de que la dejaba sola. Si le rogaba que viniera acá, no venía. Si le decía que no me atrevía a decirle que viniera, por miedo a incomodarla por el cambio de cama, ella contestaba que sólo eran excusas, porque la realidad era que yo no quería que fuera, y que sólo me iba para estar lejos de ella. Cuando llegaba a mis oídos que no estaba contenta con que yo estuviera en la campiña, regresaba a la ciudad. Después, no podía soportar hablar conmigo, o verme. Yo la abordaba sin aparentar darme cuenta de cómo se lo tomaba. En vez de contestarme, volvía la cabeza para otro lado. A menudo le enviaba mi carruaje, rogándole que viniera y pasara un día en el campo. Ella lo devolvía vacío, sin respuesta alguna. Si me pasaba algunos días allí sin enviarlo, se quejaba a voz en cuello. En breve, todo cuanto hiciera le amargaba, pues Dios lo permitía. En el fondo tenía buen corazón, pero era afligida por un desasosegado carácter. Y yo no dejo de sentirme muy obligada hacia ella.
Estando junto a ella el día de Navidad, le dije con mucho afecto: “Madre, en este día nació el Rey de paz con el propósito de traernos a ella; le deseo toda la paz del mundo en Su nombre”. Creo que eso la tocó, aunque ella no dejaba que se viera. El párroco, con el que ya me había encontrado en mi hogar paterno, lejos de fortalecerme y confortarme, no hacía más que debilitarme y afligirme, diciéndome que no debía tolerar ciertas cosas. Yo no tenía suficiente crédito como para despedir a ninguno de los empleados domésticos, por muy culpable o deficiente que fuera. En el momento en que se amonestaba a cualquiera de ellos con la expulsión, ella se ponía de su lado, y todos sus amigos interferían en ello. Cuando estaba a punto de marcharme, uno de los amigos de mi suegra, un hombre de valía, que siempre me había tenido aprecio, habiendo oído acerca de mi marcha, aunque sin atreverse a mostrarlo, tenía mucho miedo de que dejara la ciudad, pues la remoción de mis dádivas, pensaba él, supondría una considerable pérdida para la región. Decidió hablar con mi suegra de la forma más sosegada, pues la conocía. Después de hablar con ella, dijo ésta que no me echaba, pero que si me iba, no me lo impediría. Después de esto vino a verme, y rogóme que fuera y que le pidiera alguna excusa con el fin de contentarla. Le dije que “estaba dispuesta a pedirle cientos de ellas, aunque no sabía de qué tenía que disculparme; que lo hacía continuamente con todas las cosas, y esto la incomodaba. Pero que ese no era el problema, pues yo no me quejaba de ella, mas no me parecía conveniente seguir allí si la estaba incomodando; que sólo lo hacía para contribuir a su bienestar”. No obstante, vino conmigo hasta su habitación. Entonces le rogué me disculpara si alguna vez la había disgustado en algo, que nunca había sido mi intención hacerlo; le rogaba, ante este caballero, que era amigo suyo, que me dijera en qué la había llegado a ofender. Dios permitió que ella declarara la verdad en presencia suya. Dijo que “no era ella persona que pudiera soportar el ser ofendida; que no tenía queja alguna contra mí excepto que yo no la amaba, y que deseaba que se muriera”. Yo le contesté que “estos pensamientos estaban lejos de mi corazón, tan lejos, que me gozaría de que, por medio de mis mejores cuitas y atenciones, sus días fueran prolongados; que mi afecto era real, pero ella nunca llegaría a creérselo por muchos testimonios que yo pudiera ofrecerle, siempre y cuando siguiera escuchando a los que hablaban en contra mía; que tenía a su lado una doncella, quien, lejos de mostrarme ningún respeto, me trataba fatal, hasta el punto de llegar a empujarme cuando ella quería pasar. Lo había hecho en la iglesia, obligándome a cederle el paso con la misma violencia que desprecio, varias veces; que también me exasperaba con sus palabras en mi habitación: nunca me había quejado de ello, pues un carácter así algún día podría darle problemas”. Ella se puso del lado de la muchacha. Sin embargo nos abrazamos y así se quedó todo. Poco después, esta doncella, mientras yo estaba en la campiña, al no tenerme a mí para dar rienda suelta a sus disgustos, se comportó con mi suegra de tal manera, que ésta no lo pudo soportar. La puso de inmediato puertas afuera. Aquí tengo que decir en favor de mi suegra que ella tenía tanta virtud como juicio, y salvando ciertos defectos a los que las personas que no practican oración son propensas, tenía buenas cualidades. Puede que yo le diera tribulaciones sin quererlo, y ella a mí sin saberlo. Espero que lo que escribo no sea visto por nadie que pudiera ofenderse con ello, o quienes quizás no estén en condición de ver estos asuntos en Dios.
Aquel caballero que me había tratado tan mal, por haber roto mis relaciones con él, tenía entre sus penitentes alguien que, por cuestiones que le sobrevinieron a su marido, se vio obligada a salir del país. Él mismo fue acusado de las mismas cosas de las que tan injusta y abundantemente me había acusado a mí, e incluso de cosas mucho peores, y con mayor excitación y revuelo. Aunque conocía bien todo esto, Dios me concedió el favor de no hacer nunca de su caída el tema de mi conversación. Por el contrario, cuando alguien me hablaba acerca de ello, le compadecía, y decía cuanto podía para restar importancia a su caso. Y Dios dirigía tan bien mi corazón, que éste nunca accedió a entrar en un vano gozo por verle vencido, y oprimido, a través de ese tipo de maldades que tan afanado había estado intentando traer sobre mí. Aunque sabía que mi suegra estaba al tanto de todo esto, nunca hablé de ello, ni de los tristes malentendidos que este caballero había causado a una familia en particular.
XXVI
Un día, cuando mi marido aún vivía, sobrecargada por la tristeza y sin saber qué hacer, me surgió el deseo de hablar con una persona de distinción y mérito que se desplazaba a menudo a la campiña. Escribí una carta para solicitar entrevista con él, pues buscaba su instrucción y consejo. Pero pronto después sentí un remordimiento; esta voz habló en mi corazón: “Qué... ¿quieres alivio y buscas desprenderte de mi yugo?” En ese momento envié de inmediato una nota rogándole que me disculpara, añadiendo que lo que había escrito provenía tan sólo del amor propio, no de una necesidad imperiosa; que como él sabía lo que era serle fiel a Dios, yo esperaba que no desaprobara que obrara con esta sencillez Cristiana.
Sin embargo se sintió ofendido, lo cual me sorprendió mucho, pues había concebido una idea elevada de su virtud. Virtud tenía, pero aquella que está llena de la vida y actividades de la naturaleza, y un tanto ajena a los senderos de la mortificación y la muerte.
Tú, oh mi Dios, has sido mi pastor aun en estas sendas, pues con gran admiración lo he comprobado después de que quedaran atrás. Bendito sea tu nombre por siempre. Me veo obligada a llevar este testimonio a pies de tu bondad.
Antes de continuar con mi narración, debo añadir un comentario de algo que el Señor me hizo ver para reconciliarme con el camino por el cual, en su bondad, Él se complació guiarme; y esto es, que esta oscura senda es la que con mayor seguridad mortificará el alma, pues no deja sitio alguno que se pueda utilizar como punto de apoyo. A pesar de que en sí no tiene ninguna aplicación hacia ningún estado en particular con Jesucristo, no obstante, durante su puesta en escena, esta misma senda se ve a sí misma ataviada con todas las disposiciones divinas. El alma impura y egoísta, por la presente es purificada, como oro en el horno. Antes era llena de su propio juicio y su propia voluntad, mas ahora es obediente como un niño y no encuentra en sí ninguna otra voluntad. Antes hubiera entrado en duelo por una menudencia; ahora se rinde al momento, no con reticencia y sudores por estar practicando la virtud, mas como si fuera algo natural. Sus propios vicios se disipan. Esta criatura antaño tan vana, ahora nada ama sino pobreza, bajeza, y humillación. Antes, prefería estar por encima de todo el mundo; ahora, que todo el mundo esté sobre ella, mostrando una caridad sin límites hacia su prójimo, sobrellevando sus faltas y debilidades, con el propósito de atraerle con el amor, cosa que antes no podía hacer sino con el uso de grandes esfuerzos y sujeciones. La furia del lobo se transforma en la mansedumbre del cordero.
A lo largo de todo el tiempo que yo experimentaba mis miserias y mis profundas tribulaciones, no buscaba con desesperación dulces visiones o recreos. No quería ver ni conocer nada más que a Jesucristo. Mi alcoba era mi única distracción. Incluso cuando sucedía que la reina se encontraba cerca de mí, a la que no había visto nunca, y a la que tenía bastantes ganas de ver, nunca lo hice; aunque me hubiera bastado con abrir mis ojos y echar una leve ojeada para encontrarla. Me deleitaba en oír a otros cantar; pero una vez estuve cuatro días con una persona cuya voz se consideraba como una de las más hermosas del mundo, sin llegar nunca a pedirle que cantara; cosa que la sorprendió, pues sabía bien que, conociendo su nombre, debía conocer el sublime encanto de su voz. No obstante incurría en algunas infidelidades, preguntando a otros lo que decían de mí, y de qué me inculpaban. Me encontré con alguien que me lo contó todo. Aunque no lo aparentaba en absoluto, sólo servía para mortificarme. Me daba cuenta de que mi yo aún estaba muy despierto.
Nunca seré capaz de expresar la cuantía de mis miserias. Han sido tan vastamente superadas por los favores de Dios, y han sido a tal punto digeridas por éstos, que ya no puedo contemplarlas. Una de las cosas que me produjo mayor tribulación durante los siete años mencionados, especialmente los cinco últimos, consistía en unos extraños desvaríos de mi imaginación que no me daban tregua. Mis sentidos les hacían compañía. Ya no podía cerrar mis ojos en la iglesia. De esta forma, al dejar abiertas todas las puertas y avenidas, era como una viña expuesta; porque los setos que el padre de familia había plantado habían sido arrancados. Veía a todos cuantos salían o entraban, y todo cuanto estaba pasando en la iglesia. Pues la misma fuerza que me había atraído interiormente al recogimiento, parecía como si ahora me empujara hacia la disipación.
Cargada de miserias, encorvada bajo el peso de opresiones, y aplastada bajo las continuas cruces, no se me ocurría otra cosa mas que habría de terminar así mis días. No quedaba en mí ni la más mínima esperanza de llegar a salir alguna vez a la superficie. Además, pensé que había perdido la gracia para siempre, y la salvación de la cual nos hace ésta merecedores; pero al menos anhelaba hacer por
Dios cuanto pudiera, aunque temiese que nunca le llegara a amar. Contemplando el dichoso estado del que me había visto caer, deseaba servirle con gratitud, aunque me veía a mí misma como una víctima condenada para la destrucción. En ocasiones, la visión de ese dichoso período hacía que surgieran secretos deseos en mi corazón de volverlo a recuperar. De inmediato era rechazada y lanzada de nuevo a lo profundo del abismo; juzgábame estar en un estado propio de almas infieles. Parecíame, Dios mío, como si hubiera de estar eternamente desechada de tu considerar, y del de todas las criaturas. De forma gradual mi situación dejó de ser dolorosa. Llegué incluso a hacerme insensible a ella, y mi insensibilidad parecía ser como el endurecimiento final de mi depravación. Mi frialdad me reflejaba la imagen de una frialdad mortal. Así era en realidad, oh mi Dios, pues de esta forma moría al yo, con el fin de poder vivir por completo en Ti, y en tu precioso amor.
Retomando mi historia, uno de mis sirvientes quiso hacerse Barnabita*. Escribí acerca de ello al Padre de la Motte. Me respondió diciendo que debía dirigirme al Padre LaCombe, quien por aquel entonces era el superior de los Barnabitas de Tolón*. Aquello me obligó a escribirle. Siempre había guardado un respeto y estima personal hacia él, como alguien que está bajo la gracia. Estaba contenta por esta oportunidad de encomendarme a sus oraciones. Le escribí acerca de mi caída de la gracia de Dios, que había devuelto sus favores con la más terrible ingratitud; que era miserable, y un individuo digno de compasión; que lejos de haber avanzado hacia Dios, Él se había vuelto algo completamente desconocido para mí. Él respondió como si hubiera comprendido totalmente, gracias a una luz sobrenatural, la terrible descripción que le había dado de mí misma.
Clérigo de la congregación de San Pablo que dio principio a sus ejercicios en la iglesia de San Bernabé de Milán.
Ciudad situada cerca de Génova al sudeste de Francia, en la provincia de Provenza. El manuscrito original reza “Tonon”. Se ha optado la traducción por Tolón, única ciudad de la que hemos podido hallar información relevante.
En medio de mis miserias, Génova se me vino a la mente, y de una forma un tan peculiar que me causó mucho temor. “¡Qué! – dije yo –, “¿habré de entrar en un exceso tal de impiedad que, para completar mi depravación, voy a abandonar la fe mediante la apostasía? (Los habitantes de Génova eran por lo general Protestantes Calvinistas) ¿Tendré entonces que dejar esa iglesia, por la que entregaría mil veces mi vida? O, ¿habré de alejarme de aquella fe que desearía fuera sellada aun junto a mi sangre?” Tenía tal desconfianza de mí misma, que no me atrevía a esperar nada, pero tenía miles de razones por las que temer. No obstante, la carta que había recibido del Padre LaCombe, en la cual me daba detalles de su actual disposición, una carta de alguna manera similar a la mía, tuvo
un efecto tal, que restauró la paz y la calma a mi mente. Interiormente me sentía unida a él, como si fuera una persona muy fiel a la gracia de Dios. Después se me apareció en un sueño una mujer bajando del Cielo, para decirme que Dios me requería en Génova.
Unos ocho o diez días antes del día de Santa Magdalena, en el año 1680, se me ocurrió la idea de escribirle al Padre LaCombe, y pedirle que si había recibido mi carta antes de ese día, orara en particular por mí. Todo se dispuso de tal manera que, totalmente en contra de lo que yo esperaba, recibió mi carta la víspera de Santa Magdalena, y mientras oraba al día siguiente por mí, se le dijo, tres veces seguidas, con mucho poder: “Ambos habitaréis en un único y mismo lugar”. Él se sorprendió mucho, pues antaño nunca había recibido palabras interiores. Creo, oh mi Dios, que esto se ha visto confirmado, más que en ningún cobijo temporal, principalmente en nuestro sentir interior y experiencia, en las mismas cruciformes desventuras que nos han acaecido a ambos, y en Ti mismo, que eres nuestra morada.
XXVII
En aquel feliz día de Santa Magdalena mi alma fue liberada por completo de todos sus quebrantos. Desde la llegada de la primera carta del Padre LaCombe, ya había empezado a recuperar una vida nueva. En aquel entonces era como la de un muerto que es levantado de entre éstos, mas aún sin desatarse de sus prendas mortuorias. En este día estaba, por así decirlo, en perfecta vida, y fui puesta en completa libertad. Me encontraba a mí misma tan por encima de la naturaleza, como antes había estado abatida bajo su peso. Me encontraba inexplicablemente rebosante de gozo por ver que el que pensaba haber perdido para siempre, regresaba de nuevo a mí en inefable magnificencia y pureza. Fue entonces cuando, oh Dios, en Ti encontré de nuevo todo de cuanto había sido privada, de una forma inefable, junto a nuevas virtudes; la paz que ahora poseía era toda santa, celestial e inexpresable. Todo lo que había disfrutado antes sólo era una paz, un don de Dios, mas ahora recibía y poseía al Dios de paz. Sin embargo, el recuerdo de mis pasadas miserias aún traía temor sobre mí, evitando así que la naturaleza encontrara forma de tomar para sí parte alguna en todo ello. Tan pronto como yo quisiera ver o probar alguna cosa*, el siempre avizor Espíritu lo frustraba y repelía. Lejos estaba yo de elevarme, o de atribuirme a mí misma nada que tuviera que ver con este estado. Mi experiencia me hacía sensible de lo que yo era en realidad.
Esperaba haber disfrutado de este feliz estado durante algún tiempo, pero poco me imaginaba yo que mi presente felicidad hubiera de ser tan grande e inmutable.
La naturaleza tratando de expresarse.
Si uno pudiera juzgar un bien por la tribulación que lo precede, permito que el mío se juzgue por las tristezas que había padecido antes de obtenerlo. El apóstol Pablo nos dice que «los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada». ¡Cuán cierto es esto en cuanto a esta vida! Más valía un día en esta felicidad que años de sufrimientos. En verdad que en aquel momento merecía la pena todo por lo que había pasado, a pesar de que aún entonces no era más que el amanecer. Me fue restaurada una alacridad por hacer el bien, mayor que nunca. Todo me parecía bastante libre y natural. Al principio esta libertad no se extendía mucho; pero, a medida que yo avanzaba, se hacía más y más grande. Tuve la oportunidad de ver a Monseñor Bertot durante unos instantes, y le dije que creía que mi estado había cambiado bastante. Él, que parecía estar atendiendo a otra cosa, contestó que “no”. Yo le creí; porque la gracia me enseñó a anteponer el juicio de otros, y creerles a ellos antes que a mis propias opiniones y experiencia. Esto no me supuso ninguna clase de problema. Cualquier estado me parecía totalmente indiferente con tal de tener el favor de Dios. Sentía una especie de bienaventuranza creciendo cada día en mí. Hice toda clase de bien, sin egoísmo o premeditación. Cuando quiera que se presentaba a mi mente un pensamiento que se encaminaba hacia mí misma, era de inmediato rechazado, como si hubiera en el alma una cortina que se echara por delante de él. Mi imaginación era llevada a tal sujeción, que ahora eso me daba pocos problemas. Me maravillaba ante la limpieza de mi mente y la pureza de todo mi corazón.
Recibí una carta del Padre LaCombe en la que escribía que Dios le había mostrado que tenía grandes planes respecto a mí. “Así sean – me dije entonces a mí misma –, sea de justicia o de misericordia, para mí todo es por igual”. Aún llevaba a Génova en lo profundo del corazón; pero no dije nada de ello a nadie, esperando que Dios me pusiera al tanto de su todopoderosa voluntad, y temiendo que alguna estratagema del Diablo se ocultara en ello y tendiera a alejarme de mi lugar señalado, o me arrebatara de mi condición. Cuanto más veía yo mi propia miseria, mi incapacidad, y mi vacío, más claro parecía que me hacían más adecuada a los designios de Dios, cualesquiera que fueran. “Oh, mi Señor – decía –, toma al débil y al miserable para hacer tus obras, para que puedas recibir Tú toda la gloria y el hombre no se pueda atribuir parte alguna de ellas. Si hubieras de escoger a una persona ilustre y de gran talento, uno pudiera
atribuirle algo; pero si Tú me tomas a mí, quedará patente que sólo Tú eres el Autor de cualquier bien que haya de ser manifiesto”. Continué en quietud en mi espíritu, dejando que Dios se encargara de todo el tema, contenta de que si hubiera de requerir algo de mí, Él me proveería de los medios para llevarlo a cabo. Esperaba preparada y totalmente dispuesta para ejecutar sus mandatos, cuando quiera que los expusiera, aunque tuviera que entregar mi propia vida. Me vi liberada de todas las cruces. Reanudé mis cuidados hacia los enfermos y el vendaje de heridas, y Dios me dio a sanar las que eran de mayor urgencia. Cuando los cirujanos ya no podían hacer más, entonces Dios me hacía curarlas.
¡Oh, el gozo que me acompañaba por todo lugar, siempre allí aquel que me había unido a sí mismo, en su propia inmensidad e infinita grandeza! Oh, cómo experimenté lo que Él dijo en el Evangelio por boca de los cuatro evangelistas, y por uno de ellos en dos ocasiones: «Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará».
Cuando había perdido todo punto de apoyo existente, e incluso aquellos que son divinos, fue entonces que me vi felizmente impulsada a zambullirme en lo puramente divino, a través de aquellas mismas cosas que parecían alejarme de ello cada vez más. Al perder todos los dones, junto a todos sus puntos de apoyo, encontré al Dador. Al perder el sentido y la percepción de Ti en mí... vi que para encontrarte, mi Dios, me había perdido de Ti mismo, a través de tu propia inmutabilidad*. Oh, pobres criaturas, que os pasáis todo vuestro tiempo alimentándoos de los dones de Dios, y en ello pensáis ser los más felices y favorecidos.
Traducción literal: te hallé, oh Dios mío, para no volverte ya más a perder en Ti mismo, en tu propia inmutabilidad.
¡Cuánto os compadezco si os quedáis ahí, lejos aún del verdadero descanso, y cejáis en seguir adelante hacia Dios Mismo, mediante la pérdida de aquellos apreciados dones en los que ahora os deleitáis! ¡Cuántos se pasan toda su vida así, y tienen un alto concepto de sí mismos! Mas hay otros que, llamados por Dios a morir a sí mismos, pasan todo su tiempo en una vida moribunda, en agonías internas, sin llegar nunca a entrar en Dios mediante la muerte y una pérdida total del yo, pues siempre están dispuestos a retener algo con pretextos verosímiles, y así nunca se entregan por completo a todo lo que abarcan los designios de Dios. Nunca disfrutan de Dios en toda su plenitud; lo cual es una pérdida que a duras penas se puede llegar a comprender en esta vida.
Oh mi Señor, ¡qué felicidad llegaba a paladear y disfrutar en mi soledad, junto a mi pequeña familia, donde nada interrumpía mi tranquilidad! Como residía en el campo, y la corta edad de mis hijos no requería de mis muchas atenciones, por estar en buenas manos, me retiraba buena parte del día a un bosque. Pasé tantos días de felicidad como meses de tristeza había tenido. Tú, oh mi Dios, hiciste conmigo como con tu siervo Job, devolviéndome doble de lo que habías tomado, y librándome de todas mis cruces. Me diste una facilidad maravillosa para satisfacer a todo el mundo. Ahora lo más sorprendente era que mi suegra, que siempre se había estado quejando de mí, sin que yo hiciera nada fuera de lo que estaba acostumbrada para complacerla, declaraba que nadie podría estar más satisfecho conmigo que ella misma. Aquellos que antaño me habían menospreciado más, dejaban ahora ver su tristeza por ello y se deshacían en elogios conmigo. Mi reputación se afianzó, en la misma medida que antes parecía perdida. Me mantenía en una paz completa, por fuera y por dentro. Me parecía como si mi alma se hubiera convertido en la Nueva Jerusalén de la que habla el Apocalipsis, como una novia preparada para su marido y donde ya no hay más tristeza, ni sollozos. Conservaba una indiferencia total hacia todo lo de aquí, una unión tan grande con la voluntad de Dios, que mi propia voluntad parecía estar completamente extraviada. Otra voluntad había tomado el lugar de la original, y por ello mi alma no podía decidirse hacia un lado u otro, sino que sólo se alimentaba de las providencias diarias de Dios. Ésta ahora había encontrado una voluntad del todo divina, pero tan sencilla y natural que se veía a sí misma infinitamente más libre de lo que nunca había estado por su cuenta.
Estas disposiciones han perdurado, y se han fortalecido aún más, y se han ido perfeccionado hasta este mismo instante. Ni siquiera prefería una cosa a otra, sino que estaba contenta con lo que acaeciera. Si alguien en la casa me preguntaba “¿Quieres esto, o aquello?”, me sorprendía ver entonces que no había quedado en mí nada que pudiese desear o elegir*. Era conmigo como si todo lo relacionado con asuntos de escasa importancia se hubiera esfumado, y un poder más alto hubiera tomado su lugar, y lo llenara por completo. Incluso no llegaba a percibir aquella alma que antaño Él hubiera guiado con su vara y su cayado, pues ahora sólo se aparecía Él, habiéndole cedido mi alma su lugar. A mí me parecía como si ésta hubiera sido transferida a su Dios, toda entera y de un sólo golpe, para llegar a ser una sola cosa con Él; igual que una gotita de agua, al ser echada al mar, recibe las cualidades del mar. ¡Oh, unión de uniones, demandada por Dios a los hombres por medio de Jesucristo y merecida gracias a Él! ¡Cuán fuerte es esto en un alma que se adentra y se extravía en su Dios! Tras la consumación de esta divina unión, el alma permanece escondida con Cristo en Dios. Esta feliz pérdida no es como aquellas de condición pasajera que el éxtasis produce, que son más bien una absorción que una unión, porque posteriormente el alma se ve de nuevo a sí misma con todas sus disposiciones características. Ella siente aquí que se cumple aquella oración... Juan 17:21: «para que todos sean uno; como tú, oh padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros». (Versión 1960)
Nota traductor: no se nos está diciendo que se comportaba “como un zombie”, sino que simplemente no tenía preferencias. Todo le era por igual. Esto no quiere decir que no tomara decisiones, y que si tenía que tomar café, por ejemplo, no decidiera echarle más o menos azúcar. No. Se está hablando de una disposición interna del corazón que para ella era tan real como la vida misma. De hecho, esta disposición parece que no puede ser otra cosa que la mismísima base necesaria en el Cristiano para los dones del espíritu mencionados por Pablo en la epístola a los Gálatas... gozo, paz, paciencia...
XXVIII
Me tuve que desplazar a París por ciertos asuntos. Una vez allí, me adentré en una iglesia, que estaba muy oscura, y me acerqué al primer confesor que encontré, que no conocía de nada, ni he vuelto a ver desde entonces. Hice una simple y breve confesión; pero no dirigí ni una sola palabra al propio confesor. Me sorprendió diciendo: “No sé si es usted doncella, esposa o viuda; mas siento un fuerte impulso interior a exhortarle a que haga lo que el Señor le ha hecho saber, eso que Él requiere de usted. No tengo nada más que decir”. Yo le respondí: “Padre, soy una viuda que tiene niños pequeños. ¿Qué más podría Dios requerir de mí, sino cuidarlos debidamente en su educación?” Él contestó: “Nada sé acerca de esto. Usted sabe que si Dios se le ha manifestado, es que requiere algo de usted; no hay nada en el mundo que debiera impedirle hacer su voluntad. Uno puede que tenga que dejar a sus propios hijos para hacer eso”. Esto me sorprendió mucho. Sin embargo, no le dije nada de lo que sentía sobre Génova. Sumisa, me dispuse a dejarlo todo, si el Señor me lo requería. No lo miraba como un bien al que yo aspirara, o como una virtud que esperaba adquirir, o como algo extraordinario, o como un acto que se mereciera alguna recompensa por parte de Dios; sino que sólo me entregué para ser guiada por la senda de mi cometido, cualquiera que pudiera ser, sin sentir ninguna diferencia entre mi propia voluntad y la voluntad de Dios en mí.
En esta disposición vivía yo con mi familia en la mayor serenidad, hasta que a uno de mis amigos le surgió un gran deseo de partir en una misión a Siam. Vivía a veinte leguas de mi casa. Cuando estaba a punto de hacer una promesa hacia este empeño, se vio detenido, y algo le impulsó a venir y hablar conmigo. Vino de inmediato, y como tenía algún reparo en dejarme ver sus intenciones,
se fue a leer salmos y oraciones a mi capilla, esperando que Dios se contentara con su voto. Mientras estaba atareado con el servicio divino en mi auditorio, de nuevo algo le detuvo. Abandonó la capilla y vino a hablar conmigo. Entonces me contó sus intenciones.
Aunque no pensaba decirle nada positivo, tuve una impresión en mi alma de relatarle mi caso, y la idea que había tenido durante largo tiempo acerca de Génova. Le conté el sueño que había tenido, que a mí me parecía sobrenatural. Cuando terminé, sentí un fuerte impulso de decirle: “Debes ir a Siam; y también has de ayudarme en este asunto. Es con este fin que Dios te ha enviado aquí; quiero que
me des tu consejo”. Tres días después, habiendo considerado el tema y habiendo consultado al Señor en ello, me dijo que creía que debía irme allí; mas que para tener una mayor certeza, sería necesario ver al Obispo de Génova. Si a él le parecía bien mi plan, sería una señal de que era del Señor; si no, tendría que olvidarlo. Estuve de acuerdo con su sentir. Entonces se ofreció ir a Annecy, para hablar con el Obispo, y para ponerme al corriente de todo. Como era un hombre avanzado en años, estábamos deliberando de qué manera podría hacer un viaje tan largo, cuando llegaron dos viajeros que nos dijeron que el Obispo estaba en París. Esto a mí me pareció una extraordinaria providencia. Me aconsejó escribir al Padre LaCombe y encomendar el tema a sus oraciones, pues residía en aquel territorio.
Más tarde pudo hablar con el obispo en París. Se me presentó la oportunidad de desplazarme allí, y yo también hablé con él.
Le dije que mi plan era adentrarme en la región, y emplear allí mis fondos para levantar una fundación, con vistas a todos aquellos que estuvieran de verdad dispuestos a servir a Dios, y entregarse a Él sin reservas; y que muchos de los siervos del Señor me había animado a ir hacia allí. Al Obispo le pareció bien el plan. Dijo que los Nuevos Católicos se iban a establecer en Gex, cerca de Génova, y que aquello era algo de la providencia. Yo le contesté que no tenía vocación hacia Gex, sino hacia Génova. Dijo que desde allí podría desplazarme sin problemas a esa ciudad.
Pensé que esto era un camino que la Providencia había abierto para hacer este viaje con los mínimos inconvenientes. Como todavía no sabía a ciencia cierta nada de lo que el Señor habría de hacer por medio de mi mano, no deseaba oponerme en nada. “¿Quién sabe – decía yo – si la voluntad de Dios sólo consiste en que haya de contribuir a este asentamiento?”
Me fui a ver a la priora de los Nuevos Católicos de París. Parecía estar muy contenta, y me aseguró que con gusto estaría de mi lado. Como ella es una gran sierva de Dios, esto me sirvió de confirmación. Cuando podía reflexionar un poco, cosa rara, pensaba que Dios la escogería a ella por su virtud, y a mí por mis bienes terrenales. Cuando inadvertidamente me miraba a mí misma, no podía pensar que Dios haría uso de mí; pero cuando veía las cosas en Dios, entonces percibía que cuanto menos era yo, tanto más encajaba en
sus designios. Ya que no veía en mí nada extraordinario, y me veía en el más bajo nivel de perfección, y me imaginaba que designios
excepcionales requerían un excepcional grado de inspiración, esto me hacía dudar y temer engaño. No era que tenía miedo de algo, con relación a mi perfección y salvación, pues se habían remitido a Dios; sino que tenía miedo de no hacer su voluntad por ser demasiado apasionada y precipitada en hacerla. Fui a consultar al Padre Claude Martin. En aquel tiempo no me dio una respuesta definitiva, exigiendo tiempo para poder orar sobre ello; diciendo que me escribiría con lo que a él le pareciera ser la voluntad de Dios para conmigo.
Me costó trabajo llegar a hablar con Monseñor Bertot, bien por su difícil acceso, bien porque sabía hasta qué punto condenaba él las cosas extraordinarias, o fuera del uso normal. Como era mi guía espiritual, me sometía, en contra de mi propia visión y juicio, a lo que él dijera, echando a un lado mis propias experiencias cuando el deber me pedía creer y obedecer. Pensé, sin embargo, que en una cuestión de esta importancia debía dirigirme a él, y antes escoger su sentir sobre el tema al de cualquier otro, persuadida de que me diría la voluntad de Dios de una forma infalible. Fui entonces a él, y me dijo que mi designio era de Dios, y que había tenido un sentir dado por Dios durante un tiempo atrás, de que requería algo de mí. Por lo tanto volví a casa para ponerlo todo en orden. Amaba mucho a mis hijos y me encantaba estar con ellos, pero lo resigné todo a Dios para seguir su voluntad.
Cuando regresé de París, me puse en las manos de Dios, resuelta a no tomar ningún paso, bien fuera hacer que el asunto saliera adelante o fracasara, o bien que avanzara o retrocediera, sino moverme sencillamente al compás que Él gustara marcar. Tuve misteriosos sueños que no presagiaban sino tribulaciones, persecuciones y desgracias. Mi corazón se sometía a lo que quiera que a Dios le agradara disponer. Tuve uno que fue muy elocuente.
Mientras estaba atareada en algún deber necesario, vi cerca de mí un pequeño animal que aparentaba estar muerto. Me dio la impresión de que este animal era la envidia de algunas personas, que parecían estar muertas por algún tiempo. Lo levanté, y como vi que intentaba por todos los medios de morderme, y que se estaba haciendo más grande, lo tiré lejos. De inmediato vi que había llenado mis dedos de púas puntiagudas como agujas. Me allegué a alguien que yo conocía para que me las sacara; sin embargo, las metió más hacia dentro, y me dejó así, hasta que un caritativo sacerdote de gran
mérito (cuyo rostro aún sigue conmigo, y nunca le he llegado a ver, aunque creo que antes de morir lo haré) alzó este animal con un par de tenazas. En el momento en que lo tenía agarrando con fuerza, aquellas afiladas púas se cayeron por sí mismas. Vi que había entrado fácilmente en un lugar que previamente parecía inaccesible. Y a pesar de que el barro me llegaba a la cintura, yendo de camino a una iglesia desierta, logré abrirme camino a ella sin llegar a ensuciarme nada. Más adelante será fácil ver lo que esto quería decir.
Sin duda le sorprenderá a usted el ver que yo, que hago tan poca mención de cosas extraordinarias, relate sueños. Lo hago por dos razones; en primer lugar a causa de la fidelidad, por haber prometido no omitir nada de lo que pudiera hacer memoria; en segundo lugar, porque es el método del que Dios hace uso para comunicarse con almas que son fieles, para darles atisbos de cosas por venir que les conciernan. De este modo los sueños misteriosos se pueden encontrar en muchos lugares de las santas Escrituras. Tienen unas singulares características, como:
Dejan constancia de que son misteriosos, y que tendrán su efecto a su debido tiempo.
Raramente se disipan de la memoria, aunque uno olvide todos los demás.
Intensifican la certeza de su verdad cada vez que uno piensa en ellos.
Normalmente dejan una especie de unción, un sentir divino o una sensación cuando uno se despierta.
Recibí cartas de diversas personas religiosas, algunas de las cuales vivían lejos de donde yo vivía, y parte resultado de contactos personales entre estas mismas personas, impulsando mi puesta en marcha al servicio de Dios, y algunos de ellos mencionando a Génova en particular, todo de una forma tal que llegó a sorprenderme. Uno de ellos dio a entender que allí habría de llevar la cruz y ser perseguida; y otro de ellos que sería ojos para el ciego, pies para el cojo, y brazos para el tullido.
El párroco, o capellán, al que pertenecía mi casa, tenía gran temor de que estuviera bajo falsas ilusiones. Lo que en aquel entonces me fue de gran confirmación era que el Padre Claude Martin, al que he mencionado hace poco, me escribió que, tras muchas oraciones, el Señor le había dado a conocer que me requería
en Génova, y que habría de sacrificárselo todo a Él de forma libre y voluntaria. Yo le respondí que quizás el Señor no requería nada de mí salvo cierta cantidad de dinero para ayudar a fundar una institución que iba a ser establecida allí. Respondió que el Señor le había hecho saber que no quería mis bienes terrenales, sino mi propia persona. Justo al mismo tiempo que esta carta, recibí una del Padre LaCombe, diciéndome que el Señor le había dado a él, al igual que a varios de sus buenos y fieles siervos y siervas, una convicción de que Él me quería en Génova. Los firmantes de estas dos cartas vivían a más de ciento cincuenta leguas de distancia uno del otro; pero ambos escribieron lo mismo. No podía sino estar un tanto perpleja de recibir al mismo tiempo dos cartas exactamente iguales, de dos personas viviendo tan lejos una de la otra.
En el momento en que me convencí totalmente de que se trataba de la voluntad de Dios, y veía que no había nada en la tierra capaz de detenerme, mi alma llevaba en sí cierto dolor en tener que dejar a mis hijos. Y mientras pensaba en esto una duda se aferró a mi mente. ¡Oh Señor mío! Si me hubiera amparado en mí misma, o en las criaturas, me habría rebelado; «He aquí que tú confías en Egipto, en ese bastón de caña cascada, que a cualquiera que se apoye sobre ella, le entrará por la mano y se la atravesará». Pero confiando sólo en Ti, ¿qué habría de temer? Entonces me decidí a ir, a pesar de las censuras de los que no entienden lo que es ser un siervo del Señor, y lo que conlleva recibir y obedecer sus mandatos. Creía firmemente que Él, en su Providencia, dispondría de los medios necesarios para la educación de mis hijos. Por niveles lo puse todo en orden, siendo el Señor mi única guía.
XXIX
S i por un lado la Providencia asignaba mi renuncia a todas las cosas, por el otro parecía endurecer mis cadenas, y hacía más reprochable mi ruptura. Nadie podría recibir mayores señas de afecto de su propia madre que aquellas que por aquel entonces recibía yo por parte de mi suegra. Aun la enfermedad más insignificante que me acaecía le afectaba mucho. Decía que veneraba mi virtud. Creo que lo que contribuyó un buen tanto a este cambio, fue que había oído que tres personas me habían ofrecido su mano, y que los había rechazado, aunque su fortuna y posición eran bastante superior a las mías. Se acordó de cómo me había reconvenido duramente sobre este tema, y de que yo no le había contestado ni una palabra, y de ahí podría haber pensado que había estado en mi mano el haberme casado en beneficio propio. Empezaba a temer que un trato tan riguroso, como el suyo había sido para conmigo, me pudiera incitar a librarme ahora de su tiranía usando los mismos medios, con honor, y era susceptible al daño que ello pudiera ocasionar a mis hijos. Así que ahora era muy cariñosa conmigo en cualquier situación.
Caí terriblemente enferma. Pensaba que Dios había aceptado mi voluntad de sacrificárselo todo a Él, y que lo exigía con mi propia vida. Durante esta enfermedad, mi suegra no se apartó de mi lecho; sus muchas lágrimas probaron la sinceridad de su afecto. Aquello me afectó mucho, y creí amarla como a mi verdadera madre. ¿Cómo podía, pues, dejarla ahora, siendo tan anciana? La doncella que hasta entonces había sido mi plaga, concibió una insólita amistad hacia mí. Me loaba en todo lugar, encomiando mi virtud a lo más alto, y me servía con extraordinario respeto. Me suplicó perdón por todo lo que me había hecho sufrir, y tras mi partida se moría de pena.
Había un sacerdote de mérito, un hombre espiritual, que se había hundido por la tentación de querer asumir un empleo que yo sentía que Dios no le había llamado a hacer. Temiendo que pudiera ser una trampa para él, le aconsejé en contra de ello. Él prometió que no lo haría, pero lo aceptó. Después me esquivó, contribuyó a calumniarme, se apartó poco a poco de la gracia, y murió poco después.
Había una monja en un monasterio, al que yo solía ir a menudo, que había entrado en un estado de purificación, y todos los que estaban en la casa lo veían como una distracción. La encerraron bajo
llave y todos el que iba a verla lo denominaba delirio o melancolía. Yo sabía que era persona devota, y solicité verla. En el momento en que me acerqué a ella, sentí una impresión de que lo que buscaba era pureza. Le rogué a la Superiora que no la encerraran, ni que se permitiera que la gente la viera, sino que me la confiara a mi cuidado. Yo esperaba que las cosas cambiaran. Descubrí que su mayor pena era que la tomaran por tonta. Le aconsejé que sufriera el estado de insensatez, pues Jesucristo había estado dispuesto a soportarlo ante Herodes. Este sacrificio la tranquilizó de inmediato. Pero como Dios deseaba purificar su alma, la separó de todas esas cosas por las que antes había tenido el mayor de los apegos. Al fin, después de haber padecido con paciencia sus sufrimientos, su Superiora me escribió que yo tenía razón, y que ahora ella había salido de ese estado de abatimiento, con una pureza mayor que nunca. En aquel entonces el Señor sólo me dio a conocer a mí su estado. Este fue el génesis del don de discernir espíritus, que luego recibí en mayor medida.
El último invierno antes de que dejara la casa fue uno de los más largos y duros en varios años (1680). A éste le siguió un tiempo de terrible escasez, que para mí vino a ser una oportunidad de ejercitar la caridad. Mi suegra se unió conmigo de corazón, y a mí me parecía tan cambiada, que no podía sino sorprenderme y gozarme por ello. Distribuíamos en casa noventa y seis docenas de hogazas de pan cada semana, pero las dádivas hacia los tímidos era mucho mayores. Mantenía empleados a muchachos y muchachas. El Señor trajo tal bendición a mis limosnas, que no veía que mi familia perdiera nada por ello. Antes de la muerte de mi marido, mi suegra le dijo que le arruinaría con mis obras de beneficencia, aunque él mismo era tan caritativo que, un muy querido año, cuando era joven, repartió una suma considerable. Ella se lo repitió tanto, que me mandó tomar nota de todo el dinero que invertía, de la parte que ponía para los gastos de la casa, y de todo lo que compraba, para así poder juzgar mejor lo que daba al pobre. Esta nueva obligación de la que me hicieron responsable me parecía muy ruda, pues durante más de once años que habíamos estado casados, nunca antes me habían pedido algo así. Lo que más me preocupaba era el temor de que no me quedara suficiente para dar a los que lo necesitaban. Sin embargo, me sometí a ello, sin retener nada en ninguna área de mis limosnas. En realidad no anotaba ninguna de mis ofrendas, aunque mi relación de gastos cuadraba con exactitud. Me quedaba muy perpleja y sorprendida, y lo consideraba una de las maravillas de la Providencia. Vi con claridad, oh mi Señor, que lo que me hacía ser más desprendida con aquello que yo creía que era Tuyo, y no mío, sencillamente provenía de tus arcas. ¡Oh, si sólo supiéramos hasta qué punto la caridad, en vez de malgastar o disminuir los bienes del donante, los bendice, aumenta y multiplica copiosamente! Cuánto inútil despilfarro hay en el mundo, cosas que, usadas adecuadamente, supondrían cuantiosa ayuda para la subsistencia del pobre, y serían restituidas con abundancia y ampliamente recompensadas a las familias de aquellos que las dieran.
En el tiempo de mis mayores pruebas, algunos años después de la muerte de mi marido (pues comenzaron tres años antes de mi viudez, y duraron cuatro años más), vino un día a decirme mi lacayo (yo estaba entonces en la campiña) que había un pobre soldado en la carretera que se estaba muriendo. Hice que lo llevaran adentro, y mandé que se le preparara un lugar separado, donde lo mantuve más de una quincena. Su dolencia era una herida infectada que había tomado en el ejército. Era tan nauseabunda que, aunque la servidumbre se inclinaba a la caridad, nadie podía soportar acercársele. Yo misma fui a supurarle sus venas. Pero nunca había hecho algo tan difícil. A menudo tenía que esforzarme durante un cuarto de hora seguida sin parar. Parecía como si mi propio corazón se me fuese a salir; mas nunca desistí. Algunas veces tenía a gente pobre en mi casa para vendar sus llagas purulentas; pero nunca me había visto ante algo tan terrible como esto. El pobre hombre, después de haberle hecho recibir el sacramento, murió.
Lo que ahora me daba no pocas preocupaciones era el cariño que le tenía a mis hijos, en especial a mi hijo más pequeño,* a quien tenía razones de peso para amar. Vi que tendía al bien; todo parecía estar a favor de las esperanzas que había depositado en él. Pensé que se corría un gran riesgo abandonándole a la educación de otro. Planeaba llevar a mi hija conmigo, aunque en aquel entonces estaba enferma de una muy impertinente fiebre. No obstante, la Providencia se complació en disponer las cosas de forma tal que se recuperó rápidamente.
Guyón sólo tenía dos hijos; el mayor, y la niña que tuvo poco antes de que muriera su marido. Sin embargo, aquí parece tener otro niño, que estaría situado en medio.
Consultando otras fuentes, parece ser que tenía tres hijos en total, aunque existe la posibilidad de que la traducción original del francés al inglés, de donde se ha traducido este manuscrito, sea errónea. La única referencia a un posible tercer niño es la distinción entre un hijo varón más joven y otro mayor, distinción que continúa en la segunda parte, aunque se hace de una forma poco clara. Puede que este hijo fuera adoptado.
Las cuerdas con las que el Señor me aferraba fuertemente a su lado, eran infinitamente más recias que aquellas de carne y sangre. Las leyes de mi sagrado matrimonio me obligaron a dejarlo todo, con el propósito de seguir a mi esposo a cualquier lugar desde el que Él me llamara.
Aunque a menudo titubeaba, y dudé mucho antes de irme, tras mi marcha nunca dudé que fuera su voluntad; y aunque los hombres, que sólo juzgan las cosas conforme al éxito que aparentan tener, han aprovechado la ocasión brindada por mis desgracias y sufrimientos para juzgar mi llamado y para tacharlo de error, ilusión, e imaginación, ha sido esa misma persecución, y la multitud de extrañas cruces que ha traído sobre mí (de las cuales este encarcelamiento que ahora sufro es una) lo que me ha afianzado en la certeza de su verdad y validez.
Estoy más convencida que nunca de que la resignación con la que he llevado todas las cosas ha sido hecha en una obediencia pura a la voluntad divina.
El evangelio da efectiva muestra en este punto de su propia verdad, pues ha prometido a aquellos que lo dejen todo por amor al Señor «reciba cien veces más ahora en este tiempo..., con persecuciones también». ¿Y no he tenido yo infinitamente más de cien veces, en una posesión tan absoluta como la que mi Señor ha tomado de mí; en esa inconmovible firmeza que me ha sido otorgada en medio de mis sufrimientos, manteniendo perfecta quietud en medio de una furiosa tempestad que me arrecia por todos lados; en un gozo inefable, expansión, y libertad de los que disfruto en la más rotunda y rigurosa cautividad? No quiero que mi prisión haya de terminar antes del tiempo señalado. Amo mis cadenas. Todo me es por igual, pues no tengo una voluntad que sea mía, sino el amor puro y la voluntad perfecta de aquel que me posee. En verdad que mis sentidos no se deleitan en tales cosas, sino que mi corazón está separado de ellas.
Mi perseverancia no es mía, sino de aquel que es mi vida; así que puedo decir con el apóstol: «y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí». Es en Él en quien vivo, me muevo, y tengo mi existir.
Volviendo al tema, debo decir que no era en sí tan reacia a hacer el viaje con los Nuevos Católicos, como al hecho de unirme a ellos, pues no tenía ningún interés en ello, aunque intentaba encontrarlo.
En realidad anhelaba contribuir a la conversión de almas errantes, y Dios me utilizó para convertir a varias familias antes de mi partida, una de las cuales se componía de once o doce personas. Por otro lado, el Padre LaCombe me había escrito diciéndome que aprovechara esta oportunidad para poder salir, pero no me dijo si había de unirme a ellos o no. De este modo la Providencia de Dios era la única que lo ordenaba todo, a la cual me resignaba sin reservas; y esto es lo que impidió que me uniera a ellos.
Un día, al reflexionar humanamente en esta empresa mía, vi que mi fe se tambaleaba, debilitada por un temor de que pudiera ser que estuviera equivocada, un temor ciego que se vio incrementado por la visita de un párroco, que me dijo que era un plan imprudente y muy mal aconsejado. Encontrándome un tanto desanimada, abrí la Biblia, y me vi ante este pasaje de Isaías: «No temas, gusanito de Jacob; vosotros, los poquitos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehovah, tu Redentor, el Santo de Israel». (Isa.41:14) y cerca de ello: «Porque yo, Jehovah, soy tu Dios que te toma fuertemente de tu mano derecha y te dice: 'No temas; yo te ayudo'».
Ya tenía pues el valor suficiente para ir, pero no terminaba de convencerme de que fuera igual de bueno asentarme con los Nuevos Católicos. No obstante, era necesario ver a la Hermana Garnier, su superiora en París, con el fin de llegar juntas a un acuerdo. Pero no podía irme a París, pues ese viaje me hubiera impedido tomar otro que tenía que hacer. Entonces ella, aun muy indispuesta, se decidió a venir y visitarme. ¡De qué forma tan maravillosa, oh mi Dios, encaminaste Tú las cosas a través de tu Providencia, para hacer que todo se allegara a tu voluntad! Cada día veía nuevos milagros que, o bien me sorprendían, o aún más me confirmaban; pues con una bondad paternal cuidaste incluso de las cosas más pequeñas. Cuando estaba ya dispuesta y a punto de partir, cayó enferma. Y Tú permitiste que las cosas salieran así, para poder dar yo cobijo a una persona que entretanto hizo un viaje para venir a verme, y que si no lo habría descubierto todo. Ocurrió que como esta persona me había puesto al tanto del día en que pretendía salir de viaje, viendo yo que ese día era excesivamente caluroso y sofocante, pensé que a una persona a la que cuidaban con tanto esmero en su casa no le permitirían de ningún modo comenzar su viaje (en realidad este fue el caso, como después ella misma me dijo), con lo que oré al Señor para que se complaciera en levantar un aire para moderar el sofocante calor. No había terminado de orar, cuando repentinamente se levantó un aire tan refrescante que me sorprendí, y el viento no cesó durante todo su viaje.
Pocos días después, tras la marcha de esta persona, fui al encuentro de la Hermana Garnier y la llevé a mi casa de campo, de forma que nadie la vio ni la llegó a reconocer*. Lo que me resultaba un tanto embarazoso era que dos de mis sirvientes la conocieran. Pero como en aquel entonces yo andaba tras la conversión de una dama, pensaron que era debido a esto que la había mandado llamar, y que era necesario guardarlo en secreto para evitar que esta otra dama se hubiera de arrepentir de venir. Coincidimos con esta dama, y aunque yo no sabía nada acerca de temas controvertidos y delicados, Dios me respaldó tanto que no dejé de contestar a todas las objeciones de esta dama, y resolver todas sus dudas, a tal punto que no pudo hacer otra cosa que entregarse a Dios por completo. A pesar de que la hermana Garnier retenía una buena porción de gracia y entendimiento natural, sus palabras en esta alma no tuvieron el mismo efecto que aquellas con las que Dios me revistió, como ella misma me aseguró. Ni siquiera podía resistirse a hablar de ello. Despertóme el deseo interior de pedirle su testimonio de parte de Dios, como prueba de Su santa voluntad para conmigo. Pero Él no se agradó de concederlo en ese momento, complaciéndose de que hubiera de partir sola, sin más seguridad que su divina Providencia estaba dirigiendo todas las cosas. La Hermana Garnier no me dejó saber su opinión hasta cuatro días después. Entonces me dijo que no me acompañaría. Ante esto me sorprendí aún más, pues me había convencido a mí misma de que Dios concedería a su virtud lo que habría rehusado conceder a mis deméritos. Además, las razones que me dio me parecieron ser meramente humanas, y desprovistas de gracia sobrenatural. Esto me hizo dudar un poco; entonces, armándome de un nuevo coraje y valor, mediante la resignación de todo mi ser, le dije: “Puesto que no es por usted que me voy allí, aunque no me acompañe, no dejaré por eso de ir”. Esto la sorprendió, como ella misma me hizo saber; pues ella pensaba que, dada su negativa, yo renunciaría a mi propósito de ir.
Este punto del texto no está muy claro; la única explicación posible era que había tal rechazo por parte de los practicantes católicos hacia las nuevas corrientes religiosas más liberales, que Guyón intentó evitar por todos los medios que se supiera la llegada a su propia casa de una superiora de los Nuevos Católicos, rama un tanto “Protestante” y “Calvinista”, términos, esperamos todos, desprovistos de las connotaciones presentes en aquel siglo.
Lo puse todo en regla, y firmé el contrato de asociación con ellos que consideré apropiado. No había acabado de hacerlo, que sentí una gran conmoción y desasosiego en mi mente. Le comenté a ella mi angustia, y que no tenía ninguna duda de que el Señor me demandaba en Génova, y que, sin embargo, no me había hecho ver que hubiera de pertenecer a su congregación. Quiso disponer de algún tiempo hasta después de las oraciones y la comunión, y entonces me diría lo que ella creía que el Señor iba a requerir de mí. Y así fue. Él la guió en contra de sus intereses y preferencias. Fue entonces que me dijo que no debía adherirme a ella, que ese no era el plan del Señor; que sólo debía acompañar a sus hermanas, y que cuando estuviera allí, el Padre LaCombe (cuya carta había ella leído) me haría ver la voluntad divina. Al instante me adentré en este sentir, y mi alma recuperó entonces el dulzor de la paz interior.
Mi primer pensamiento había sido (antes de oír que los Nuevos Católicos iban a Gex) ir directamente a Génova. En aquel entonces allí había Católicos en servicio; de cualquier forma podría haber alquilado una pequeña habitación sin armar ningún ruido, sin dejarme conocer al principio; y como sabía preparar toda clase de ungüentos para sanar heridas y en especial el mal del rey, que proliferaba en aquel lugar, y por el que yo tenía una cura muy segura, esperaba así ser capaz de insinuarme con relativa facilidad, y también a través de las caridades que hubiera podido ejercer con el fin de ganarme a muchas personas. No dudo que, si hubiera seguido este impulso, las cosas habrían salido mejor. Pero yo creía que debía acatar el sentir del Obispo en vez del mío propio. ¿Qué estoy diciendo? ¿No ha tenido tu Palabra eterna, oh mi Señor, su efecto y su cumplimiento en mí? El hombre habla como hombre; pero cuando contemplamos las cosas en el Señor, las vemos bajo otra luz. Sí, mi Señor, tu designio no era entregar Génova a mis cuidados, palabras u obras, sino a mis sufrimientos; pues cuanto más veo que las cosas parecen no tener esperanza, tanto más confío en que la conversión de esa ciudad sea por un camino que sólo Tú conoces*.
(Este es otro de los puntos interesantes de esta biografía. Hemos visto anteriormente (Cap. XII) que sentir cierto tipo de cosas no depende de uno mismo. Aquí vemos que el llamado de Guyón hacia la conversión de Génova, no era tal. Génova habría de ser utilizada para quebrantar más aún a la autora, no para que fuera la “gran obra” de Dios. Esto amplía en gran medida la visión del amor de Dios hacia sus ovejas, un Dios que busca su perfeccionamiento)
Desde aquel entonces, el Padre LaCombe me ha dicho en varias ocasiones que tuvo un fuerte impulso de escribirme para que no me uniera a los Nuevos Católicos. Creía que no era la voluntad del Señor para conmigo; pero se abstuvo de hacerlo. En cuanto a mi guía espiritual, Monseñor Bertot, murió cuatro meses antes de mi partida. Tuve ciertos presentimientos sobre su muerte, y me dio la impresión de que me había legado una porción de su espíritu para poder ayudar a sus hijos.
Me vi presa de un miedo de que la confirmación que había sentido sobre el tema de Génova, al haber invertido tanto a favor de los Nuevos Católicos, en detrimento de lo que había proyectado en cuanto a aquella, era una estratagema de la naturaleza, a quien no le gusta que la desnuden. Escribí a la Hermana Garnier para poder firmar un contrato acorde con mi primer memorándum*. Dios me permitió cometer esta falta para que pudiera apreciar en todo lo posible su protección sobre mí.
Es decir, asociarse con ellos para que, yendo en contra de lo que ella deseaba realmente (ir a Génova directamente), su naturaleza, no se aprovechara y la engañara. En la Parte II de la biografía, ante un notario, se dio cuenta del error y no firmó el contrato de asociación.