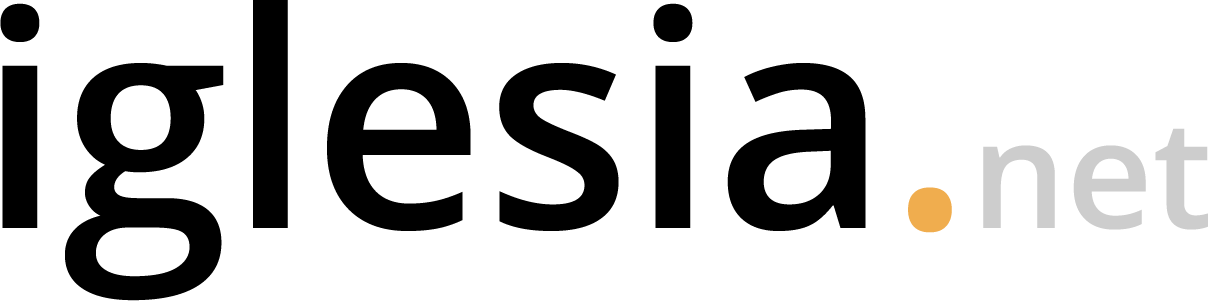Las olas son la poesía agreste de los mares; el sordo cantar de la nada, ya vencida; el rugido de batalla y de combate de la materia, a un tiempo indómita y dócil, poderosa y sierva. Cada ola tiene su propia forma, su ritmo y su mensaje, y sin embargo, a soplo del viento se hermana a otras olas, y hace coro ante las playas de tierras lejanísimas.
Hay olas en el corazón del hombre. Olas de pasiones sin nombre que recorren altivas las estancias de la razón y azotan las playas del pensamiento y de la palabra. Olas de dolor que se retuercen con furia ante la injusticia de un destino que parece inadmisible. Olas de júbilo o de placer que revientan en penachos de espuma y se vuelven algazara, dulce llanto o canto estremecido. Olas de misericordia que se abalanzan contra los muros del egoísmo fratricida, y revientan las barreras del odio y de la envidia. En verdad el corazón humano es como el océano, y como él necesita de la potencia y la luz de un viento nuevo -el viento del Espíritu- para dar cauce a su fuerza y orden al clamor de sus anhelos.
En su tumulto las olas han aprendido también las virtudes del silencio. Pasa la tormenta, y como novicias de convento recoleto dicen sus plegarias chiquitas en la arena de la costa. Y escriben nombres, y devanan sus sueños, y al ovillo del chasquido de sus minúsculos penachos regalan una rima a las impávidas estrellas.
Toda la grandeza de sus rizos impetuosos ha quedado atrás. Obedientes a la luna, serena y majestuosa, se sosiegan y moderan, y cuentan entonces historias de otros tiempos, como aquella noche bella en que los pies de Cristo acariciaban sus valles y sus crestas, cual jardín de anturios, de begonias y jazmines.
Todos los ritmos de todos los cantos, y todos los metros de todos los poemas, todo ha sido declamado en esas noches de marítimo oleaje: La sentencia de Pilato, en el día más triste del mundo, y su impacto doloroso en las almas de los hombres; el clamor de aquellas piedras quebradas por su medio ante la exclamación del Cristo en agonía; la orquesta y la coral de aleluyas infinitos de los Ángeles y Arcángeles en el día de la Pascua: todo ha tenido su trasunto en aquel ir y venir de las aguas y los mares. Son las olas como extraña traducción de la Historia de los hombres.
Y al final de tanto brío, y de tales faenas sin cuento, ¿qué queda en aquel mar? ¿Es estéril el mensaje y absurda la tonada? Alguien podrá decirlo; tú no lo digas, que es mentira. En esas playas amansadas por el rigor de las olas, y en esas arenas incontables de los litorales, Dios escribió su primera promesa, «por lo cual también de uno solo y ya gastado, nacieron hijos, numerosos como las estrellas del Cielo, incontables como las arenas de las orillas del mar» (Heb 11,12).
Deja que te invite a la alegría. Dios te ama; su amor es eterno.
Por Ángel.
Viernes, 28 de enero del 2000
Hay olas en el corazón del hombre. Olas de pasiones sin nombre que recorren altivas las estancias de la razón y azotan las playas del pensamiento y de la palabra. Olas de dolor que se retuercen con furia ante la injusticia de un destino que parece inadmisible. Olas de júbilo o de placer que revientan en penachos de espuma y se vuelven algazara, dulce llanto o canto estremecido. Olas de misericordia que se abalanzan contra los muros del egoísmo fratricida, y revientan las barreras del odio y de la envidia. En verdad el corazón humano es como el océano, y como él necesita de la potencia y la luz de un viento nuevo -el viento del Espíritu- para dar cauce a su fuerza y orden al clamor de sus anhelos.
En su tumulto las olas han aprendido también las virtudes del silencio. Pasa la tormenta, y como novicias de convento recoleto dicen sus plegarias chiquitas en la arena de la costa. Y escriben nombres, y devanan sus sueños, y al ovillo del chasquido de sus minúsculos penachos regalan una rima a las impávidas estrellas.
Toda la grandeza de sus rizos impetuosos ha quedado atrás. Obedientes a la luna, serena y majestuosa, se sosiegan y moderan, y cuentan entonces historias de otros tiempos, como aquella noche bella en que los pies de Cristo acariciaban sus valles y sus crestas, cual jardín de anturios, de begonias y jazmines.
Todos los ritmos de todos los cantos, y todos los metros de todos los poemas, todo ha sido declamado en esas noches de marítimo oleaje: La sentencia de Pilato, en el día más triste del mundo, y su impacto doloroso en las almas de los hombres; el clamor de aquellas piedras quebradas por su medio ante la exclamación del Cristo en agonía; la orquesta y la coral de aleluyas infinitos de los Ángeles y Arcángeles en el día de la Pascua: todo ha tenido su trasunto en aquel ir y venir de las aguas y los mares. Son las olas como extraña traducción de la Historia de los hombres.
Y al final de tanto brío, y de tales faenas sin cuento, ¿qué queda en aquel mar? ¿Es estéril el mensaje y absurda la tonada? Alguien podrá decirlo; tú no lo digas, que es mentira. En esas playas amansadas por el rigor de las olas, y en esas arenas incontables de los litorales, Dios escribió su primera promesa, «por lo cual también de uno solo y ya gastado, nacieron hijos, numerosos como las estrellas del Cielo, incontables como las arenas de las orillas del mar» (Heb 11,12).
Deja que te invite a la alegría. Dios te ama; su amor es eterno.
Por Ángel.
Viernes, 28 de enero del 2000