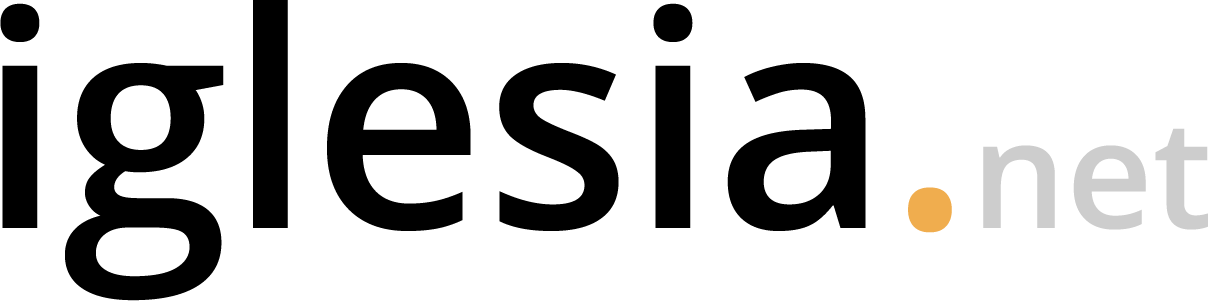03 Abril, 2025
Tú eres una obra de Dios. Como te ha sido dicho, yo te lo repito: el ser humano es la única creatura que Dios ha amado por sí misma, y la razón de esto está en que es la única en el universo visible de la que ha sido dicho: “a imagen y semejanza de Dios” (Gén 1,26).
Este designio divino hace que tu vida goce de una unidad muy alta, pues los seres creados, cuanto más perfectos, más perfectamente participan de la unidad que tiene su plenitud en Dios, que es único. En cuanto crece tu semejanza con Dios, cosa que sucede por la obra de la gracia divina, esto es, por la inhabitación del Espíritu Santo en ti, crece también tu unidad interna.
La unidad interior tiene varios y hermosos frutos: coherencia, armonía, solidez, significación, capacidad de relación, capacidad de donación. No es extraño que tus hermanos los hombres busquen con ansia profunda esta unidad, pues faltándoles ella, difícilmente pueden alcanzar los frutos que ella trae.
Por ello escudriñan las señales de la sabiduría en los más diversos autores y corrientes, tratando de preferir lo que tenga sabor más añejo y desinteresado, pues una voz en lo recóndito de su alma parece recordarles que sin esa unidad sólo queda la desintegración, que es peor que la misma muerte.
Con todo, la unidad interior no es el objetivo último del camino espiritual. Esa mal llamada “unidad” que consiste en definirse como un universo al margen de toda ley o parecer exterior en realidad no resuelve nada, pues deja sin explicación los misterios hondísimos del primer origen y del último término.
No tiene nada de extraño que quienes navegan en aguas tan extrañas pronto empiecen a creer y predicar cosas igualmente exóticas, como que ellos son el universo o el universo, Dios y ellos son lo mismo. Semejantes afirmaciones son como el velo con el que intentan cubrir las preguntas decisivas: ¿de dónde vengo?, ¿para dónde voy?
Estas religiones o filosofías que quieren al mismo tiempo afirmar la unidad interior y disolver el mundo exterior no pueden encontrar el equilibrio entre la afirmación de ese mundo exterior como tal y la permanencia, dignidad y supremacía del mundo interior, llámesele “mente” o “corazón”. Semejante equilibrio requiere que se admita la existencia y soberanía de un plan más allá del propio ámbito de intenciones y también de la lógica implacable de los hechos externos. Reconocer un plan así, sabia y a la vez libremente querido, es lo que se llama propiamente “trascendencia”, y quienes creen que Dios es así, creen que Dios trasciende a su obra que entonces puede ser llamada en rigor “creación”.
Desde luego, sin la revelación de la sabiduría y amor propios de ese Plan aterra pensar en un Dios trascendente. El alma se resiste a sentirse juguete de los caprichos de un dios que no es otra cosa sino un enemigo de la libertad e incluso de la felicidad del hombre. Por esto el conocimiento de la trascendencia divina no puede darse simplemente como una especie de dato para la inteligencia: es preciso inscribirla en la revelación de la inteligencia del amor que salva. Esto es de hecho lo que te ofrece la Escritura.
Por ello la Sagrada Escritura da unidad, verdadera unidad a tu corazón. Lo defiende de la fragmentación interior, pero también de las fantasías panteístas de las almas que huyen de la angustia asegurando que todo es uno y uno es todo. Puedes considerarte bienaventurado y bendecido: las puertas de la Palabra se han abierto para ti. ¡Feliz serás si entras con humildad y gratitud por ellas!
Deja que te invite a la alegría. Dios te ama; su amor es eterno.
Por Ángel
Martes, 21 de diciembre de 1999
La unidad interior tiene varios y hermosos frutos: coherencia, armonía, solidez, significación, capacidad de relación, capacidad de donación. No es extraño que tus hermanos los hombres busquen con ansia profunda esta unidad, pues faltándoles ella, difícilmente pueden alcanzar los frutos que ella trae.
Por ello escudriñan las señales de la sabiduría en los más diversos autores y corrientes, tratando de preferir lo que tenga sabor más añejo y desinteresado, pues una voz en lo recóndito de su alma parece recordarles que sin esa unidad sólo queda la desintegración, que es peor que la misma muerte.
Con todo, la unidad interior no es el objetivo último del camino espiritual. Esa mal llamada “unidad” que consiste en definirse como un universo al margen de toda ley o parecer exterior en realidad no resuelve nada, pues deja sin explicación los misterios hondísimos del primer origen y del último término.
No tiene nada de extraño que quienes navegan en aguas tan extrañas pronto empiecen a creer y predicar cosas igualmente exóticas, como que ellos son el universo o el universo, Dios y ellos son lo mismo. Semejantes afirmaciones son como el velo con el que intentan cubrir las preguntas decisivas: ¿de dónde vengo?, ¿para dónde voy?
Estas religiones o filosofías que quieren al mismo tiempo afirmar la unidad interior y disolver el mundo exterior no pueden encontrar el equilibrio entre la afirmación de ese mundo exterior como tal y la permanencia, dignidad y supremacía del mundo interior, llámesele “mente” o “corazón”. Semejante equilibrio requiere que se admita la existencia y soberanía de un plan más allá del propio ámbito de intenciones y también de la lógica implacable de los hechos externos. Reconocer un plan así, sabia y a la vez libremente querido, es lo que se llama propiamente “trascendencia”, y quienes creen que Dios es así, creen que Dios trasciende a su obra que entonces puede ser llamada en rigor “creación”.
Desde luego, sin la revelación de la sabiduría y amor propios de ese Plan aterra pensar en un Dios trascendente. El alma se resiste a sentirse juguete de los caprichos de un dios que no es otra cosa sino un enemigo de la libertad e incluso de la felicidad del hombre. Por esto el conocimiento de la trascendencia divina no puede darse simplemente como una especie de dato para la inteligencia: es preciso inscribirla en la revelación de la inteligencia del amor que salva. Esto es de hecho lo que te ofrece la Escritura.
Por ello la Sagrada Escritura da unidad, verdadera unidad a tu corazón. Lo defiende de la fragmentación interior, pero también de las fantasías panteístas de las almas que huyen de la angustia asegurando que todo es uno y uno es todo. Puedes considerarte bienaventurado y bendecido: las puertas de la Palabra se han abierto para ti. ¡Feliz serás si entras con humildad y gratitud por ellas!
Deja que te invite a la alegría. Dios te ama; su amor es eterno.
Por Ángel
Martes, 21 de diciembre de 1999
Ruta:
-
¿Qué es la bestia de color escarlata del capítulo 17 de Apocalipsis?
2 Apr, 2025 | 22:19 -
EL HOMBRE ES CARNE. NO ES UN ESPIRITU ENCARNADO!!!
2 Apr, 2025 | 22:19 -
Sola escritura. Fundamento escritural?
2 Apr, 2025 | 22:15 -
La piscina de Betesdá, ¿superstición?
2 Apr, 2025 | 22:09