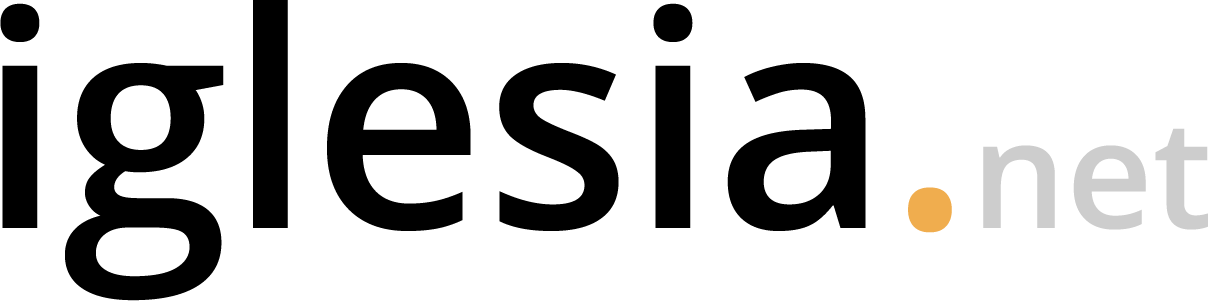Clavado a la pesada cruz del pecado que le había acompañado en su camino hacia el Calvario se encontraba Jesús, herido por los que debían adorarle, vilipendiado por los gobernantes, mal entendido y abandonado por los supuestos hombres de Dios que debían protegerle. Para colmo, había sido dejado solo por sus discípulos, que, como ovejas sin pastor, temerosos, huían, se dispersaban, se escondían, le negaban.
Pero Jesús, aún en estas condiciones, no renegaba, ni olvidaba la encomienda del Padre, que le envió a “…a buscar y salvar lo que se había perdido” (Lucas 19:10) y ruega ante El por el perdón para sus agresores. Expresa con sus palabras no solo a lo que vino al mundo, sino también la actitud que espera de nosotros con el prójimo. Es el amor hecho realidad, sin importar las circunstancias, el daño que se nos inflija, el odio que se nos demuestre, o el dolor que se nos cause: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lucas 23:34).
¡Cuánto maltrato al Hijo de Dios, desde su arresto hasta su crucifixión!
¡Cuánta enseñanza en cada acontecimiento!
Cuando en el interrogatorio a Jesús aquel alguacil del sumo sacerdote Caifás le abofeteó, sólo por decir la verdad, su respuesta fue contundente: “Si he hablado mal, testifica en qué está mal; y si bien, ¿por qué me golpeas?” (Juan 18:22-23).
Nos la pasamos vilipendiando, golpeando y crucificando al que dio su vida para salvarnos del pecado y propiciarnos la vida eterna. “…En qué (dónde) está el mal… ¿por qué me golpeas?”
Jesús, dijo Juan el Bautista, es “… el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo” (Juan 1:29). Se consumaba en la hora de su crucifixión el sacrificio, la ofrenda de Dios Padre, que daba a su único Hijo en holocausto, para redimir, justificar y salvar al pueblo que le da la espalda, aún cuando los saca de Egipto (el pecado). Quiere a través de Jesús conducir a una vida victoriosa, de prosperidad espiritual y material, en “una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel” (Éxodo 3:8); a un pueblo hipócrita, que “con sus labios me honra, pero con su corazón está lejos de mi” (Isaías 29:13).
En aquellas tres cruces levantadas en el Monte de la Calavera podemos ver una representación del mundo en que vivimos. Al centro, el Hijo de Dios, Mesías de Israel, Rey de los Judíos, el Salvador, Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo; a sus lados, flanqueándolo, dos malhechores, representando al pueblo pecador que vino a salvar.
Uno de aquellos malhechores injuria, vilipendia, se ríe del que puede salvarle, Jesucristo. “Si tu eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros” (Lucas 23:29). Representa este la falta de fe, el rechazo y menosprecio a Jesucristo, único mediador entre Dios y el ser humano, la salvación y vida eterna. Es ese el ser humano en actitud rebelde, contrariando a Cristo, rechazando su evangelio y la oportunidad de redención y justificación que propicia Jesús con su sacrificio en la cruz.
El otro crucificado, también pecador, reprende al injuriador, reconoce sus faltas y el señorío de Jesús y se arrepiente ante el único que puede redimirlo y otorgarle el perdón por sus pecados, propiciando su inscripción en el Libro de la Vida Eterna. “¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos; más este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mi cuando vengas en tu reino” (Lucas 23:40-42).
Es el sinceramente arrepentido quien da testimonio de Jesús delante de los demás. “Otro es el que da testimonio acerca de mi, y se que el testimonio que da de mi es verdadero.” (Juan 5:32). Y ese testimonio viene del Padre, por medio del Espíritu Santo, porque, como dijo, “…yo no recibo testimonio de hombre alguno” (Juan 5-34) sino que. “…el Padre que me envió ha dado testimonio de mi” (Juan 5:37), y lo hace a través del que cree en Él y ha sido santificado.
El acto de arrepentimiento y declaración de fe en Cristo es individual y voluntario, tal como lo hizo aquel malhechor (pecador) crucificado junto a Jesús, que logró la salvación de su alma en el último momento.
Al malhechor, que aún en las circunstancias pecaminosas y adversas en que se encuentra no da muestras de arrepentimiento y por el contrario menosprecia y ni siquiera reconoce al que puede salvarlo de la muerte eterna, Jesús ni siquiera le contesta. Mientras que al pecador, que declara, de hecho y de palabra su arrepentimiento, creencia y fe en Jesucristo, él le otorga su perd y le asegura la vida eterna en el paraíso.
El Cristo crucificado, que resucitó al tercer día, sigue en espera de todo aquel que se arrepienta de corazón y le pida su perdón por sus pecados. Él le redimirá, justificará y propiciará su santificación. Jesús espera, para con toda su misericordia y amor decirte como a aquel malhechor arrepentido: “De cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.” (Lucas 23:43).
Por Cruz Roqué-Vicéns
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
18 de abril del 2000
¡Cuánto maltrato al Hijo de Dios, desde su arresto hasta su crucifixión!
¡Cuánta enseñanza en cada acontecimiento!
Cuando en el interrogatorio a Jesús aquel alguacil del sumo sacerdote Caifás le abofeteó, sólo por decir la verdad, su respuesta fue contundente: “Si he hablado mal, testifica en qué está mal; y si bien, ¿por qué me golpeas?” (Juan 18:22-23).
Nos la pasamos vilipendiando, golpeando y crucificando al que dio su vida para salvarnos del pecado y propiciarnos la vida eterna. “…En qué (dónde) está el mal… ¿por qué me golpeas?”
Jesús, dijo Juan el Bautista, es “… el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo” (Juan 1:29). Se consumaba en la hora de su crucifixión el sacrificio, la ofrenda de Dios Padre, que daba a su único Hijo en holocausto, para redimir, justificar y salvar al pueblo que le da la espalda, aún cuando los saca de Egipto (el pecado). Quiere a través de Jesús conducir a una vida victoriosa, de prosperidad espiritual y material, en “una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel” (Éxodo 3:8); a un pueblo hipócrita, que “con sus labios me honra, pero con su corazón está lejos de mi” (Isaías 29:13).
En aquellas tres cruces levantadas en el Monte de la Calavera podemos ver una representación del mundo en que vivimos. Al centro, el Hijo de Dios, Mesías de Israel, Rey de los Judíos, el Salvador, Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo; a sus lados, flanqueándolo, dos malhechores, representando al pueblo pecador que vino a salvar.
Uno de aquellos malhechores injuria, vilipendia, se ríe del que puede salvarle, Jesucristo. “Si tu eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros” (Lucas 23:29). Representa este la falta de fe, el rechazo y menosprecio a Jesucristo, único mediador entre Dios y el ser humano, la salvación y vida eterna. Es ese el ser humano en actitud rebelde, contrariando a Cristo, rechazando su evangelio y la oportunidad de redención y justificación que propicia Jesús con su sacrificio en la cruz.
El otro crucificado, también pecador, reprende al injuriador, reconoce sus faltas y el señorío de Jesús y se arrepiente ante el único que puede redimirlo y otorgarle el perdón por sus pecados, propiciando su inscripción en el Libro de la Vida Eterna. “¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos; más este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mi cuando vengas en tu reino” (Lucas 23:40-42).
Es el sinceramente arrepentido quien da testimonio de Jesús delante de los demás. “Otro es el que da testimonio acerca de mi, y se que el testimonio que da de mi es verdadero.” (Juan 5:32). Y ese testimonio viene del Padre, por medio del Espíritu Santo, porque, como dijo, “…yo no recibo testimonio de hombre alguno” (Juan 5-34) sino que. “…el Padre que me envió ha dado testimonio de mi” (Juan 5:37), y lo hace a través del que cree en Él y ha sido santificado.
El acto de arrepentimiento y declaración de fe en Cristo es individual y voluntario, tal como lo hizo aquel malhechor (pecador) crucificado junto a Jesús, que logró la salvación de su alma en el último momento.
Al malhechor, que aún en las circunstancias pecaminosas y adversas en que se encuentra no da muestras de arrepentimiento y por el contrario menosprecia y ni siquiera reconoce al que puede salvarlo de la muerte eterna, Jesús ni siquiera le contesta. Mientras que al pecador, que declara, de hecho y de palabra su arrepentimiento, creencia y fe en Jesucristo, él le otorga su perd y le asegura la vida eterna en el paraíso.
El Cristo crucificado, que resucitó al tercer día, sigue en espera de todo aquel que se arrepienta de corazón y le pida su perdón por sus pecados. Él le redimirá, justificará y propiciará su santificación. Jesús espera, para con toda su misericordia y amor decirte como a aquel malhechor arrepentido: “De cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.” (Lucas 23:43).
Por Cruz Roqué-Vicéns
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
18 de abril del 2000