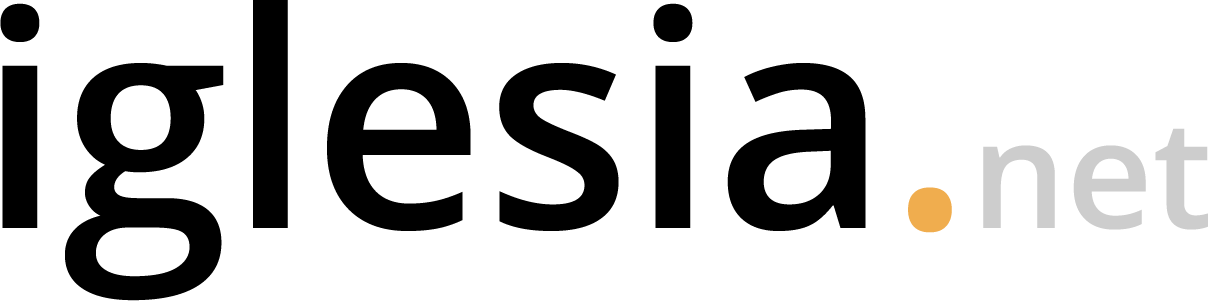No te gusta recordar la época en que no recordabas, quizá porque nada puedes decir de ella, sino lo que otros te han contado. Pues yo te digo que esto mismo es un gran tesoro, y te hace bien asomarte a esa radical indigencia. La raíz de tu vida no te pertenece; está en las manos, las palabras y las versiones de otros: tus papás, tus hermanos, tus profesores. Me gusta verte en el radical desconcierto que muestras cuando otros pueden hablar de ti y tú mismo no puedes decir si lo que dicen es cierto o es falso. Entonces te ves como obligado a confiar, y eso es lo que me parece bueno y saludable para ti.
En efecto, esa altiva suficiencia que marca tu época tiene su comienzo en una mentira: cada persona obra como si se hubiera hecho a sí misma; como si no le debiera nada a nadie; como si nada tuviera que agradecer, nada qué pedir, nadie en quien confiar, nada que esperar. Oír cómo fuiste y exististe más allá de lo que tú mismo puedes siquiera recordar es el mejor recordatorio de cuánto le debes a esa porción de vida que otros han dado por ti.
He aquí el sentido profundo de aquel mandamiento de la Ley de Dios: «Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahveh, tu Dios, te va a dar» (Éx 20,12; Dt 5,16). ¿En qué consiste esta “honra”? En esa mezcla de humildad y gratitud que te rebasa cuando vuelves a las fuentes primeras de tu existencia y descubres que radicalmente dependiste de muchos, y especialmente de tu padre y de tu madre.
Como ves, se trata de un sentimiento muy próximo a lo que es posible y saludable sentir para con Dios mismo. Sin esta capacidad de reconocimiento ante lo que aquellos prójimos —tu padre y tu madre— han hecho por ti, es poco lo que puede sentir el alma ante Dios. Y además, sin esta gratitud ante el prójimo, ¿no será que cada prójimo aparece como una amenaza, como un deber, como una competencia? Si fuera el caso que la primera vez que aparece el “prójimo” en la Ley de Dios es para pedirte que le sirvas o para exigirte que le ames, tendría razón el corazón humano para sentirse forzado en su caridad hacia el prójimo. Mas no es así: este mandamiento que te comento te invita a descubrir que tu primera relación con otros seres humanos estuvo marcada por el puro regalo del ser, hasta el extremo de que tu propia memoria no puede llevar cuenta exacta de lo que has recibido. ¡Tus papás son la primera imagen del amor que se regala, y por eso, en cuanto prójimos, son la invitación humanamente necesaria para que comprendas la hondura y la lógica del amor que Dios te pide porque te lo ha dado!
No es este, pues, un mandamiento “de cortesía”, “de buenas maneras” o simplemente un modo de llamarte a un deber de justicia con sus debilidades o con la llegada de su edad anciana. ¡Este mandamiento bendito es la puerta de todo el amor al prójimo! Este maravilloso mandato te ayuda a unir el amor a Dios y el amor al prójimo en donde siempre deben unirse: en la entraña de tu ser, allí donde tus ojos ya no pueden ver y donde tu memoria desfallece.
Deja que te invite a la alegría. Dios te ama; su amor es eterno.
Por Ángel
Martes, 8 de febrero del 2000
En efecto, esa altiva suficiencia que marca tu época tiene su comienzo en una mentira: cada persona obra como si se hubiera hecho a sí misma; como si no le debiera nada a nadie; como si nada tuviera que agradecer, nada qué pedir, nadie en quien confiar, nada que esperar. Oír cómo fuiste y exististe más allá de lo que tú mismo puedes siquiera recordar es el mejor recordatorio de cuánto le debes a esa porción de vida que otros han dado por ti.
He aquí el sentido profundo de aquel mandamiento de la Ley de Dios: «Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahveh, tu Dios, te va a dar» (Éx 20,12; Dt 5,16). ¿En qué consiste esta “honra”? En esa mezcla de humildad y gratitud que te rebasa cuando vuelves a las fuentes primeras de tu existencia y descubres que radicalmente dependiste de muchos, y especialmente de tu padre y de tu madre.
Como ves, se trata de un sentimiento muy próximo a lo que es posible y saludable sentir para con Dios mismo. Sin esta capacidad de reconocimiento ante lo que aquellos prójimos —tu padre y tu madre— han hecho por ti, es poco lo que puede sentir el alma ante Dios. Y además, sin esta gratitud ante el prójimo, ¿no será que cada prójimo aparece como una amenaza, como un deber, como una competencia? Si fuera el caso que la primera vez que aparece el “prójimo” en la Ley de Dios es para pedirte que le sirvas o para exigirte que le ames, tendría razón el corazón humano para sentirse forzado en su caridad hacia el prójimo. Mas no es así: este mandamiento que te comento te invita a descubrir que tu primera relación con otros seres humanos estuvo marcada por el puro regalo del ser, hasta el extremo de que tu propia memoria no puede llevar cuenta exacta de lo que has recibido. ¡Tus papás son la primera imagen del amor que se regala, y por eso, en cuanto prójimos, son la invitación humanamente necesaria para que comprendas la hondura y la lógica del amor que Dios te pide porque te lo ha dado!
No es este, pues, un mandamiento “de cortesía”, “de buenas maneras” o simplemente un modo de llamarte a un deber de justicia con sus debilidades o con la llegada de su edad anciana. ¡Este mandamiento bendito es la puerta de todo el amor al prójimo! Este maravilloso mandato te ayuda a unir el amor a Dios y el amor al prójimo en donde siempre deben unirse: en la entraña de tu ser, allí donde tus ojos ya no pueden ver y donde tu memoria desfallece.
Deja que te invite a la alegría. Dios te ama; su amor es eterno.
Por Ángel
Martes, 8 de febrero del 2000