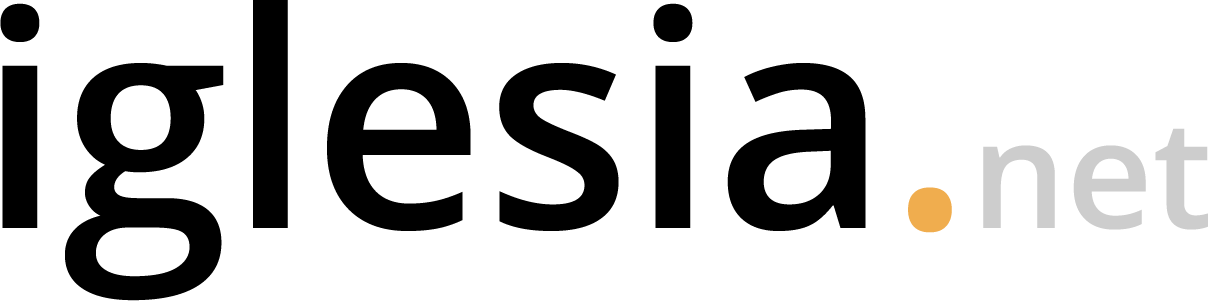La primera es porque el pecado tiene su cimiento en la mentira, que es como la arena. El pecado supone una traición al propio ser, traición que sin embargo no cambia el ser sino sólo lo que de él se dice, y por eso es constitutivamente una mentira. Para sostenerse en una mentira es preciso decir otra mentira, y así en una sucesión desesperada y cada vez más absurda, que engendra un profundo vacío en el corazón. Esa “nada” viviendo en el alma hace cobarde al alma.
La segunda es porque el pecado destruye toda posible alianza. Es lo que sucede cuando una banda de maleantes asalta un banco. Mientras están en el asalto cada uno necesita de la colaboración de los otros porque solo no hubiera podido aventurarse a semejante empresa. Pero una vez conseguido el objetivo, los aliados se convierten en enemigos, porque cuanto mayor sea su número menor será lo que reciba la codicia de cada uno.
Lo mismo podrías decir de los demás pecados, porque todos suponen la despótica posesión de cosas creadas, y por consiguiente no pueden interesarse en el bien de los demás, sino que tienen que concentrarse en el suyo propio. El efecto es el mismo que el del asalto: el prójimo es necesario y a la vez es estorboso. En esta diabólica perspectiva hay que utilizarlo pero no amarlo. Con un esquema así, nadie es tan tonto como para creer que mientras se esfuerza en usar a los demás de ellos puede esperar amor, comprensión o siquiera justicia. El resultado es que cada uno está solo y por lo tanto teme que, como de hecho sucede en más de una ocasión, los demás hagan complot contra él.
La tercera es porque el pecado supone una fractura dentro del propio pensamiento. El pecador tiene como primer mandamiento traicionarse, aun antes de traicionar a los demás. En efecto, en cuanto hambriento de placeres, honores o victorias, el pecador necesita querer eficazmente un bien; pero en cuanto discípulo de las tinieblas tiene que rechazar el bien mayor, que es Dios y sus promesas. Así se priva a sí mismo de su bien propio y se engaña a sí mismo por lo que vale menos. Cada pecador es como ese reino en guerra civil del que habló Nuestro Señor Jesucristo (Mt 12,25), y en lo profundo de su corazón sabe que su peor enemigo es él mismo, y por lo tanto, el primero en quitarse sus propias fuerzas. Esto acobarda.
La cuarta es que el pecado va aproximando a regiones oscuras donde la propia inteligencia ve cada vez menos. Al principio, no por el pecado sino por el bien que aún queda en el alma, no parece sino que las decisiones son lógicas y necesarias, como cuando el ladrón hurta por primera vez. Pero el tiempo pasa y pronto hay que añadir a los robos mentiras, a las mentiras traiciones, y a las traiciones violencia verbal y luego física. Cuando el que empezó como un pelafustán ladronzuelo se ve a sí mismo tomando decisiones sobre a quién hay que matar se va sintiendo cada vez más extraño a sí mismo, y cada vez menos seguro de que cada nuevo paso hacia las tinieblas sea el que hay que dar. Esto lo hace inseguro y lo llena de temor.
La quinta es la proximidad con Satanás. La tiniebla no es sólo la privación del bien, que ya es nociva para el alma: es la cercanía a seres malos y poderosos, que pronto hacen sentir su autoridad a base de amenazas y terror. Todo criminal sabe que puede ser burlado por otro criminal más astuto, y como en eso de astucias y arterías no se ha escrito la última palabra, necesariamente tiene que temer que un día sus habilidades le fallen, la enfermedad o los años lo hayan debilitado o las circunstancias no sean propicias. Esa sensación, cuando ya se presiente el tufo del infierno paraliza de miedo al corazón.
La sexta es por el número creciente de enemigos. Cuando el pecado ya no es un accidente sino una forma de vida, es inevitable engendrar más y más enemigos. El pecador sabe que está rodeándose de adversarios que cada vez están menos dispuestos a tolerarle o a ser sus cómplices. Esta fue una de las causas de la locura de algunos Emperadores de la antigüedad. Por eso tenían que temer que el mundo un día se cansaría de ellos y con hastío habría de expulsarlos en medio de ignominias sin cuento.
La séptima razón es la desesperación creciente ante la certeza de la derrota final. Dios no cambia; permanece Señor y Rey mientras las fuerzas del pecador se agrietan y su alma se agita y agota. Desde la tierra donde pretendió mandar, mordiendo el polvo que ahora le humilla, el pecador ve cómo Dios sigue amaneciendo en las vidas de los justos, y sabe y no puede negar que ese Reino no se ha preparado para él. Lleno de miedo ante Dios, puede llegar incluso a rechazar al único que podría hacerle bien, es decir, el mismo Dios, que es tardo a la ira y rico en misericordia (Éx 34,6; Núm 14,18; Neh 9,17; Sal 7,12; 86,15; 103,8; 145,8; Jl 2,13; Jon 4,2; Nah 1,3).
Mira, pues, que el pecado acobarda. Cólmate de la gracia divina, que es tu heredad. Deja que te invite a la alegría. Dios te ama; su amor es eterno.
Por Ángel
Jueves, 23 de diciembre de 1999
La segunda es porque el pecado destruye toda posible alianza. Es lo que sucede cuando una banda de maleantes asalta un banco. Mientras están en el asalto cada uno necesita de la colaboración de los otros porque solo no hubiera podido aventurarse a semejante empresa. Pero una vez conseguido el objetivo, los aliados se convierten en enemigos, porque cuanto mayor sea su número menor será lo que reciba la codicia de cada uno.
Lo mismo podrías decir de los demás pecados, porque todos suponen la despótica posesión de cosas creadas, y por consiguiente no pueden interesarse en el bien de los demás, sino que tienen que concentrarse en el suyo propio. El efecto es el mismo que el del asalto: el prójimo es necesario y a la vez es estorboso. En esta diabólica perspectiva hay que utilizarlo pero no amarlo. Con un esquema así, nadie es tan tonto como para creer que mientras se esfuerza en usar a los demás de ellos puede esperar amor, comprensión o siquiera justicia. El resultado es que cada uno está solo y por lo tanto teme que, como de hecho sucede en más de una ocasión, los demás hagan complot contra él.
La tercera es porque el pecado supone una fractura dentro del propio pensamiento. El pecador tiene como primer mandamiento traicionarse, aun antes de traicionar a los demás. En efecto, en cuanto hambriento de placeres, honores o victorias, el pecador necesita querer eficazmente un bien; pero en cuanto discípulo de las tinieblas tiene que rechazar el bien mayor, que es Dios y sus promesas. Así se priva a sí mismo de su bien propio y se engaña a sí mismo por lo que vale menos. Cada pecador es como ese reino en guerra civil del que habló Nuestro Señor Jesucristo (Mt 12,25), y en lo profundo de su corazón sabe que su peor enemigo es él mismo, y por lo tanto, el primero en quitarse sus propias fuerzas. Esto acobarda.
La cuarta es que el pecado va aproximando a regiones oscuras donde la propia inteligencia ve cada vez menos. Al principio, no por el pecado sino por el bien que aún queda en el alma, no parece sino que las decisiones son lógicas y necesarias, como cuando el ladrón hurta por primera vez. Pero el tiempo pasa y pronto hay que añadir a los robos mentiras, a las mentiras traiciones, y a las traiciones violencia verbal y luego física. Cuando el que empezó como un pelafustán ladronzuelo se ve a sí mismo tomando decisiones sobre a quién hay que matar se va sintiendo cada vez más extraño a sí mismo, y cada vez menos seguro de que cada nuevo paso hacia las tinieblas sea el que hay que dar. Esto lo hace inseguro y lo llena de temor.
La quinta es la proximidad con Satanás. La tiniebla no es sólo la privación del bien, que ya es nociva para el alma: es la cercanía a seres malos y poderosos, que pronto hacen sentir su autoridad a base de amenazas y terror. Todo criminal sabe que puede ser burlado por otro criminal más astuto, y como en eso de astucias y arterías no se ha escrito la última palabra, necesariamente tiene que temer que un día sus habilidades le fallen, la enfermedad o los años lo hayan debilitado o las circunstancias no sean propicias. Esa sensación, cuando ya se presiente el tufo del infierno paraliza de miedo al corazón.
La sexta es por el número creciente de enemigos. Cuando el pecado ya no es un accidente sino una forma de vida, es inevitable engendrar más y más enemigos. El pecador sabe que está rodeándose de adversarios que cada vez están menos dispuestos a tolerarle o a ser sus cómplices. Esta fue una de las causas de la locura de algunos Emperadores de la antigüedad. Por eso tenían que temer que el mundo un día se cansaría de ellos y con hastío habría de expulsarlos en medio de ignominias sin cuento.
La séptima razón es la desesperación creciente ante la certeza de la derrota final. Dios no cambia; permanece Señor y Rey mientras las fuerzas del pecador se agrietan y su alma se agita y agota. Desde la tierra donde pretendió mandar, mordiendo el polvo que ahora le humilla, el pecador ve cómo Dios sigue amaneciendo en las vidas de los justos, y sabe y no puede negar que ese Reino no se ha preparado para él. Lleno de miedo ante Dios, puede llegar incluso a rechazar al único que podría hacerle bien, es decir, el mismo Dios, que es tardo a la ira y rico en misericordia (Éx 34,6; Núm 14,18; Neh 9,17; Sal 7,12; 86,15; 103,8; 145,8; Jl 2,13; Jon 4,2; Nah 1,3).
Mira, pues, que el pecado acobarda. Cólmate de la gracia divina, que es tu heredad. Deja que te invite a la alegría. Dios te ama; su amor es eterno.
Por Ángel
Jueves, 23 de diciembre de 1999